Las voces de Adriana, de Elvira Navarro (Random House) | por Gema Monlleó
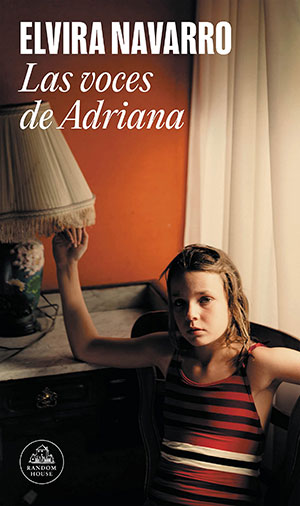
“Mi pintura es en primer lugar instinto. Es un instinto, una intución que me empuja a pintar la carne del hombre como si se expandiese fuera del cuerpo, como si fuera su propia sombra.”
Francis Bacon
¿Todo converge hacia las propias obsesiones? Sí, creo que sí. Llevo meses baconizada y cuanto más sé de Francis Bacon más rostros en proceso de deformación encuentro y más trípticos leo. Y aunque, seguro, estos dos hechos no son propiedad exclusiva del idiosincrásico pintor, a mí me llevan y me traen de una historia a otra.
Las voces de Adriana (Random House, 2023), la última novela de Elvira Navarro (Huelva, 1978), es un tríptico baconiano en el que la autora contorsiona no sólo a sus protagonistas sino también a la sociedad que radiografía a través de ellos. O quizás no. Quizás este nuestro mundo está ya por sí mismo tan deformado a causa de la contorsión del capitalismo laissez-faire que a Navarro le basta con mostrar: es el espejo quien ofrece el reflejo deforme.
He leído todas las novelas de Elvira Navarro y creo que no me equivoco si afirmo que su literatura se adhiere a lo que denomino “literatura de la conciencia”, al igual que sucede con la obra de Belén Gopegui o Marta Sanz. ¿Alguien sale indemne, sin fisuras en sus apriorismos, de la lectura de sus libros? Yo no, y agradezco que así sea.
Una de las voces del título es la voz de Adriana, la protagonista. Adriana, hija única, eterna aspirante a becas postdoctorales denegadas que, una vez terminada su tesis, tiene un trabajo precario en una universidad privada de Madrid. Adriana, que vive en Colmenar Viejo ya que su salario no le permite vivir en la ciudad (“esa indefinición de poblaciones titilantes, campo, polígonos y casas parecía siempre la misma, y a la vez no dejaba de ser nueva por su carácter ignoto”). Adriana, huérfana de una madre durante largo tiempo enferma y cuidadora, en presencia y absentia, de su padre tras sufrir un ictus (“Cuando los hijos empiezan a ser padres de sus padres, ¿comienzan a estar definitivamente solos?”). Adriana, heredera de mandatos familiares, genealogía en duelo, memoria activa. Adriana, la de la voz. Adriana, la de las voces.
Las tres partes del tríptico se pliegan sobre sí mismas formando una matrioshka emocional. El padre, la capa exterior, en su decadencia física y económica (la realidad y la conciencia, de nuevo), en su desinhibido deseo de compañía (esa búsqueda de “novias” -sic- a través de Meetic: “A todas les había dicho poco tiempo atrás “te quiero” con devoción trivial, y no con ánimo de mentirles, sino porque aquellos “Te quiero” expresaban más bien un deseo, la posibilidad de amar en el futuro a esa persona”), en su “ahora es mi momento” después de arrinconarse voluntariamente en pro de las decisiones de su mujer (la madre de Adriana, otra voz). El padre, “optimista, tolerante, capaz de transmitir alegría y paz”. El padre, que pasó por un geriátrico las primeras semanas posteriores al ictus y para quien “convivir con viejos ensimismados, casi muertos, a veces atrapados en movimientos espasmódicos o en algún lugar del pasado, era un golpe demasiado duro”. El padre, que se recupera con secuelas y fuma y conduce y no se doblega (“la prioridad de su padre no había sido volver a andar, sino salir del Purgatorio para vivir como le diera la gana”). El padre como reflejo amable de una forma, nada conflictiva, de estar en el mundo. Y junto al padre el recuerdo de la madre y su legado atávico: “una regresión no sólo histórica, sino también psíquica: un viaje hacia el inconsciente”. El padre y la madre, el matrimonio descompensado (“una pareja funciona por lo que sus mutuas diferencias compensan y complementan más que por sus similitudes”), la alquimia entre la fortaleza tranquila de él y la fragilidad nerviosa de ella. La madre, el nudo interno de Adriana (“había intentado escribir sobre su madre sin conseguirlo. La comunicación tan difícil que siempre tuvo con ella seguía paralizándola. Incluso estando muerta su madre desplegaba su exigencia”). La madre, densidad emocional, fugacidad explícita y temprana de la carne, espectro hablante en las voces.
La casa es la siguiente muñeca rusa. La casa de la abuela, “vacía desde que esta se demenció y acabó en una residencia”. La casa como contenedor de las herencias que nos conforman. La casa, cimientos familiares (“se había criado en ella. Su madre la dejó con su abuela con solo seis meses, y había experimentado aquel lugar como si fuera un enorme cuerpo, incluso como el cuerpo que la vio nacer, usurpando al de su propia madre”). La casa, patio, cielo y tejado (“A veces se tumbaba boca abajo para aspirar el olor de la lejía, del detergente y de algo indeterminado, terroso, como un manto vegetal pútrido”). La casa, losa y posibilidad (“Lo más poderoso es cada habitación contenía un secreto familiar, y la penumbra y el tiempo que pasaba cerrada daban la medida del secreto”). La casa, estancias psicológicas que definen y constriñen (“Estaban los sitios absolutamente ignotos, los que no se visitaban nunca. Como si no les perteneciesen: puntos ciegos, negados”). La casa y la opresión de la(s) culpa(s) ante la(s) que cerrar las ventanas. Y ahí, entre el hoy del padre, que por más que apunte a una desaparición todavía no es empírica, y esos cuartos poblados de vida-muerta, Adriana abre un paréntesis de tiempo congelado que no sabe (¿quiere?) cuando podrá cerrar. Y es que Adriana mira a su alrededor desde un plano estático. Ella, voz y voces, no sabe qué camino elegir. Ella, en la grieta del no-future (la realidad y la conciencia, otra vez), concediéndose lo mínimo (citas a través de Tinder, cajas de la mudanza por desembalar), mirando-escuchando-leyendo a los demás (maravillosa Martina, ligue interruptus del padre, ahora amiga, y voz de Las mil y una noches en la calima estival de la azotea con vistas a la Albufera). Ella, presa de su incapacidad para moverse y situarse en otro lugar. Ella, cuyos mundos sólo avanzan al escribirlos (“La escritura apareció como una necesidad y una salida. Inventaba continuaciones a algunas de las anécdotas amorosas que le contaban. Esas continuaciones siempre consistían en exagerar, en ir a cualquier lugar que la sacara del detenimiento de su vida, de la exasperante nada”). Ella, ahí sí, prestidigitadora y hada madrina, revolviendo las realidades a conveniencia, carnaval literario donde nadie es quien era. Ella, etérea y grácil en la escritura (incluso en sus poemas “malos” -sic- para el hombre de la barba: “Cuando te marchaste supe / que tenía que comerme / lo que había quedado de ti”). Ella, tan torpe en la búsqueda de sus propias respuestas.
Y en la búsqueda, en Adriana, en la casa, en el padre, en la madre muerta, en el luto, en el peso, en la fuga nunca ejecutada, en el recuerdo de la abuela (la abuela-doble-madre), en la deshumanización flagrante de la enfermedad y la vejez, en el sexo por evasión, en los recuerdos que nunca danzan el mismo baile… En todo ello, las voces. La tercera parte del tríptico, el epicentro de la matrioshka, el núcleo del ser hoy de Adriana. Las voces que cuentan su propia historia (“aquí no había putas, pero sí criadas”, “¿por qué no se olvidan las cosas que se perdonan?”, “las habladurías del pueblo eran como el juicio de Dios”, “Tuve más abortos que hijos. Cuando iba al baño, de repente había sangre y coágulos que eran como trozos de bebé”, “no era la ignorancia lo que nos llevaba a ser literales, sino el espanto”, “mis padres no habían sabido tratarse bien y habían sufrido por ello; por tanto, yo debía repararles”). Las voces, el totum revolutum que transita del respeto a la culpa, del mandato al rechazo, de la losa a la reparación. Las voces, memoria histórica viva (la realidad y la conciencia, una vez más). Las voces que exudan, claro, realismo mágico. Las voces: abuela, madre, hija. Las voces, lírica sensorial, léxico familiar (sí, también resuena Natalia Ginzburg), historia rehecha a demanda. Las voces, la voz de Navarro, que teje complicidades con Carcoma (Layla Martínez, Amor de madre, 2022), Trajiste contigo el viento (Natalia García Freire, La navaja suiza, 2022), o La encomienda (Margarita García Robayo, Anagrama, 2022). Las voces que son pero que escritas pueden ser de nuevo, o ser distintas, o seguir siendo en un persistir de lo aprehendido.
Y de nuevo Adriana: voz, legado, relato (“antes que individuos, somos lugares donde confluye todo lo que nos precede”). Adriana, maternidad hueca, casa vacía, testimonio último de su estirpe (“el cordón umbilical se estaba rompiendo o tal vez no hubiese sido jamás un hilo, sino una costumbre”). Adriana, la que transita por el tríptico. Adriana, médium de los (sus) ancestros (“eran como corazones latiendo en silencio”). Adriana, la de las voces, la que escribe y nombra, la que da vida a los no-vivos, la no-madre gestante de la historia. Y Navarro, moviendo los hilos con pericia, dejando espacio a lo liviano para que el lector no se ahogue, pero fiel a su “literatura de la conciencia”, dejando las huellas indelebles de la precariedad, la soledad (refugio y estigma) y el amor en, estos sí, tiempos del cólera.
Tríptico poliédrico sobre el luto, la muerte, la memoria. Tríptico poliédrico sobre la insatisfacción vital, la losa de la conciencia, la culpabilidad (¿)inexpiable(?). Tríptico poliédrico sobre lo-que-no-se-nombra en el microcosmos familiar, la castración del yo (auto)impuesta, el anhelo lícito de vivir con cierta levedad. Las voces de Adriana es una polifonía, el coro de una tragedia griega que se apodera de una historia ante la que (gracias, Elvira) como lectores no salimos indemnes.
Coda 1: Elvira, ¿y un spin-off de Martina?
Coda 2: “¿Hasta dónde nos acompañan los muertos?”
Coda 3: “Madre, abuela / enigmáticas tallas en fotos antiguas. / Hoy soy una niña / a la que han plantado / en contra de la voluntad de las palabras”.



