Montevideo, de Enrique Vila-Matas (Seix Barral) | por Juan Jiménez García
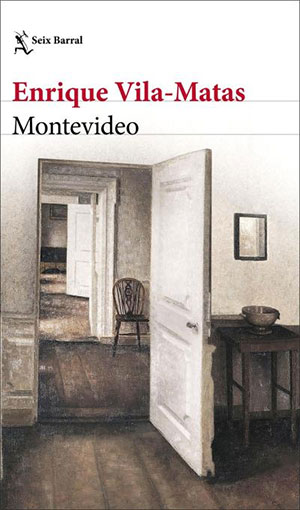
Deambular entre escritores y sus escrituras, entre ciudades, entre sensaciones, puertas y espacios desaparecidos. Deambular de pensamiento, de palabra, de obra. Ser un flâneur de la escritura. Recorrerla como otros recorren espacios físicos. Pienso que ahí está Enrique Vila-Matas cuando es más él o se nos hace más él o nos parece que es más como tiene que ser, porque estas cosas son así y ordenar/clasificar no es un simple acto perecquiano, sino una manera de vivir colectivamente. Entonces, Montevideo es un poco así. Empieza y termina en París, pero el mundo es vasto y el escritor poco propenso a detenerse. Movimiento continuo. Una cosa lleva a la otra, un nombre lleva a otros, una ciudad, claro, lleva a otra ciudad. Aquí está Cortázar como en otros lugares estaba Walser. Cortázar y una habitación de hotel montevideana, origen y final de uno de sus relatos fantásticos. Y esa habitación acaba por convertirse en la magdalena proustiana que no evoca pasados sino futuros y que se instala en el presente del protagonista. Un protagonista que juega a ser Vila-Matas. Un Vila-Matas que juega a ser protagonista. Solo las puertas ciegas impiden ese tránsito incansable. Pero hasta una puerta ciega puede dejar de serlo e incluso desaparecer. Como más de una vez ha señalado el escritor, las citas podrían ser ciertas como podrían no serlo, y algunas están atribuidas correctamente y otras no son más que producto de su propia imaginación o sabiduría, según los casos. Y en ese juego en el que todo es cierto menos lo que no lo es, es decir, que todo es dudosamente cierto (luego incierto), Vila-Matas siempre nos gana. Se apodera de nuestros sentidos y nos lleva tras de sí unas buenas horas de lectura, aventuras y reflexiones trepidantes. Montevideo, que podría ser la historia de las fragilidades de la existencia, con sus miedos e incertidumbres, se convierte en la fortaleza de la escritura y como ésta, en sí misma, ya es un argumento literario de primer orden. No voy a entrar en el manoseado tema de los límites borrosos de la ficción y la no ficción, porque entiendo que todo fue así desde siempre y que no hay disolución de los cuerpos y las obras. Solo que ahora necesitamos que nos den las cosas más trituradas y entonces nos crearon una sufrida etiqueta, que usamos hasta la extenuación, para parecer que siempre estamos en la cumbre de la modernidad, cumbre en la que llevamos tanto tiempo subidos que ya parece la prehistoria de algo que nunca ocurrirá. El caso es que Vila-Matas siempre estuvo ahí, jugando. Tocando esa musiquilla suya, llena de referencias e intrigas, de seguir pensamientos saltando a través de nombres y frases inciertas. Le gusta arrojar una y otra vez los dados y seguir los números y ese es su poder y su prerrogativa como escritor. El destino, que de alguna manera atraviesa su escritura, es construido gozosamente a partir del azar. El escritor no puede jugar solo. Necesita al lector. Ya no su complicidad (que esa debería esperarse siempre, aunque me temo que existe una especie de lector que debería ser estudiado desde la ciencia: el lector hostil), sino el saberle ahí, dispuesto a dejarse llevar en ese paseo. Porque el paseante que es Vila-Matas, no confía en recorrer los lugares en la soledad del flâneur, sino que aspira a hacerlo en compañía. Siempre. Porque de otra manera nada tendría sentido. Ni París, ni Cascais, ni Montevideo, ni Bogotá, ni Barcelona, ni (de nuevo) París, ni Cortázar, ni la habitación del relato de Cortázar, ni Valéry y otro centenar o millar o millón de personajes, ni Madeleine Moore y su habitación (que en realidad es Dominique González-Foerster y su habitación), ni Enrique Vila-Matas, ni el narrador que se parece a Enrique Vila-Matas, ni los libros que son como sus libros, pero no se llaman como sus libros, ni arañas, verdaderas o falsas, ni, desde luego, por supuesto, el misterio del universo.



