Ezequiel, de Adolfo Gilaberte (Mármara) | por Óscar Brox
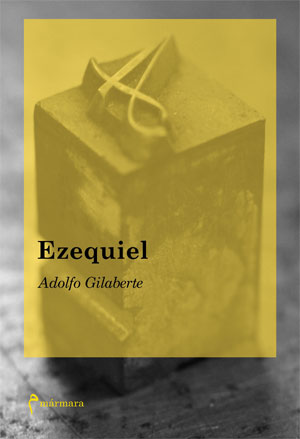
Antes de comenzar la novela, una cita de Juan José Arreola nos pone sobre aviso: Ezequiel es una historia de fantasmas y soledades, y del lugar que construyen en su confluencia. Cada vez que pensamos en la ausencia, en todo aquello que ya no está, se nos hace un nudo en el estómago, cuando no en la garganta misma, hasta bloquear esa retahíla de palabras que nos sirven de alivio. Es esta, quizá, la sensación que deja la obra de Adolfo Gilaberte, al hacernos partícipes de las dificultades de su protagonista para repasar las pequeñas tragedias de su vida; tragedias que, qué duda cabe, reclaman su lugar, su espacio y sus fantasmas, y que el relato de Ezequiel proyecta en forma de una soledad demasiado ruidosa.
La de Gilaberte es una novela de realidades rotas. La primera, la herida que nunca se consigue reparar, la de un núcleo familiar dinamitado por la locura de la madre. Locura que el autor cifra en el terrible momento en el que, aún niño, Ezequiel cae entre convulsiones al suelo tras ser rociado con un líquido abrasivo por su madre. Locura que, más que miedo, inspira en el protagonista una sensación de compasión, de aprendizaje de un dolor que nunca le abandonará del todo, sobre el que gravitará el resto de su vida. Por mucho que la figura del abuelo ciego, al que Ezequiel hará de improvisado lector, atenúe ese espejo familiar roto en unos cuantos fragmentos. Por mucho que su hermana, Candelaria, represente con sus idas y venidas del relato algo parecido a una luz en mitad de la oscuridad. Un punto de encuentro. Un lugar al que agarrarse.
El mundo de Ezequiel se derrite, explota a cámara lenta, marcado por el dolor de la pérdida de Ana. Por la pesadumbre que produce cuando la única persona que te entiende, que sabe leer las cicatrices del pasado, se marcha para siempre. Y hay que reconocerle a Gilaberte su esfuerzo por capturar ese estado emocional en su personaje. Para imprimir ese sentimiento de descorazonadora soledad que machaca cada uno de los párrafos de la novela; que parece oprimir a Ezequiel sin poder encontrar una posibilidad de escape. Tan solo, la constatación brutal de que los límites de su mundo, de su realidad, se van reduciendo a medida que el dolor y el vacío vital agudizan la profundidad de su pérdida. Hablamos en ocasiones de realidades desabridas para hacernos eco de esos espacios que parecen vacíos de vida, en los que caben pocas esperanzas más allá de que el dolor que atenaza a sus protagonistas estalle en silencio. Sin salpicar a nadie. Como una explosión, o una tragedia, de la que nadie se hace eco. La de Ezequiel es una de esas tragedias, a medida que su autor combina los instantes en los que su personaje comparten los últimos rayos de vida con Ana y aquellos otros, tras la muerte de ella, que muestran la profunda huella emocional que le he colocado frente a frente con la nada, con el vacío y el deseo de desaparecer.
Se podría decir de Ezequiel que es un hombre que ha perdido las palabras, pero sería más justo afirmar que lo que no sabe es dónde buscarlas. Por dónde empezar. De ahí que su relato nos conduzca por una espiral descendente, ocasionalmente acompañado por personajes como Candelaria o ese Natalio que expone todo el sentimiento de derrota y fracaso que Ezequiel tiene almacenado en su cabeza. La gran virtud de Gilaberte radica en obligarnos a seguirle los pasos a su criatura, a caminar en paralelo en un relato cuya tristeza llega a ser infinita, porque, no en vano, nos expone al vértigo de esa palabra que no se puede explicar, solo vivir: soledad. Y que su protagonista experimenta en toda su crudeza, como el hombre dormido de la obra de Georges Perec que cede a su memoria perfecta la tarea de reconstruir sus pasos por esa historia de dolor: desde la fugacidad de esos momentos felices con Ana al horror de su desaparición y la responsabilidad que atenaza a Ezequiel al creerse incapacitado para la felicidad.
La prosa clara, el ritmo pausado y la concentración de la historia a través de unos pocos personajes sirven a Gilaberte para estrechar el nudo alrededor de la garganta del lector, obligándole a un ejercicio de compasión similar al que Ezequiel no puede guardar con su propia vida. Recordándonos, quizá, no solo la dificultad de reflexionar sobre la soledad en el contexto de nuestra contemporaneidad, sino también como el espacio más apropiado para que los fantasmas de la memoria, los recuerdos de todo aquello que no pudo ser, nos obliguen a inspeccionar viejas heridas que no han terminado de cicatrizar. A preguntarnos, en definitiva, si la soledad no es el lugar de los excluidos.



