El canto de la alondra, de Willa Cather (Pre-Textos) Traducción de Eva Rodríguez-Halffter | por Juan Jiménez García
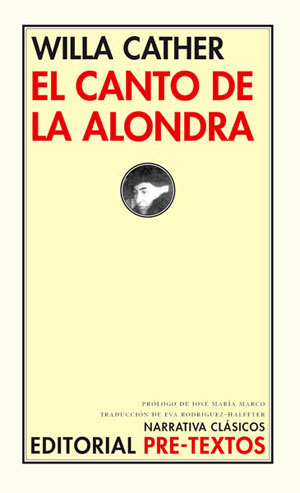
Hace unos meses, unas semanas, leía y escribía sobre Sherwood Anderson. Greylock publicó El triunfo del huevo, y en él uno encontraba esos Estados Unidos no de los triunfadores, del hacerse a sí mismo, sino de los derrotados que, por meras cuestiones estadísticas, debieron ser (y serán) más que los otros. En ese libro de relatos estaban las sombras del sueño americano atravesadas por una rara luz. Ahora, al leer El canto de la alondra, la novela de Willa Cather, he pensando en Anderson. Y he pensado como se piensa en los contrarios, pero en esos contrarios que están de alguna manera unidos en algún punto, un punto invisible, tan solo intuido. Porque El canto de la alondra es, por el contrario, el libro de aquella América del esfuerzo, del esfuerzo que da sus resultados, y no ese estéril que, por el hecho de serlo, no merece nada, ni tan siquiera ese nombre. En Cather encontramos la luz, aun atravesada por las sombras. Y qué sombras.
El canto de la alondra es la historia de Thea Kronborg, pero tal vez su referente (citado explícitamente) sea la comedia humana de Balzac, en el sentido de que alrededor de su personaje (basado en la cantante de ópera de origen sueco Olive Fremstad y en la propia escritora) encontramos toda una galería de tipos y personalidades que conforman el retrato de algo. Tal vez no de una América profunda, sino del nacimiento de esas raíces que la anclarían (y la tienen anclada) a unos valores, a unas costumbres, a unos ritos de paso. Porque de igual modo que es la historia de Thea (la historia de su triunfo), es también la del doctor Archie, la de Johnny El Español, la de los propios Kronborg, Ray, Fred o la de sus sucesivos profesores, unos personajes que podrían tener su propio libro (si no es que está ya dentro de este). Estamos en un tiempo en el que todo estaba por hacer y los orígenes no eran algo lejano, sino los propios abuelos, padres o ellos mismos, que habían llegado desde Europa hasta aquellos lugares. El trayecto de la niña de once años con una cierta sensación de tener algo especial, hasta su consagración como cantante de ópera, deja varios muertos y varias vidas por el camino. Y sí, podemos pensar que todo salió bien y un nuevo sueño americano llegó a buen puerto, pero, como Howard Archie, nos quedamos pensando donde quedó aquella muchacha. Él la encuentra. Yo, no estoy tan seguro. Y esas son las sombras.
Ya no se trata de la pérdida de la inocencia. Se trata de cuanto estamos dispuestos a perder a cambio de encontrar algo, tal vez todo lo que nos habíamos propuesto. De renunciar a cualquier cosa para llegar. De avanzar en un mundo de confusiones a cambio de atrapar esas oportunidades que solo se darán una vez, tal vez. Y nada podrá detener eso. Una vez en el camino, no debe de ser abandonado, a riesgo de cuestionar toda una vida, nuestra vida. Thea Kronborg es la pasión y la pasión pocas veces responde a reglas y protocolos, a nada que esté establecido. Si todo sale bien, cualquier cosa podrá estar justificada. Todo ese dolor tendrá habrá tenido un sentido y, con él, vivir. Si no se llega, todo aquello que se perdió volverá redoblado, hasta terminar con lo poco que quede de nosotros. Para Thea no hay ninguna duda. Las circunstancias la llevarán ahí, empujón tras empujón. El reto es ser capaz de abandonarlo todo. Y antes que nada, el pueblo de Moonstone, reducto de una sociedad cerrada, mundo de costumbres y prejuicios. Luego, su propia numerosa familia. Su padre, pastor, su madre, ama de casa entregada, extrañamente modernos, porque después de todo entienden lo más difícil de comprender (cuando solo es una niña): que es alguien especial y que no está hecha para un marido, una matrimonio, una vida de familia (y esa es la puerta necesaria por la que logra salir).
El resto es ser capaz de escapar para encontrarse en esa huida. Descubrir y ser descubierta. No tener nada y renunciar a lo poco que se tiene. Entender que no basta con ser especial, con sentirse especial, sino ser capaz de convertir en algo todas esas sensaciones que, imprecisas, están ahí. Encontrar un punto geográfico hacia el que ir, un lugar, un espacio que habitar. Y seguir escapando, y renunciando, para llegar. Pero ¿a dónde? El relato se interrumpe cuando se marcha a Alemania para estudiar. Cuando volvemos con ella a Estados Unidos, no es aquella que se fue pero tampoco quién quería ser. Le falta un poco, un último esfuerzo, una oportunidad que solo puede dar la paciencia, pero también la fortuna. Es ahí donde vuelve a encontrar el viejo doctor Archie, ahora también él otra persona. No puede reconocer donde fue a parar toda esa inocencia perdida, derramada. Pero volverá a encontrarla de algún modo, aún sabiendo que nada ha sido gratuito. Atrás ha quedado todo. Lo bueno y lo malo. Sí, será quién quería ser. Y eso es todo, con todas las dudas.
En un momento determinado, Willa Cather pone en boca de Ray (él sí, uno de esos perdedores de Sherwood Anderson) unas palabras sobre cuáles deben ser los requisitos de un buen narrador: ser observador, veraz y afable. Es difícil encontrar una definición así de la escritura, pero lo cierto es que esa es su propia escritura. En la búsqueda de Thea Kronborg por encontrarse a sí misma, encontramos la de propia escritora, la misma entrega, la misma necesidad de escribir, parecidas renuncias. La misma urgencia. Y ahora, después de todo, pienso si El canto de la alondra no es un libro sobre sentirse viva por encima de vivir. Simplemente.



