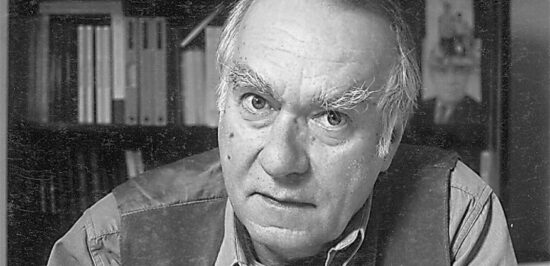Mirarse de frente, de Vivian Gornick (Sexto Piso). Traducción de Julia Osuna Aguilar | por Dara Scully
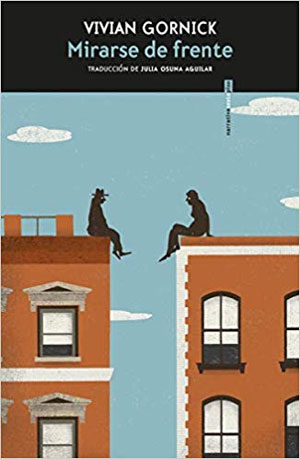
Una muchacha joven permanece quieta, las manos a los costados, la vida al frente, desarrollándose ante sus ojos abiertos, mudos, sorprendidos. Una muchacha que desea ser amada, desea el corazón pletórico, repleto; su carne joven desbordada. Esta muchacha se llama Vivian. Es una criatura urbana, hija del ruido y las escaleras vecinales, de la calle que, en los sesenta, vibra con un calor que hemos olvidado. Desea ser y estar -su lugar, en esta caso, el amor y la escritura-. Pero su juventud la paraliza. Su soledad detiene el movimiento, el gesto enérgico decae: no ama, no escribe, no conoce el lenguaje de sus semejantes. Y, de repente, una comunidad. Un grupo de mujeres al principio de los sesenta: el feminismo. El aprendizaje. El peso que el hermanamiento como una caricia que calma todo posible frío. No estoy sola, se dice Vivian, y se esfuerza por mantener los lazos atados, por ser y estar junto a las otras. Hasta que las otras abandonan y se dispersan, los tiempos cambian, nos queda finalmente el aprendizaje.
Porque, ante todo, la joven Vivian aprende. Olvida y reaprende las mismas lecciones en una repetición constante. Aprende a ser en los Catskills: allí es una muchacha jovencísima, poco más que una niña que sólo tiene para ofrecer sus manos. Reaprende la dureza del trabajo, la brutalidad de un mundo donde no se es sino que solamente se está. Se está para llevar de un lado a otro las bandejas. Para alimentar a quien puede permitirse sentarse a la mesa. Se está para ser un todo con los otros, una masa que se desliza con la eficacia de una maquinaria, pues eso son, entonces, ella y todos los demás, los jóvenes y las muchachas que trabajan en los Catskills en la década de los cincuenta. No hay hermanamiento posible. No hay amor real ni una voz que le pertenezca a una. Está el trabajo que los aliena, un trabajo que, décadas después nos resulta dolorosamente familiar. Pues al final, Vivian mira hacia atrás pero nos habla a nosotros, nos interpela, señala nuestro embrutecimiento. No es posible soñar en los Catskills. No es posible soñar cuando se es obrera y se nos encorseta para asimilar una única dirección posible. Seguir mansamente a la manada. Que nada perturbe el rumor de la corriente. Y ay de aquella que se atreva a alzar su vocecita invisible: será devorada irremediablemente.
En Catskills y en cualquier otra parte. En las universidades donde la muchacha es ahora profesora, colega, intrusa. Vivian es ahora Vivian Gornick, y nos abre otra puerta de su particular universo, nos tiende sus vivencias como un hilo que nos estrangula. Es mujer y ha conocido el feminismo. Cree encontrarse en un estadio superior: sabe algo de sí misma. Y, sin embargo, durante años, buscará con desesperación formar parte de los otros. Que su voz alcance otros cuerpos y que estos cuerpos le devuelvan algo más que un eco. Amará con desesperación a la mujer que podría ser ella misma en diez o quince años. Formulará teorías sobre el poder de vivir sola hasta que descubre que, en realidad, la grata compañía la estimula. Que el error no era vivir con otro sino que dependía del otro. Vivian, a medida que se desarrolla, la Vivian mujer que ama, la Gornick que escribe, se da cuenta de cuánto necesita a los otros, el continuo estímulo de la ciudad, el alimento del encuentro hermoso y fortuito. La conversación. El mirarse de frente, ojo contra ojo, mano cerca sin llegar a tocarse y sin embargo, esa calidez. Ese saber que, si abrimos la ventana, entrará la voz de los que pasan por debajo. Nos acompañará aunque el corazón duela y el trabajo se nos resista. Aunque la escritura sea una herida.
«Mirarse de frente» es un ensayo de ensayos, un texto aparentemente fragmentario donde Gornick hace de nuevo su magia con la memoria. Nos entrega pequeños pasajes de su vida, momentos en los que establece o no relaciones con los otros, y allí nos hallamos a nosotros mismos: nuestra soledad, el miedo enorme que nos muerde, el vértigo. Gornick traza un hilo, y aunque en apariencia mucho de lo que cuenta pueda resultar pequeño, al final el hilo nos conduce a la esencia misma de la necesidad de la caricia. Del contacto. Del no estar solo cuando nos rodean los otros. La ciudad se abre para ella y para nosotros, y nos adentramos en su marea constante, en el rumor de cuerpos que se entrecruzan, buscando siempre, con una desesperación infantil, que alguien coja nuestra mano Que responda a nuestras cartas. Que nos diga: estoy aquí, justo enfrente.