El hombre que ríe, de Victor Hugo (Pre-Textos) Traducción de Víctor Goldstein | por Juan Jiménez García
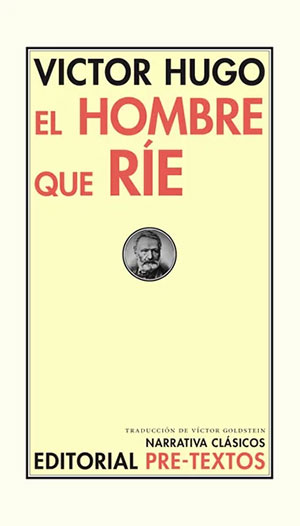
Propósitos: escribir un tratado sobre la distancia en la literatura. La distancia: aquello que va desde la primera a la última página. O, como diría Peter Handke, un tratado sobre la duración. La distancia, la duración, poco tiene que ver con líneas rectas, con números, con porcentaje de diálogos. Es algo que discurre entre el aire de las páginas (esos espacios en blanco de los que escribía Julio Cortázar) y nuestra relación con lo leído. En ella podemos encontrar la fatiga, la soledad del corredor de fondo, los penosos ascensos, los bruscos descensos e incluso los abismos y las caídas al vacío. Paseos agradables o penosos. Así, un libro aparentemente ligero (en peso, en tamaño, en cosas objetivas) puede convertirse en una distancia insalvable y un libro pesado (por las mismas razones que el otro era ligero), puedo parecernos un libro de arena, que se escapa entre los dedos, un soplo. De alguna manera, creo que estoy escribiendo como Victor Hugo, y, sin embargo, no puedo escribir como Victor Hugo. Mi primera manía con los libros es ver el número de páginas. Calcular el tiempo que me llevará su lectura, como si confiara en la existencia de una ciencia exacta (que sé inexistente desde siempre). Cuando vemos El hombre que ríe, con sus más de mil páginas, pensamos en todo el tiempo que nos llevará (cuando debería ser todo el tiempo que pasaremos juntos). En esta época de lo efímero (mal entendido), de las prisas, de la ansiedad por todo, mil páginas no es cualquier cosa. Sabemos que el comienzo será difícil, que nada parecerá avanzar, y que, en algún momento, quedarán menos hojas por leer que leídas, y que será como iniciar un descenso. Leer libros, también es un acto físico. Mil páginas. Mil páginas del siglo XIX no son mil páginas del siglo XX. ¡Y ni hablar del siglo XXI! Entonces se podía llegar a cobrar por palabras y eso se trasladaba a la escritura. Porque entonces, como ahora, un escritor también tenía el mal hábito de comer. Pero entonces, escribir tenía algo de oficio, con sus buenos y malos artesanos.
Entendamos que cuando escribo un largo párrafo sobre la distancia, entendamos que cuando podría seguir escribiendo sobre ello sin fatigarme, es porque, después de todo, El hombre que ríe es un brillante tratado sobre ella. Es muchas cosas y muchos tratados, pero también es esto. Entre aquellas cosas que me atormentan de cuando en cuando, es haber sido un lector instalado en el siglo pasado. E incluso no todo el siglo. Eso me lleva a no haber leído a Victor Hugo antes, como no he leído a otros clásicos, y la lista sería tan amplia y escandalosa que no vale la pena enumerarla. De modo que tras leer este libro o durante su lectura, no sé si el escritor francés estaba haciendo algo inaudito o era así siempre, y solo sé que es un libro raro en su obra porque así lo he leído en otras partes. Un libro que debía formar parte de una trilogía y del que solo aparecieron dos de esas partes, el principio y el final. Su rareza es la forma en la que está escrito. Su grandeza, es esa forma en la que está escrito. Cómo lograr mantener nuestra atención, cómo lograr mantenernos en vilo, cómo no desfallecer, dedicando cien páginas al hundimiento de un barco (que podría haber relatado en tres líneas, sin ser una gran tragedia), o páginas y páginas a la pairía (o los pares o lores de Inglaterra), con todo lujo de detalles y nombres y títulos y propiedades, mientras sostiene una relación de amor y una reflexión política sobre lo que está abajo y lo que está arriba. Cómo no pierde a sus personajes ni su historia entre páginas y páginas y cómo ni tan siquiera llegamos a percibir esos caminos serpenteantes por los que nos lleva, convirtiendo la duración en una convención, la distancia en algo sin medida. Cuando leemos El hombre que ríe, encontramos una escritura que ya es imposible, por posibilidad y por tiempo o por simple capacidad narrativa. Ecos de un mundo distante en el que contar también era descubrir e incluso instruir. Cada novela encerraba los misterios de un mundo que entonces aún era desconocido (seguramente, no menos que ahora, pero ahora parecemos conocerlo todo sin saber nada).
El hombre que ríe es Gwynplaine. Gwynplaine tiene diez años y acaba abandonado en la costa cuando empieza la persecución de los comprachicos. En su deriva, atravesando la nieve y el frío, se encuentra con Dea, un bebé, una niña, que está sobre el pecho de su madre muerta. Con ella, busca refugio y nada encuentra, hasta que da con Ursus y Homo. Ursus, ha trabajado para un lord, y ahora vaga, de lugar en lugar, con un lobo, Homo. Juntos, acaban por formar una familia, y por ir representando, de lugar en lugar, sus obras por una moneda. Dea es ciega y acabará siendo una belleza. Una belleza enamorada de Gwynplaine, que es toda su vida. Él es un monstruo. Su cara fue deformada desde muy pequeño para convertirle en ese hombre con una sonrisa eterna que provoca la risa en los demás. El éxito los acompaña (ese éxito de los miserables, que sigue sin ser mucho o nada) y deciden ir a representar su obra a Londres. El siglo XVIII no hace mucho que ha comenzado. La república de Cromwell fracasó y tras ella volvió la monarquía con un furor redoblado, junto con toda su aristocracia, con los lores, con la pairía, los pares del rey. Arriba y abajo. Abajo solo hay miseria y muerte. Arriba está todo. En esa nada, en esa nada despreciada, se mueve el mundo, ajeno a el complejo sistema heredado de tiempos inmemoriales, otras tierras y conquistadores.
Retrato de todo esto, estudio de todo aquello, El hombre que ríe es un tratado sobre la monstruosidad, ya sea física o social. La intuición del fin de una época y su retrato, un retrato que se pasea por las calles más abyectas y por los palacios más elevados. Una reconstrucción de un sistema de privilegios, y la esperanza más allá de la muerte. Una historia de Inglaterra y una historia de unos saltimbanquis que tienen el amor, y el amor es más fuerte que esa historia de Inglaterra y que todos esos privilegios adquiridos, aunque frente a eso está la excepción como insulto, como algo intolerable.



