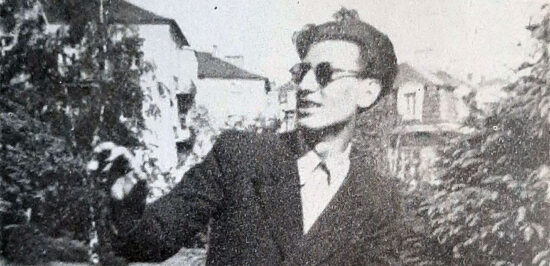La muerte en Venecia, de Thomas Mann (Navona) Traducción de Juan José Del Solar | por Óscar Brox

Con Thomas Mann existe la tentación de recuperar aquella pregunta que formulaba T.S. Eliot a propósito de, entre otros, Virgilio o Dante: ¿qué es un clásico? Más de un siglo después de su publicación, La muerte en Venecia permanece, inalterable, en el grupo de las grandes obras de la literatura europea. En comparación a las exhibiciones de músculo de Proust, Musil o del propio Mann (con La montaña mágica o la tetralogía de José y sus hermanos), esta novela corta siempre ha destacado por el detallismo con el que su autor penetraba en la compleja maraña de sentimientos de su protagonista. Por esa finura literaria capaz de reflejar el camino sensible hacia la tristeza y la melancolía, hacia la vejez y el ocaso vital. Rasgos, todos ellos, que aún hoy guían al lector por una Venecia decadente que, aplastada por los golpes del siroco y la llegada del cólera, languidece durante los últimos días del verano.
En los primeros compases de la obra, Mann retrata a Gustav Aschenbach como un hombre de carácter morigerado, sujeto a la razón y bendecido por la resistencia, que esconde bajo su aspecto endeble el triunfo del rigor y la disciplina. El viaje a Venecia dibuja, pues, la voluptuosidad de esa pasión atemperada por la vida cosmopolita, atrapada entre su piso de Múnich y la casa de campo que visita por vacaciones; entornos, ambos, iluminados por la misma atonía vital. Venecia, en cambio, despierta otros sentimientos. Es un lugar que huele diferente, en el que el aire resulta más pesado y el sol aprieta durante gran parte del día. En el que el agua cristalina de la playa contrasta con los fétidos canales que conducen a Aschenbach en dirección al hotel en el que se aloja.
La llegada de Aschenbach coincide con la estancia de un grupo de polacos en el hotel, entre los que destaca uno de los hijos menores, Tadzio. Es difícil consignar el impacto emocional de ese primer encuentro, la magnitud de la atracción que golpea en lo más íntimo al escritor. Esa sensación de desnudez psicológica con la que Mann desviste a su criatura para indagar en sus sentimientos. Cómo el torbellino de impulsos se funde con el escenario veneciano de manera que los golpes del siroco parecen los del corazón de Aschenbach; el aire mefítico que se respira en las zonas menos salubres de la ciudad, la quebrada solidez moral de su protagonista. Porque desde ese momento, lo psicológico se convierte en lo estético; la Venecia decadente en la prolongación de la melancolía de Gustav. De ese amor impulsado desde lo más profundo, secreta fascinación por unos sentimientos que su carácter morigerado había elidido en su vida. Desconocidos, impetuosos, irrenunciables.
Hay en la mirada de Aschenbach hacia Tadzio el deseo de otra vida, quizá también de otro espíritu. La fuerte oposición de la recta razón y el impulso desbocado de una pasión que se filtra por todas partes. Que oprime, asfixia y hiede, como el clima de Venecia. Que envejece, como el rostro arrugado de Gustav, anciano a pesar de los arreglos cosméticos a los que le someterá uno de los peluqueros de la ciudad. Debilitado fuera de su espacio de confort, alejado de las páginas en las que verter en secreto los rasgos de carácter que su temperamento rechaza. Qué hermosa esa escena de la serenata del bufón en la que el olor a fenol, un invento veneciano para hacer frente al cólera, despierta en Aschenbach el miedo a no poder salir de allí. A quedar a merced de un aire, de un olor, de unos instintos que se han colado en su interior, en su intimidad, y que todo cuanto le rodea parece plasmar con violencia. De manera repugnante. Como si a cada día que amplía su estancia la ciudad se descompusiese, putrefacta, sin poder evitar el final. Presagio de ese adiós a la vida que Mann reservará para la conclusión.
Decíamos líneas arriba que con esta obra breve de Mann habría que preguntarse qué es un clásico. Y lo cierto es que lo que hace de La muerte en Venecia un clásico no es tanto su grandeza digna de inscribir en cualquier canon literario, sino la manera en que su autor nos guía por esa tristeza que poco a poco conduce al pesar a Aschenbach. Cómo nos expone en sus páginas, con qué maestría abarca la melancolía que atenaza las ensoñaciones de su protagonista, cuánta es la delicadeza con la que describe la belleza de un espíritu inconquistable. Ese mismo que reclama a Gustav reunirse con él al final del espigón de la playa. Las líneas del Fedro platónico describen los vericuetos para hallar el camino sensible a la belleza, la renuncia al rigor y el conocimiento. Y se puede decir que la novela de Mann es la ilustración de ese camino, la pugna íntima que se produce cuando chocan los sentimientos. Lo que hace de este libro un clásico no es solo que nos guíe a través de esa pugna, sino que nosotros, lectores contemporáneos, apreciemos con una mirada siempre renovada ese camino a la tristeza, a la aflicción y a la inalcanzable belleza.
[…]
Si no quieres perderte ninguna reseña de las que publicamos, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.