Kanikosen. El pesquero, de Takiji Kobayashi (Ático de los libros) Traducción de Jordi Juste y Shizuko Ono | por Óscar Brox
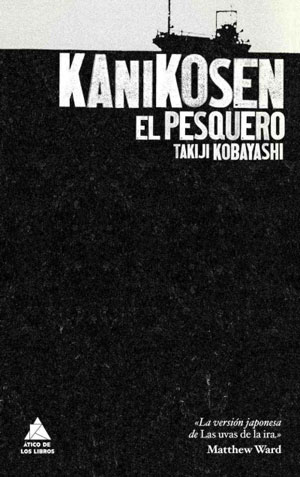
Takiji Kobayashi apenas pudo saborear la popularidad de su carrera literaria. Adherido a la escritura proletaria y miembro del (ilegalizado) Partido Comunista, fue arrestado por la policía el 20 de febrero de 1933 camino de una reunión y golpeado hasta la muerte durante las horas que pasó detenido. Tenía 29 años. Japón era una nación sacudida por la precariedad económica y la recesión, enemiga del sindicalismo y dependiente de la acción policial. Kobayashi había despuntado con una pequeña novela ambientada en un barco cangrejero, Kanikosen, que se convertiría en punta de lanza del movimiento proletario y en faro para denunciar las durísimas condiciones laborales de los trabajadores. Oculta entre el magma literario de las décadas posteriores, Kanikosen flotó a la superficie en 2008 al protagonizar un debate periodístico entre dos escritores, lo que motivó su reedición y la identificación con una generación que, pese al tiempo transcurrido, sufría los penosos imperativos de un mercado laboral indiferente. Fruto de ese nuevo impacto, Ático de los libros publicó en 2010 una traducción castellana de la obra de Kobayashi. Un relato que hizo de las terribles condiciones de trabajo un viaje camino al infierno.
Aguas de Kamchatka, un pesquero faena enlatando cangrejos. El ritmo de producción es extenuante y el Patrón del barco exige que sus trabajadores, obreros y pescadores, se dejen la piel durante su jornada. Cuando finaliza el maratón, el paisaje es tan devastador como el paso de un huracán, una sucesión de rostros apelotonados en camastros y habitaciones hediondas que sobreviven otro día más con la conciencia de saber lo poco que valen sus vidas. Anónimos y descompuestos, Kobayashi pasea su mirada alrededor de esa colonia de hombres consumidos que representan la escoria de una clase obrera que a nadie importa; a la que se puede obligar a darlo todo hasta la muerte. Cada vistazo al exterior descubre un mar helado y un viento gélido que invitan a dejarse arrastrar con la poca vida que les queda. Cada palmo que recorre el barco parece que se produzca por el quejido intermitente de sus hombres, el combustible que alimenta la maquinaria de esa tumba de acero y carne.
Kobayashi narra la crónica de aquellos días en el mar a medio camino entre la novela de terror y la exigencia de encontrar hasta la última palabra para describir el calvario de sus protagonistas. La falta de escrúpulos del Patrón, la indolencia del Capitán o la devastación de la tripulación. Si muchos relatos toman una situación de aislamiento para desgranar los vínculos humanos que se producen, Kobayashi opta por reflejar en esa situación de aislamiento los vínculos humanos que se descomponen; la cosificación, la animalización, el gesto desesperado y la rabia contenida que azotan a sus protagonistas mientras asisten, indefensos, a la bárbara jornada laboral y la miserable retribución que su puesto les garantiza. Víctimas de un solo verdugo, carne de cañón para unos consumidores a los que poco importan sus penurias en alta mar. Muertos en vida que acumulan una ira desbocada con la que conformarán su rebelión.
El Imperio poco o nada tenía que decir sobre conflictos laborales; a lo sumo, su ejército se pondría del lado del Patrón y vigilaría con bayoneta calada que se cumpliesen los horarios y los mortales turnos de trabajo. Kobayashi lo sabía e hizo de Kanikosen una novela con los rostros desdibujados, sin nombres y biografías, un combate a veinte asaltos entre el capital y la bestia humana. Sí, en sus capítulos hay espacio para las pequeñas pinceladas biográficas, para el llanto del hijo ausente y la foto desvaída de la familia que ha permanecido en tierra. Pero Kobayashi aplica toda su energía a excavar en el grado de sordidez del que es capaz un Patrón para explotar a sus trabajadores. Así hasta sumirlos directamente en la mierda, sin paños calientes ni eufemismos. De ahí que la novela acumule unos depósitos de rabia que generen un primer motín, un primer gesto de dignidad humana frente a quienes tanto hicieron por violarla. Un primer intento, comandado con unos pocos, que termina con la muerte y el arresto. El Patrón todavía es fuerte y puede contener la rebelión de un grupo. Un primer gesto que trae, como la réplica de un terremoto, un segundo: la necesidad de construir un colectivo, un primitivo sindicato, que garantice a los trabajadores la posibilidad de una revolución y la violencia necesaria para llevarla a cabo con éxito.
Vulnerar los derechos de los trabajadores es casi un deporte nacional en un contexto de crisis. Cuanta más necesidad, más fácil pasará la dignidad por el aro. Kobayashi escribió una obra de ficción con una pretensión documental, seca y devastadora, sin permitirse florituras literarias, contagiada del viento gélido de la isla de Sajalín. Casi un siglo después, cuesta decirlo, no hemos aprendido la lección. Las garantías siguen siendo frágiles y el trabajo precario, el desencanto juvenil notable y la ira siempre presente. Leer Kanikosen a la luz de nuestra crisis supone un doloroso ejercicio de identificación, no tanto por las terribles circunstancias de sus protagonistas como por la sensación de que carecemos de mecanismos y acciones para frenar esta situación. Mientras aquellos pescadores caminaban al infierno, nosotros lo hacemos hacia la nada. Quizá el impacto y el mal sabor de boca que dejan sus escasas hojas sean la mejor resaca para advertir que, ahora sí, hemos de reaccionar ya.


