La Antártida del amor, de Sara Stridsberg (Alianza) Traducción de Carmen Montes Cano | por Gema Monlleó
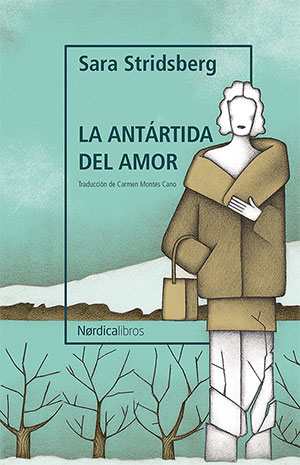
“El amor es como la nieve, viene y envuelve el mundo con su luz, luego desaparece”
“En este viento se oyen las voces de todos los que desaparecimos contra nuestra voluntad”. Inni está muerta. Inni ha sido asesinada. Los muertos no hablan. Pero Inni sí. Inni es la narradora de La Antárida del amor (Sara Stridsberg, Solna, 1972). Inni narra su asesinato y su vida. Y, he aquí la novedad, Inni narra también la vida de los demás desde el momento en que ella ya no está. Inni, ni cielo ni infierno, ve. Y Inni, desde su no-lugar, habla, cuenta, añora, desprecia, sufre, se emociona…
“Veo el mundo desaparecer a mi alrededor. No comporta ningún dolor, ya no importa nada en absoluto”. ¿Estamos ante una novela de ciencia ficción? No. ¿Estamos ante una novela negra? No. ¿Estamos ante una novela “realista”? No. ¿Entonces? Sin etiquetas: estamos ante una durísima historia en la que, por extraño que sea el lugar desde donde se nos cuentan los hechos, la familia, la violencia, las adicciones, la soledad van estallando como bombas de racimo ante nuestros ojos.
“Pienso que voy a dejar vuestro mundo en paz, pero, de pronto, ahí estoy, mirando otra vez a hurtadillas”. Inni se va, pero no se va del todo. Inni se queda (¿)atrapada(?) en un limbo. Inni se va para los suyos, los de la sangre (Ivan, su padre, Rashka, su madre, Valle y Solveig, sus hijos), los de los hilos del amor y la amistad (Shane, Nanna). Inni se va, aunque en realidad ya se había ido. Inni empezó a irse el día que comenzó a drogarse. Inni, niña traumatizada tras la muerte de su hermano (“Eskil fue al río cuando éramos niños y no volvió y mucho después yo entré en la gran noche a buscarlo”). Inni, niña infeliz entre las continuas y alcoholizadas peleas de sus padres. Inni, adolescente rebelde y en fuga. Inni, que encuentra en la heroína sosiego, reposo, la posibilidad de escapar de ella misma.
“Mi interior estaba en silencio, mudo, solo un cielo desnudo desprotegido arriba y debajo la gravedad implacable de la tierra que tiraba de mí”. Y el coche que se detiene. Y el cazador que la invita a subir. Y Inni que sabe y acepta y se entrega. “Y entonces arrancó el coche con un zumbido. Suave, como un depredador que empieza a moverse”. Y el cazador que habla: “te-estaba-esperando”. Y Inni, inmóvil (“yo sabía que iba a matarme, pero no eché a correr. ¿Por qué? Porque no tenía adónde ir”). Y Inni, exhausta (“salí del coche como si ya hubiera alcanzado el reino de los muertos. Ingrávida, muda, fría”). Inni, violada, estrangulada, despedazada (“traté de decir algo cuando me penetró, pero al abrir la boca me salió tierra”). Inni, dos maletas blancas: dos brazos, un fémur, una pantorrilla, los pechos (“y aunque aún no me había rajado el cuerpo, dentro de mí ya estaba todo troceado y despiezado”). Inni, sin cabeza, sin genitales, sin útero. Inni, Mozart en la radio del cazador. Inni, las manos de asesino en su cuello en el bosque (“una tormenta silbaba dentro de mí”). Inni, casi flotando ya y que escucha “yo-solo-quiero-estar-cerca-de-ti”. Inni: “mamá, mamá, no sé dónde estoy”. Inni: “tenía una mano que se extendía hacia el cielo y otra que escarbaba en el fango”. Inni: “pasaron un instante y mil años. Rogué que viniera un ángel, pero no vino ninguno. Esperaba que este no fuera el final, pero sí lo fue”.
Inni, mujer-despojo antes y después de morir (“Yo siempre pensé que las drogas eran como arder, pero sin quemarse, caer sin lastimarse”). Inni, que se quemó y se lastimó. Inni, que se hiere sin atreverse a matarse (“la voluntad de vivir seguía latiendo dentro de mí como un reloj de eternidad aterrador”). Inni, pura tormenta ensordecedora y herida abierta y sangrante para la diosa dormidera (“una pared de cristal que se quebraba sin ruido y que abría el mundo”). Inni, iniciada en la heroína y cuidada por la superviviente Nanna. Inni, ingrávida en cada pico (“allí hay una calma y una claridad absoluta sin la que no puedes vivir una vez que se ha manifestado”). Inni-Christina-F en los refugios antiaéreos del metro, en los túneles bajo el asfalto. Inni, que escupe a la cara de la soledad cuando conoce al también adicto Shane. Inni, Nanna y Shane: amistad, amor y drogas. Y la placidez del hundimiento voluntario (“había visto tantas veces mentalmente la imagen de nuestros cadáveres que me resultaba tan real como si ya hubiera sucedido, cómo estábamos tendidos en el suelo uno junto al otro en un piso vacío con los labios negros y los ojos abiertos”). Y los motivos para dejar de hundirse: Inni y Shane y el pequeño Valle (“casi nunca lloraba (…) como si ya supiera que se encontraba totalmente solo en el mundo”). Y los motivos para hundirse de nuevo: Inni y Shane y los servicios sociales. Inni y Shane y los gritos de Valle. Inni y Shane, solos de nuevo. “No habíamos dejado de querernos, ni siquiera eso lo habíamos conseguido, lo intentamos, pero sin lograrlo”. Y la heroína (“fueron las drogas las que me salvaron del amor”). Y la llegada de Solveig (“el orgasmo dolió, como si un niño volverá a salirme entre las piernas y cayera al suelo”). Y el cuerpo-cueva que no es suficiente. Y la renuncia (“la protegí procurando que nunca tuviera que estar conmigo”). Y la muerte. Y la muerte. Y la muerte. La muerte del amor. La muerte del deseo de la vida. La muerte del corazón (“si hubiera tenido voz, habría podido contarles que la última época yo no tenía corazón, tenía un músculo encogido y sangriento dentro de las costillas, pero ya no sentía nada”).
“En mi entierro nevó”. Y la maldición de la estirpe: Ivan y Rashka que pierden a sus dos hijos, Inni que pierde y entrega a los suyos. Ivan y Rashka, solos. Inni, sola (Shane, solo). Ivan y Rashka, esperando la muerte (“se la ve muy dulce ahí sola esperando la muerte, no me canso de mirarla”). Inni, ofreciéndose una y otra vez a ella (“Muerta o viva, no importaba. Ya estaba muerta, llevaba muerta mucho tiempo, como un cortejo fúnebre deambulábamos por Estocolmo mis amigos y yo”). Y la condena de la sangre, tozuda, acechando siempre. Y la muerte. Y el asesinato. Y la muerte. Y el suicidio (“reconozco el sentimiento de huida en el pecho, de querer alejarse volando del mundo en cuanto este se te acerca”). Y la muerte.
“Muchas veces pensé que la muerte no me quería, que probaba un bocado de mí y lo escupía después. Pero al final se ve que ha cambiado de idea”. Inni es pura pérdida: unos padres que no supieron comportarse como tales, que pusieron su amor al alcohol por delante del amor a sus hijos, que hicieron de la autodestrucción la herencia genética de la educación. Un hermano ahogado que la despertó de golpe de la niñez (“juego con la idea de que desentierro ese ataúd pequeñito y me lo llevo a casa, le lavo la tierra de los ojos”), que le mostró un mundo inhabitable que ella transformó con la heroína. La misma que le hizo perder a sus hijos y a Shane. La misma que la depositó en las manos asesinas del cazador. Inni, perdida desde antaño y colección de pérdidas. Inni, tiempo y gravedad. Inni, atisbando vidas y muertes. Inni, queriendo ser abrazo, consuelo, roca a la que asirse. Inni, cielo o atmósfera o sombra buena o niebla lúcida. Inni: tiempo ya sin muescas.
En algunos momentos Inni, desde su atalaya invisible, me recuerda a Cassiel y Damiel, los ángeles de Cielo sobre Berlín, la película de Wim Wenders (1987). Ellos ven qué sucede en la tierra y se estremecen, porque los ángeles de Wenders, al igual que esta no-ángel Inni, tiemblan, sufren, anhelan (“yo tenía la sensación leve, vibrante, de estar observándolo todo desde arriba, como si me encontrara suspendida en alto en el aire como un ángel tembloroso”). Y como Cassiel y Damiel, Inni también va agotándose, se torna en algunos pasajes casi melancólica y comienza a pensar (¿piensan las muertas?) en irse.
Stridsberg no escribe en La Antártida del amor únicamente la historia de Inni. Stridsberg escribe, a través de Inni, la historia de tantas mujeres asesinadas y violadas. Stridsberg describe qué hay detrás del asesinato de una mujer-despojo por ser mujer-ya-sin-vida, mujer adicta, mujer pobre, mujer lumpen, mujer submundo, mujer invisible (“ella no es más que un cuerpo verde pálido que se atisba fugazmente, luego desaparece de la imagen, se esfuma en la misma nada de la que salió”). Stridsberg critica que la mirada de la sociedad, la prensa, el entorno, se pose más en el ejecutor que en la víctima, haciendo de él casi un anti-héroe y de ella, de esta ella tan mujer-nada en vida, puro olvido. Stridsberg es sororidad literaria (no hay que olvidar que, miembro de la Academia Sueca que otorga el Premio Nobel de Literatura, renunció tras el escándalo de supuestos abusos sexuales en la institución). Es por ello que Stridsberg no escribe el típico thriller de asesinato-resolución. Es por ello que Stridsberg sólo mira al cazador desde los ojos de Inni. Es por ello que para Stridsberg no es importante si el asesinato “se resuelve” porque Inni no va a regresar tras ser estrangulada-violada-desmembrada por más que la vida de su muerte sea el reverso de la ejecución de su asesinato (“una está ligada para siempre a aquel que la ha matado, eso es a lo que más difícil resulta acostumbrarse”).
Emocionalmente agotada, igual que Inni, termino La Antártida del amor con una permanente sensación de zarandeo. Regresando al principio de esta reseña: ¿estamos ante una novela de ciencia ficción? no; ¿estamos ante una novela negra? no; ¿estamos ante una novela “realista”? no. Estamos ante un tremendísimo texto con personajes dolientes, golpeados por la vida, adictos a las sombras, que pasaje tras pasaje, flashback tras flashback, dibuja un destino global trágico (para unos) e incierto (para otros) desde un lenguaje lírico y una compasión empática (sobre todo por Inni) que atenúa la dureza de las escenas y que, profundamente, agradezco a Stridsberg.
“Todos lloran salvo yo, pero es que hay algo que se ha petrificado dentro de mí. No son sólo las lágrimas, también es algo más: un desengaño absolutamente hondo, radical, es el punto de congelación de la sangre, es la Antártida más extrema del amor.”
Coda: La película Cielo sobre Berlín (Wim Wenders, 1987) comienza con el poema de Peter Handke La canción de la infancia (Lied vom Kindsein). Inni, la niña que casi no fue, la mujer que perdió la niñez, creo que se merece el poema. Desde mi corazón, a veces “antártico”, aquí lo dejo para ella:
“Cuando el niño era niño,
andaba con los brazos colgando,
quería que el arroyo fuera un río,
que el río fuera un torrente,
y este charco el mar.
Cuando el niño era niño,
no sabía que era niño,
para él todo estaba animado,
y todas las almas eran una.
Cuando el niño era niño,
no tenía opinión sobre nada,
no tenía ningún hábito,
frecuentemente se sentaba en cuclillas,
y echaba a correr de pronto,
tenía un remolino en el pelo
y no ponía caras cuando lo fotografiaban.
Cuando el niño era niño
era el tiempo de preguntas como:
¿Por qué yo soy yo y no soy tú?
¿Por qué estoy aquí y por qué no allá?
¿Cuándo empezó el tiempo y dónde termina el espacio?
¿Acaso la vida bajo el sol es tan solo un sueño?
Lo que veo oigo y huelo,
¿no es sólo la apariencia de un mundo frente al mundo?
¿Existe de verdad el mal
y gente que en verdad es mala?
¿Cómo es posible que yo, el que yo soy,
no fuera antes de existir;
y que un día yo, el que yo soy,
ya no seré más éste que soy?
Cuando el niño era niño,
no podía tragar las espinacas, las judías,
el arroz con leche y la coliflor.
Ahora lo come todo y no por obligación.
Cuando el niño era niño,
despertó una vez en una cama extraña,
y ahora lo hace una y otra vez.
Muchas personas le parecían bellas,
y ahora, con suerte, solo en ocasiones.
Imaginaba claramente un paraíso
y ahora apenas puede intuirlo.
Nada podía pensar de la nada,
y ahora se estremece ante a ella.
Cuando el niño era niño,
jugaba abstraído,
y ahora se concentra en cosas como antes
sólo cuando esas cosas son su trabajo.
Cuando el niño era niño,
como alimento le bastaba una manzana y pan
y hoy sigue siendo así.
Cuando el niño era niño,
las moras le caían en la mano como sólo caen las moras
y aún sigue siendo así.
Las nueces frescas le eran ásperas en la lengua
y aún sigue siendo así.
En cada montaña ansiaba
la montaña más alta
y en cada ciudad ansiaba
una ciudad aún mayor
y aún sigue siendo así.
En la copa de un árbol cortaba las cerezas emocionado
como aún lo sigue estando,
Era tímido ante los extraños
y aún lo sigue siendo.
Esperaba la primera nieve
y aún la sigue esperando.
Cuando el niño era niño,
tiraba una vara como lanza contra un árbol,
y ésta aún sigue ahí, vibrando.”



