Buffalo Soldiers, de Robert O’Connor (Sajalín) Traducción de Ana Crespo y Diego de los Santos | por Óscar Brox
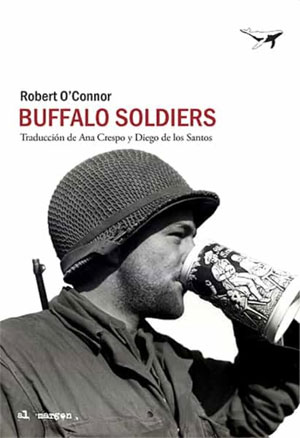
El ejército en tiempos de paz. Después de fracasar en Vietnam, a Estados Unidos le queda el cartucho de la amenaza comunista y, quién sabe, seguir clavando la zarpa a cualquier democracia emergente a la que el capitalismo salvaje necesite meter en cintura. A Mannheim, ciudad alemana, le pasó como a tantas otras localizaciones europeas durante la IIGM; el fuego, en este caso aliado, la redujo a cenizas. Eso sí, pese a terminar la Guerra, América estableció una de sus bases en esa ciudad. Por si acaso. A Robert O’Connor, probablemente, le daba un poco igual la geopolítica yanqui cuando escribió Buffalo Soldiers, porque lo que buscaba retratar era el elemento inherentemente humano tras la línea recta y el código de honor del ejército. Al fin y al cabo, después de una experiencia tan traumática como Vietnam, y de ver cómo toda una juventud se iba a la mierda, resultaba inevitable reflexionar sobre cómo acusaría ese mismo golpe el ejército.
Así que O’Connor le pasa el testigo a Ray Elwood, cabo, convirtiéndose en su sombra. Su confesor. Esto último no está de más decirlo, porque tan pronto arranca la novela lo primero que percibimos es que el ejército es un negocio. O una suma de negocios individuales. Abunda el trapicheo y el contrabando, cada cuál mira hacia otro lado si le conviene y, sobre todo, una cosa siempre está clara: si no estamos en guerra, no hay colectivo que valga. La guerra se fragua entre los propios soldados, entre razas (los negros, siempre, son los betunes), categorías y, fundamentalmente, entre dos grupos: los hijoputas y los hijoputeados. Para O’Connor, Elwood podría ser un pillo, alguien que sabe cuándo dejar al margen los escrúpulos mientras aprovecha su temporada en el infierno. Pero, en el fondo, ese sarcasmo que anida en varios tramos de la novela es otra de tantas cortinas de humo; un intento por disfrazar el estado de ansiedad que lleva a los soldados a abrazar la guerra química (hoy pastillas, mañana cocaína y pasado heroína inyectada, si no queda sitio, hasta en la carótida), la corrupción y el desdén ante todo y ante todos. Vietnam es historia, pero ellos también han quedado arrasados, devastados, reducidos a pura basura en lo que no deja de ser un simulacro de ejército.
La lectura de O’Connor es abrasiva. Como hacer un ejercicio de realpolitik entre yonquis y amigos del estraperlo que, mira por dónde, velan en sus ratos libres por la defensa de los valores y las tradiciones norteamericanas. La ansiedad de Elwood no se impone sobre su inteligencia, en todo momento parecer narrar lo que sucede como si ya lo hubiese anticipado; conoce los códigos, evita traspasar los límites (aunque no los límites morales). Busca algo parecido al amor en una prostituta, se rodea de una caterva de compañeros a cada cuál más acabado, hace de lazarillo de su Coronel (paradójicamente, más gilipollas que el soldado más gilipollas de su destacamento) y, para rematar, se enamora de la hija manca de su peor enemigo en la base. Es el karma, dirá Elwood; es, en verdad, la necesidad de liquidar esa maldita agonía vital. Sea como sea.
En muchos pasajes, Buffalo Soldiers podría ser un retrato terrible de la adicción. El Let there be light de toda una generación que, con o sin Vietnam, vivía la soledad más extrema. Ese vacío terrible. Y, por tanto, se veía impelida a rellenarlo de cualquier manera. Aquí un Mercedes, allí un Sony Trinitron; pequeños lujos que no están al alcance de un soldado raso en busca de alguna clase de diferencia que sirva para desmarcarte de lo jodidos que están tus compañeros. Y lo cierto es que O’Connor captura y traduce esa sensación con un virtuosismo escalofriante. La impresión de que Elwood se está despeñando página a página, entre los sueños de colgado y la cada vez menos discreta fabricación y distribución de heroína en la base. O dicho con las palabras del autor, que está pasando de hijoputa a hijoputeado. Eso, que lo puedes encontrar en cualquier historia de auge y caída, en la mayoría de relatos de drogatas, O’Connor lo reviste, casi que lo fortalece, con una mirada absolutamente desacomplejada sobre el ejército. Sobre el racismo, el individualismo, las fracturas psicológicas y la necesidad de localizar una salida de emergencia antes de elegir el suicidio o la locura. Por mucho que Elwood fantasee con su inminente desvinculación, la realidad es que tan solo son pequeños y grandes caprichos que, si acaso, maquillan el camino cada vez más corto que le queda para alcanzar el precipicio.
Abundan momentos terribles en la novela, que sin embargo O’Connor sabe cómo trasladar con sobriedad, eligiendo el impacto moral frente al simple impacto. El primer pico de Robyn, los delirios de Simmons, las sesiones de cine en el local de CC, la derrota de Stoney, el asesinato de Parsons, la coronela ebria en la fiesta de su marido, frustrada por una vida asquerosa, y cada vez que Elwood trata de encontrar en Mireille esa pizca de amor que lo salve un poco del infierno. Es un decir. La realidad es que Buffalo Soldiers funciona como un rodillo, como la naranja mecánica (la del fútbol, no la de Burgess) en sus mejores tiempos. Se lee a toda velocidad, disfrutando con un placer a ratos culpable, cada vez que el sarcasmo y la ironía dejan su lugar a la aflicción y la ansiedad. Y llegas al final, demoledor, minimalistamente poético, inevitable, con la sensación de que este one hit wonder escrito por Robert O’Connor es el mejor reflejo de un mundo a la deriva y de una sociedad amargada, en cada uno de sus estratos, por la presión de querer ser algo en tiempos de la nada más absoluta. O cómo hacer un ejercicio de realpolitik husmeando las entrañas del ejército. De los valores americanos de toda la vida.



