De bólidos y hombres, de Robert Daley (Macadán) Ilustraciones de H. Cademartori | por Óscar Brox.
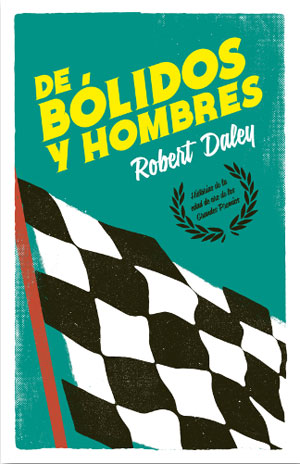
El automovilismo, como la mayoría de deportes, ha devenido un espectáculo de masas controlado por el poder de patrones y escuderías y por la sobreexposición mediática de las carreras. Más circuitos, horas de televisión y épica humana transportada a través del amplio dispositivo visual que narra la competición. Sin embargo, como otras disciplinas deportivas, las carreras de coches tuvieron un origen y, sin duda, vivieron otro tiempo. Robert Daley, durante años periodista deportivo del New York Times, fue testigo de aquella edad de oro, y solo en su crepúsculo decidió juntar todas sus crónicas y componer un retrato de conjunto de aquel mundo de pasiones y vidas truncadas. Macadán, una joven editorial dedicada a la literatura del motor, publica en castellano De bólidos y hombres, una obra maestra de la narración periodística y un canto del cisne de una ambición deportiva que vivió y murió mientras trataba de romper cualquier barrera en su camino.
Correr siempre ha sido un rasgo eminentemente humano, tanto da si lo hacemos para huir del peligro o para llegar antes que nadie a la meta; vivimos ese impulso con una mezcla instintiva de bajas pasiones y arrogancia. El comienzo del Siglo XX alumbró un universo de posibilidades para el hombre, también de desafíos. Aquella vieja aspiración que buscaba conquistar la naturaleza se plasmó, gracias a la revolución industrial, en una serie de ingenios que permitían al hombre alcanzar sus quimeras. Si una máquina podía volar, ¿por qué no superar al animal más veloz? Así, Daley explica cómo a principios de siglo se organizaron las primeras carreras en primitivos coches, con ruedas de madera, que a duras penas conseguían marcar una por aquel entonces fabulosa velocidad. El hombre había firmado un nuevo pacto fáustico con la tecnología y estaba dispuesto a sacrificar su vida para conquistar esa porción de la realidad que se le resistía.
De bólidos y hombres narra, a través de la historia de algunos de los autódromos más populares, la evolución de una quimera humana. En aquellos años, donde la calma y el aburrimiento incentivaban el ingenio, que aún no conocían el terror de las posteriores guerras, el hombre podía regalarse un arrebato de vanidad. La hybris, dice Daley, fue el carburante de esa edad de oro. También la tragedia clásica, que marcó el destino de los corredores, en su mayoría jóvenes que decidieron morir no sin antes arrancar al mundo un récord, un imposible, mientras las llamas consumían sus cortas vidas. Ya podían ser aristócratas como Alfonso de Portago, pilotos de estirpe u hombres que no sabían hacer nada mejor que correr; todos salían a pista con esa sensación en el estómago de que la siguiente curva podía ser la última.
La época de oro del automovilismo coincidió con la juventud de Bob Daley, más compañero que cronista, confidente de algunos pilotos o testigo mudo de los accidentes espectaculares. Quizá por eso, la crueldad que tiñe algunos de los pasajes del libro contrasta con la belleza, casi inocente, que reconoce en ese gesto de locura la pureza de un grupo de hombres empeñados en batir sus propios límites. De ahí ese repertorio de imágenes de pies quemados por la impresionante condensación de calor en cabina, de vapores tóxicos, continuos cambios de marcha, velocidades imposibles o locuras como la de aquel olvidado piloto que trató de ganar en solitario las 24 horas de Le Mans. Eran otros tiempos, salvajes e ingenuos, donde se corría en la orilla de una playa o en el interior de un bosque, rodeado de árboles o de un cielo azul impecable que invitaba a escapar, a evadirse, a fundirse con ese horizonte que se advertía desde la cabina.
Capítulo tras capítulo, Daley recoge las historias de aquellos pequeños mitos: los de Moss, Caracciola, Hill, Hawthorn, Fangio; Nürburgring en la época de Hitler y la Argentina de Perón; la hermosísima Targa Florio siciliana o el terrorífico Montecarlo, capaces de eclipsar como protagonistas a los pilotos que intentaban sobrevivir a sus trazados. Y, tal y como hiciera Jean Echenoz en Correr, el retrato ficcionado del atleta Emil Zátopek, construye su libro como una historia sobre cómo las carreras de coches llegan a convertirse en automovilismo. Desde las pasiones humanas, que nunca levantaban el pie del acelerador; desde los pilotos formados y los que corrían desbocados por la pista; desde los deportivos y los coches de carrera, las peleas entre las escuderías alemanas, francesas o inglesas; desde el dolor de haber perdido a amigos por el camino y sentir esa orfandad de un año al siguiente; desde la sensación de que nunca hubo un tiempo como aquel, en el que el hombre pudo atrapar durante un segundo sus límites y caminar por encima de ellos. Teatro de pasiones, tragedia griega, la historia de un grupo humano que irremediablemente acabó perdido en los anaqueles del periodismo deportivo. Ese al que Robert Daley invoca para narrar una historia más grande que la vida.


