El mundo según Mark, de Penelope Lively (Impedimenta) Traducción de Alicia Frieyro | por Óscar Brox
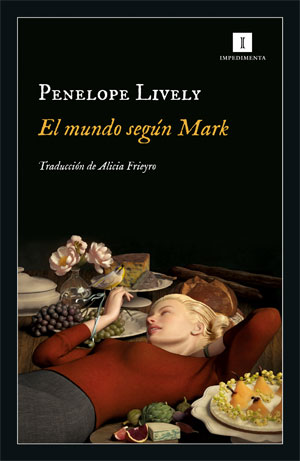
Parece que uno de los vicios más llamativos de la vida intelectual radica en no saber, sencillamente, cómo existir. Así, sin más. Sin tomar demasiado en serio la dimensión moral de las cosas, sin ser juez (y también parte) en unas cuantas polémicas académicas, sin creer en escalas, clases y separaciones sociales… O eso, al menos, le sucede a Mark Lamming cada vez que se pregunta si su vida es perfecta. Y en verdad lo es para los parámetros de una sociedad británica acostumbrada al clasismo y la pedantería como señas de identidad. Sin embargo, nos dice Penelope Lively, algo no termina de funcionar. Mark trabaja como biógrafo, sumergido entre textos, correspondencias y testimonios; su mujer, Diana, se encarga de coordinar las exposiciones de una galería de arte. Ambos han alcanzado los 40 con ese regusto de éxito que proporciona una vida acomodada, pero sin excesos. De ahí, quizá, que la biografía de Gilbert Strong, autor menor dentro del canon literario británico, ejerza en Mark una especie de giro copernicano. Una toma de contacto con esa otra vida, sencilla de verdad, que se le escapa de entre los dedos cada vez que se pregunta cómo conseguirla.
En el otro extremo de la historia está Carrie, la nieta de Strong, albacea de su abuelo y propietaria del jardín de la finca familiar. Lively describe a su protagonista con toda la picardía que le concede ese pequeño juego moral: joven, poco dada a intelectualismos y convenciones sociales, y eminentemente práctica. Alguien, en definitiva, que simplemente existe. Que, a diferencia de Mark, no parece preocuparse por lo que significa estar en el mundo. Lo que podría producir un choque de caracteres, en cambio, sugiere un curioso triángulo amoroso y la crisis del biógrafo al no saber muy bien qué hacer con su vida. De pronto, hablar de libros, desempolvar viejas historias, recabar datos y lucir una pedantería que en cualquier otra parte tendría algo de chic, no sirve de nada en el entorno rural de Dean Close. Y es tal el hechizo de esa vida tan asquerosamente normal que el escritor ya no sabe cómo armar la biografía de Strong. No en vano, ¿cómo hablar de la vida de los otros cuando no se es capaz de organizar la propia?
Lively aprovecha ese pequeño equívoco para ver cómo, entre dudas y titubeos, crecen sus personajes. A Carrie, por ejemplo, le precede un pasado nómada marcado por una madre insoportablemente banal y una infancia con casi ningún estímulo. Algo que, al final, ha fermentado en una vida práctica a la fuerza, porque en verdad ha olvidado toda esa ristra de estímulos que ponen el color moral a las cosas. A Mark, en cambio, este encuentro, que bascula entre lo emocional y lo sexual, lo sume en una crisis total. No tanto porque rompa su matrimonio (que no es el caso) o arrastre su nombre por el barro (que tampoco), sino porque le obliga a lidiar con esa insatisfacción vital que a menudo enmascaramos bajo pequeños triunfos y mentiras piadosas. Un poco, como ese Strong al que, a medida que va conociendo, no sabe por dónde entrarle. Escritor casi convertido en personaje, hombre con demasiadas aristas y vidas contenidas en unos pocos años.
A diferencia de otras paisanas, como Iris Murdoch (probablemente, la mejor autora británica del siglo pasado), Lively descarga el peso moral del relato para centrarse en las reacciones humanas de sus criaturas. Su escritura no tiene vocación de castigar las faltas ni los deslices, sino de instigar a los personajes a perseguir eso que tanto se les resiste: vivir, sin más. Eso no es óbice para reseñar la ambigüedad de Diana, la esposa de Mark, ante su infidelidad con Carrie, y ese discurso soterrado alrededor de una mujer independiente y autosuficiente desligada de los caprichos y veleidades de su marido. O dicho de otra manera, qué forma tan sutil la de Lively de dinamitar los compromisos matrimoniales tradicionales, y con ella toda la asquerosa moralina que las sociedades occidentales arrastran desde hace siglos. Así como tampoco hay que perder de vista la imagen tierna, pero también pueril, con la que describe a Carrie cuando aquella descubre, por primera vez, el amor durante su viaje a Francia. Entre otros motivos, porque Lively parece disfrutar más con la ambigüedad que aporta al carácter de Carrie y, sobre todo, cómo desdibuja la franqueza con la que irrumpía en los primeros compases del relato, convirtiéndola en otro personaje más en esta historia de amigos y amantes.
Cuesta creer que Lively juzgue con severidad a sus personajes; más bien, lo que trata es de desliar esa madeja de sentimientos y complejidades emocionales que acechan ante los primeros coletazos de la madurez. La metáfora, no por sencilla, deja de ser menos efectiva: en un punto, Mark se reconoce en la atribulada vida de Strong porque tampoco él es capaz de poner orden en unos afectos que se desbordan a las primeras de cambio. Escribir, de pronto, ya no consiste en cruzar datos y declaraciones, poner orden en los tiempos y las épocas y mantener una distancia crítica con la vida del biografiado. Y Mark, después de todo, no puede dejar de mirarse en ese espejo: ese que, en definitiva, le muestra en qué consiste vivir. Así, sin más.



