Hotel Borg, de Nicola Lecca (Pre-Textos) Traducción de Patricia Orts | por Juan Jiménez García
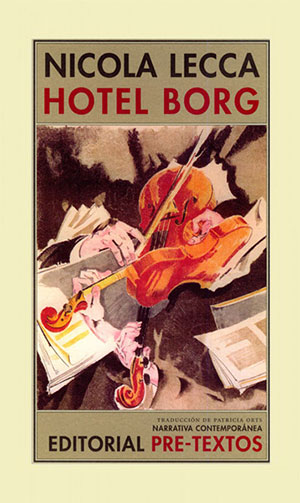
Me repito, una y otra vez, sin ningún sentido especial, el título de un libro de Peter Handke: El momento de la sensación verdadera. Aíslo esta frase de su argumento y me quedo solo con eso, con ese momento en el que intuyo, algo se convertirá en cierto, en más cierto que cualquier otra certeza, en un instante capaz de alterar el curso no de los días, ni de los meses, ni de los años, sino el curso del tiempo, de todo él. Fijar un instante del presente, atravesado por una sensación. También pienso en un ensayo del escritor austriaco: El ensayo sobre el día logrado. En él, se preguntaba que era un día logrado. No un día bueno, no un día excepcionalmente bueno, no un día maravilloso. No, podría ser todo eso o nada de eso. Simplemente se trataba de encontrar ese día logrado que, también, es una sensación. Entonces, aquí estoy, meciéndome entre una sensación verdadera y un día logrado, y todo esto viene al hilo de la lectura de Hotel Borg, porque en él veo ese mismo movimiento o esas mismas inquietudes. Entre la historia de Oscar, un sueco que marcha de casa, hasta Londres, y allí saluda y despide a la gente en un hotel, sin más, y entre la historia del último e incomprensible concierto del director de orquesta Alexander Norberg, está esto. La búsqueda de un instante, principio o fin, pero único, un momento logrado que dará sentido a lo pasado y al porvenir, fijando el presente.
Norberg está obsesionado con una última interpretación del Stabat Mater de Pergolesi. Le proponen un puesto irrenunciable, al que renuncia. Y no solo eso. Piensa que ese es también el punto final. Y cuando piensa en puntos finales, piensa en Piranesi, rodeado de muerte, todo él muerte, con la partitura del Stabat Mater en sus manos, terminándola antes de que su propia vida termine. Así pues, ese punto final será también el punto final de la carrera de Alexander Norberg. Pero no solo se quedará ahí. De algún modo, piensa que también tiene que alcanzar el frío y la soledad (el frío y la soledad que alcanzaba al compositor) y decide que ese último concierto será en una pequeña iglesia islandesa, para un puñado de personas elegidas al azar, entre los habitantes. Con esto se entiende mejor porque las frases de Handke giran en mi cabeza, y aun así nos faltaría Oscar, al que me hemos dejado en un hotel inglés. Para él, Norberg es el director de orquesta más grande. Solo ha podido verlo a través de la pantalla de un pequeño televisor, cuando se quedó sin entrada para el auditorio, y ahora se ha empeñado en asistir a ese concierto que el azar le podía haber dado pero el azar le ha quitado. Hasta allí andará, a esperar que, con insistencia, ese destino pueda cambiar. Es más, tiene que cambiar. Es su convicción y su fuerza.
Nos quedan dos personajes más, porque esta es una obra de cámara, un cuarteto. Marcel Vanut, el niño de once años, la voz blanca más importante de su tiempo, y Rebecca Lunardi, diva a la que acecha la duda del tiempo que le queda por poder seguir cantando a ese nivel. Podría haber algo más, un contrapunto, una sombra, como el bello Hákon, que sin buscar nada, encuentra, pero este es el libro de las despedidas, porque de alguna manera, cada cual se está despidiendo de algo: de la inocencia, del conocimiento, de las convicciones, de lo grande, de lo pequeño. Cada cual, a su manera, renuncia a algo, voluntaria o involuntariamente, haciendo lo que cree tener que hacer, y, cómo Oscar, confiando ilimitadamente en la justeza de sus decisiones. También podría ser un libro sobre la pérdida, y es que en el libro de Nicola Lecca, en su escritura transparente, ese discurrir poco pretencioso de su narrativa, el colocar una hoja escrita sobre la otra, se convierte en una acumulación de capas y sustratos que van alimentando un cúmulo de sensaciones. Mientras el frío se apodera de todo, hasta el colapso, algo cálido persiste. Como la necesidad de detenerse, tomar aire, cambiar para poder continuar. Abandonar lo conocido para adentrarse en los caminos de lo incierto. Ese reconocer un día logrado y que, tras él, nos esperarán otros, porque nos tienen que esperar, como algo necesario.



