La fiesta de la insignificancia, de Milan Kundera (Tusquets) Traducción de Beatriz de Moura | por Juan Jiménez García
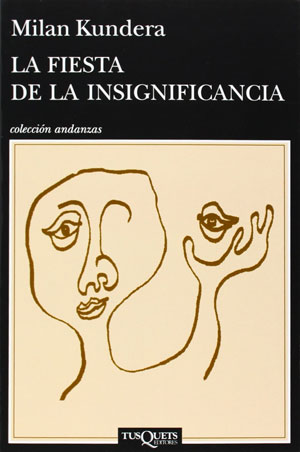
Para mí, volver sobre la escritura de Milan Kundera era volver sobre alguien que había leído hace mucho tiempo, que había disfrutado hace mucho tiempo, que había olvidado hace mucho tiempo. Sin razones aparentes. Quizás un poco de rencor hacia alguien que ya escribía en francés siendo checo. Como si no fuera suficiente el exilio. Sus libros checos me habían deslumbrado. Su inteligencia, su ironía, también una cierta crueldad. La crueldad de aquellos años en Checoslovaquia. El dolor. Leí alguno de aquellos nuevos libros del exilio. Lo dejé. Ahora, con La fiesta de la insignificancia, volvía a encontrarme con él. Pero ¿con quién?
Mientras leía gozosamente las páginas de este libro, breve, bello, de una belleza fugaz destinada a permanecer, me acordaba insistentemente de Alain Resnais. Alain Resnais, otro viejo llegado de un tiempo lejano. Pensaba que hubiera podido realizar una estupenda adaptación de él, simplemente porque ambos comparten (compartían) algo. Algo: una alegría de vivir, de estar vivos, una ligereza, una levedad, un gusto. Kundera parece haberse desprendido de tantas cosas… muchas. Su escritura fluye, respira, en la brevedad de las palabras. No necesita ya mucho para decir las cosas más complicadas. Como en su novela, la aparente insignificancia, la falta de ese deseo de destacar, de demostrar constantemente algo, le permiten alcanzar todo. Llevarse el premio. Una novela redonda. Un divertimento.
Kundera ni tan siquiera busca un planteamiento complicado. Para decir lo que quiere decir, solo necesita unos pocos personajes. Tres, fundamentalmente. Alain, Ramón, Charles. Tres amigos. Tampoco necesita un complicado escenario para sus divagaciones. Como si Giorgio Strehler se ocupara de la puesta en escena, el fondo no es más que un juego de luces. Nada debe perturbar el juego de manos, el juego de palabras, que el viejo artista va a realizar. También: nada es necesario. Milan Kundera, 85 años, no necesita demostrar ya ninguna cosa.
Como si su carrera fuera de lo amplio (la historia de su país, de una complicado época de su país) a lo concreto (al instante, esa unidad mínima de vida), La fiesta de la insignificancia se concentra en esos fragmentos que sirven para explicar de manera ejemplar (aunque aparentemente nada parece distinguirlos de todos los demás, más allá de la elección del escritor) un sentimiento. Una impresión (unidad también mínima, inestable, tambaleante, del pensamiento). La insignificancia. Ese ser apenas nada. Ser tan poco que uno podría pasar perfectamente desapercibido. Kundera bromea. Aquel que no nos dice nada, aquel al que no logramos recordar, aquel que se confunde con todo, que se diluye ante cualquier cosa, será quien acabará llevándose a la chica más guapa de la fiesta. Y lo hará frente a aquellos que están siempre demostrando algo, invadiendo algo, imponiéndose frente a todos. Quizás sea un poco optimista en este pensamiento y seguramente la chica más guapa de la fiesta nunca haría eso, pero uno no puede dejar de sonreír frente a su ironía, a su fino humor. Como Resnais (volvemos a ello), Kundera ha alcanzado con los años esa insignificancia. Ya ni tan siquiera entra en las quinielas para el Premio Nobel, sus libros salen cada tantos años, nadie parece preguntarle qué opina del mundo, y él tampoco parece hacerse muchas preguntas sobre nada. Simplemente se ha convertido en esa presencia insignificante que acabará escribiendo los libros más maravillosos, apartado en un rincón, un rincón de esta época.
Leer a Milan Kundera en una sucesión de lecturas es siempre un peligro. Tras él, ¿qué podemos hacer? Todo los libros nos parecerán complicados, rebuscados, enfrascados en penosas y tediosas búsquedas de algo que después de todo es muy sencillo. Es un riesgo a correr. Durante un instante, asistiremos a algo grande, y será tan breve que nos parecerá haberlo soñado. Y quizás sea ese su fin. Y su principio. La profunda levedad.



Enhorabuena. Muy buen texto.