Peregrinos de la belleza, de María Belmonte (Acantilado) | por Juan Jiménez García
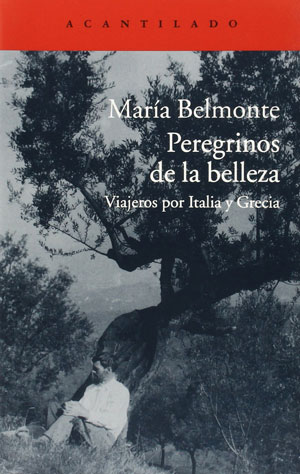
Desde que el hombre es hombre debe haber existido esa necesidad de estar en otro lado. Ya no es el nomadismo, el viaje por el viaje, el recorrer mundo. A veces es tan solo la certeza de estar en el lugar equivocado. O la sensación, repetida, de estar siempre en el lugar equivocado. Entonces empieza la búsqueda. Una búsqueda que puede ser tan simple (o tan extraordinariamente complicada) como encontrar un azul del cielo. Un simple tono. Aquellos que hemos vivido desde casi siempre a orillas del Mediterráneo (aunque sea tras bloques de cemento y hormigón) entendemos el significado de ese azul. Un azul suficiente para abandonarlo todo. Y lanzarse a los caminos.
Goethe abrió el camino del norte hacia el sur. Frente a los días grises y oscuros, la luz era casi un sentimiento. Un necesidad. Luego estaba ese mundo clásico, portador de otros valores (o siempre los mismos y siempre olvidados de la misma forma). A un mundo industrial se oponía un mundo en ruinas y, entre ambos, un paisaje antiguo. Antiguas forestas, mar antiguo, gente vieja, casas desprovistas de todo, la simplicidad de una vida que avanza según el tiempo de otros relojes, despacio.
El libro de María Belmonte, Peregrinos de la belleza, recoge la vida de algunos de esos buscadores del infinito, que debe ser un lugar que está entre Italia y Grecia o, en todo caso, a orillas de ese Mediterráneo. Poco tuvieron que ver las vidas y circunstancias de unos y otros. Desde Johann Winckelmann y su malestar, incluso físico, cuando abandonaba Roma hasta Lawrence Durrell, que finalmente pudo dejar tras tantos años las islas para llegar hasta el mismo mar pero en Francia. Desde la búsqueda del clasicismo (Wilhelm von Gloeden y sus fotografías que intentaban captar otro tiempo) hasta la búsqueda de la luz (D. H. Lawrence), pasando por los momentos de felicidad frugal capaces de cambiar el resto de nuestra existencia (Henry Miller).
Prácticamente todos ellos dejaron constancia de sus viajes, de sus estancias, como si a esa felicidad desbordante, a esos momentos de paz, de tranquilidad que encontraron frente a unas vidas difíciles, solo pudiera corresponderle la palabra, esa unidad mínima de la emoción. Qué tiempos aquellos en los que la visión de un mar podía cambiar un destino. O qué tiempos aquellos en que éramos capaces de remontarnos tan atrás, siglos tan atrás, como para dejarnos embargar por la antigüedad clásica. Tal vez el significado esté más allá del paisaje, del clima, incluso de la gente. Quizás es solo que en algún lugar de nosotros sigue anidando algo así como un sentido de la libertad o un sentido de la justicia que solo se despierta, evocadoramente, hacia aquellos espacios que parecieron contener todo aquello en algún momento de la historia.
Y sí, está la belleza, como sentimiento último. O primero. Un gusto, que alguno podría pensar decadente, como si el mundo fuera muriendo por años y los tiempos fueran cadáveres y las ruinas los despojos. Como si entregarse a la belleza fuera algo injusto, dado todos los problemas que nos rodean, sin pensar que la belleza tal vez podría salvarnos de alguno. Convertida en una utopía, peregrinar en búsqueda de esta belleza, se convierte en la locura de unos pocos, alejarse del mundo tal como creemos conocerlo (con su velocidad, con su precipitación, con su agotamiento) en una excentricidad. Y es por eso que el libro de María Belmonte se nos antoja como algo necesario. Como una botella lanzada a ese mismo mar o como el susurro de unas sirenas que buscan nuevos aventureros (porque lanzarse a los caminos se ha convertido en una aventura). La pregunta sería qué queda de todo aquello y si ahora no viajaríamos a través de las ruinas del nuevo mundo. De nuevo perdimos paraísos a cambio de nada o bien poco. Quién sabe.


