El aldeano de París, de Louis Aragon (Errata Naturae) Traducción de Vanesa García Cazorla | por Juan Jiménez García
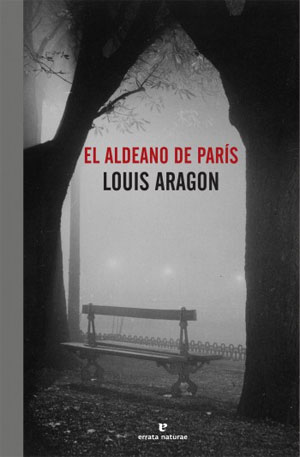
Recorrer París como si fuera la primera vez. Como si uno fuera un aldeano recién llegado de un pueblo remoto a esa ciudad, capital de un mundo. Ni tan siquiera. Nuestro aldeano solo recorrerá dos calles, dos lugares, uno condenado a desaparecer por ese movimiento de destrucción y construcción permanente, que no entiende de nada, mucho menos de mitologías. Louis Aragon escribirá El aldeano de París en 1926, cuando el surrealismo está en plena ebullición. Para ellos, que están en tránsito hacia otras cosas, la ciudad solo puede ser un pasaje de un mundo hacia otros y lo que está, una revelación, el encuentro con lo inédito. Solo hay que mirar, mirar con una intensidad poética, una intensidad en la que ninguna palabra sobre, carta en una pirámide de cartas.
Dos lugares. Uno es el pasaje de la Ópera, que no tiene nada de azar. Primero por el propio concepto de pasaje, como decíamos, y luego porque su lugar en este mundo es transitorio: desaparecerá poco después, demolido. Tampoco se necesita caminar mucho, tal vez nada. Como Perec antes que Perec, y aun interesado por otras cuestiones más abstractas, Aragon parece situarse en un punto y, a partir de ahí, pensar. La mirada es un simple disparadero que le llevará a caminar de pensamiento pero no de obra, entregándose a una flânerie del espíritu (como les gustaría decir a los surrealistas), un paseo ocioso que es un discurso poético, intensamente poético, y una sucesión estelar de ideas que vagan dejándose caer por el lugar. Un peluquero o un secreto burdel, se convierten en lugares que invitan a dejar caer nuestras ideas sobre todo, como lo invitan los fantasmas ciertos que recorren, igual que ese aldeano maravillado por todo, el pasaje.
Aragon ni tan siquiera es ese paseante solitario. El segundo lugar será el parque de Buttes-Chaumont, al que se acercará, nocturnamente, acompañado de André Breton y de Marcel Noll. Encuentro con una naturaleza atrapada por la ciudad que servirá al escritor francés para multiplicar el lirismo de ese aldeano, para entregar la ciudad a los poetas y las palabras al tiempo de los collages hechos de frases que crecen sobre las anteriores y se despliegan sobre las posteriores, como hiedra en una pared. Interrumpidas por carteles y anuncios, no dejan de ser otra poesía de lo real.
Si Aniceto o el panorama, novela, no era una novela, El aldeano de París, no es un libro al uso de paseos por la ciudad, sino más bien un aparato construido para permitir que viaje el pensamiento de Louis Aragon. Lejos, muy lejos, mucho más allá de las calles de la ciudad e incluso de los espacios que el libro frecuenta. Un disparadero del espíritu poético de su autor que le permite hablarnos de dos o tres cosas que sabe de París y en lo que cree de todo lo demás, puesta al día de sus ideas, tantas compartidas con sus compañeros surrealistas. Por eso no es extraño que el libro se abra con un Prefacio a una mitología moderna y se cierre con El sueño del aldeano, el primero una introducción a lo contemporáneo y la ciudad, el segundo la conclusión de todo lo demás, en la que poco a poco su prosa se va haciendo jirones, hasta quedar en un goteo de pensamientos, pensamientos de un hombre que despierta tras una paseo en sueños. Atrás quedará todo. La ciudad y el amor (al que también dedica unas páginas, de desengaño en desengaño). Esperando ser vistos de nuevo como la primera vez. Con la misma intensidad. Con el mismo deseo. Como una parte consciente de un todo inconsciente. En esa confusión necesaria.
[…]
Si no quieres perderte ninguna reseña de las que publicamos, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.


