El peatón de París, de Léon-Paul Fargue (Errata Naturae) Traducción de Regina López Muñoz | por Juan Jiménez García
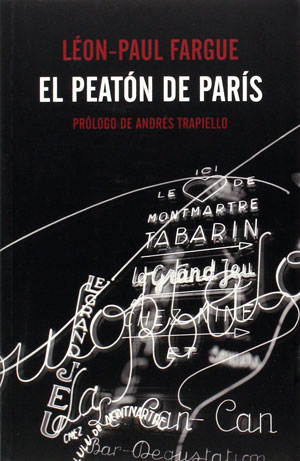
Léon-Paul Fargue es seguramente un completo desconocido entre nosotros. No es que no hiciera nada en la vida más allá de pasear, ir de café en café y hablar con los amigos, pero ciertamente hay toda una literatura francesa que se nos escapa en este país, escamoteada por el cambio de siglo (del XIX al XX). Fargue escribió de todo y anduvo de la mano de gente como Alfred Jarry o Erik Satie, pero sin duda, en nuestra simplicidad, siempre será recordado como el hombre que nos mostró París de la única manera aceptable: andando. Andando un poco al azar. Perdiéndose y encontrándose, y volviéndose a perder y encontrar. Léon-Paul Fargue fue un paseante. Un peatón.
La pregunta sería: ¿existía París antes de él? Estamos tentados a pensar que no. No había nada. Reunión de lugares perdidos , espacios desolados, ciudad a medio hacer en busca de un sentido, un alma, un espíritu. Al escribir sobre ella, Fargue le da todo eso. Cada palabra suya construye la ciudad. Palabra sobre palabra se abre ante nosotros algo que somos incapaces de ver, nosotros que nunca estuvimos, pero también aquellos que la habitaban o la habitan o simplemente pasaban por allí. Más allá de las cosas físicas, nada puede existir ante nosotros si no es nombrado. El escritor francés lo entiende. París será desde el momento en que la construya entre sus manos.
Primero irá barrio a barrio. Después, recuerdo a recuerdo, cosa a cosa. Primero La Chapelle, su barrio. La creación de un mundo debe empezar por la creación de una persona. Nacimiento. A partir de ahí, todo será alimentado por sus recuerdos, por las personas que se ha encontrado o encuentra, por los lugares que ha habitado, aquellos con los que compartió un momento e incluso aquellos que ya no existen. No importa. Todo es una sola cosa, una especie de paisaje interior proyectado a ese exterior de cada día. Proyectado, enfrentado. Montmartre está difunto, dice. El barrio que fue ya no existe, y el que es, no será nada dentro de poco. Lugar de artistas, de pintores sobre todo, de cafés, estos se han ido desplazando hacia Montparnasse. Pero, Montparnasse tampoco es ya gran cosa. Una impostura. Un lugar para hacerse pasar por otro, por algo que no se es. Los cafés mueren. Nacen en otros lugares, de otra forma. La gente, pesadamente o no, se desplaza, crea nuevos espacios, nuevos recuerdos, nuevas cosas que echar de menos, en unos años. Los cafés de los campos Elíseos (juego de máscaras). Saint-Germain-Des-Prés, que ya empezaba a ser la promesa de algo, de una nueva tierra de promisión (de promiscuidad).
Passy es otro lugar que uno ha habitado. No como alguien que está de paso. Vivir. Eso le da otro espesor al barrio. Las transformaciones, las mutaciones del destino, se comparten, como un organismo vivo más que lo ocupa. Fargue continua andando. Pensando. Recordando. El Marais, los Quais, el crepúsculo de los lugares, el recuerdo del París de su padre y su abuelo, cuando aún era menos, apenas nada.
Pero una ciudad no es solo aquello que está construido, sino también aquello que la ocupa. Y así Fargue nos habla de los parisinos y parisinas (tan desaparecidos, en buena medida, como las épocas pasadas). Y también sus fantasmas, esos habitantes, muertos vivientes, atrapados en otro tiempo, pero habitando en este, sin que la muerte parezca llegar nunca ni tampoco algo que les permita escapar a su prisión, a ese París de ayer. El escritor termina con ellos su construcción parisina, pero no todo está acabado. Le ha dado sentido a toda esa materia informe, poco más que un mapa. Ha hecho que a través de sus calles corra la sangre, la vida. Ha dado forma a lo que tan solo eran simple nombres. Pero olvida algo. Tal vez. Tras El peatón de París, su escritura sigue, y llega Según París, segunda parte, sí, pero algo más que una segunda parte.
Para alimentar a su criatura, Léon-Paul Fargue necesita que la propia ciudad sea la que recorra su vida, insertarse él mismo y ese tiempo pasado y también presente. Necesita poner en contacto su existencia con los lugares que ha creado con palabras. Que las palabras le creen también a él, a su familia. A una memoria física y visible de la ciudad debe corresponderle una memoria sentimental e íntima. Las cosas no solo existen en la medida que somos capaces de nombrarlas, sino en la medida que, una vez nombradas, somos capaces de sentirlas. El «plano de París» para gente sosegada está completado.


