Maldita suerte, de Lawrence Osborne (Gatopardo) Traducción de Magdalena Palmer | por Gema Monlleó
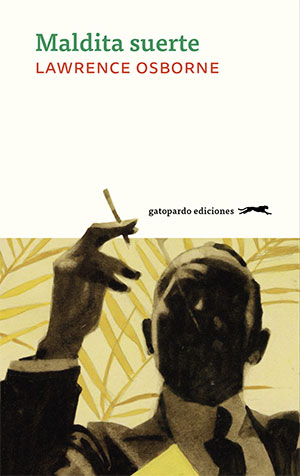
“Aquí, como cuando Saturno se encontraba en Capricornio, la vida descendía hasta el fondo… Tan grande era el anhelo que su alma estaba entrelazada con la esencia del lugar”.
Bajo el volcán, Malcolm Lowry
¿Qué puede hacer un falso Lord que pasa del enriquecimiento a la ruina y de la ruina al enriquecimiento en Macao? Efectivamente, jugar en los casinos. Jugar compulsivamente. Jugar desde la adicción. Jugar simulando que no importa el resultado. Jugar mimetizándose con millonarios excéntricos y con una larga sombra de perdedores. Jugar por jugar aunque la prudencia aconsejaría dejarlo.
“Voy allí a desperdigar mis yuanes, mis dólares, mis kuai, y perder allí es más fácil que ganar, más gratificante. Es mejor que ganar de verdad, pues ya se sabe que no se es un verdadero jugador hasta que, en el fondo, prefieres perder”.
¿Y qué hace un falso Lord con una fortuna que viene y va en Macao? ¿Por qué Macao (“En Macao el aire siempre es fresco y limpio, salvo cuando es fétido y húmedo. Estamos rodeados de mares tempestuosos)? ¿Por qué ese Las Vegas oriental? ¿De qué/quién se esconde Lord Doyle? ¿Es este abismo permanente del juego una huida?
Doyle, hijo de un vendedor de aspiradoras abstemio y aburrido, nunca había tenido nada. Estudió derecho y terminó trabajando en un bufete de abogados pese a ser “huérfano en el sistema de castas británico”. Cuando gestionaba las inversiones de una anciana viuda se apropió de su dinero y huyó a Hong Kong en un súbito “sauve qui pet” (sic). Dinero que llega fácil se va también fácil y la montaña rusa de un casino tras otro será la cuerda que lo asfixie y la adrenalina que lo resucite.
Lawrence Osborne (Londres, 1958), periodista de viajes y novelista, nómada por vocación, nos sitúa en el ambiente del lujo hortera de los casinos de Macao con una casi agresiva profusión de detalles que deshace cualquier posible síndrome de Stendhal: suelos de mosaico dorado, reproducciones del trono de la tumba de Tutankamón, meláncolicas escenas rurales de la Francia del XIX, pinturas de la antigua Roma estilo Alma-Tadema, butacas al décor de París de inicios del XX, empleados vestidos con los uniformes amarillos de los guardias de la bruja del Mago de Oz, terracotas en nichos y dragones por todas partes, pinturas ecuestres inglesas y perros de hierro en las chimeneas. Una permanente confusión de estilos (“un paisaje para satisfacer deseos y por tanto de locura disciplinada”) que persigue que los jugadores se arrojen “como polillas desorientadas contra la llama de la Fortuna. No sabían dónde estaban. Orienteoccidente”.
Los clientes de los casinos de Macao tienen a su disposición todo tipo de juegos: pai kao, fanton, cussec, Q, póquer descubierto, dados pez-gamba-cangrejo y bacarrá punto y banca: “esa reina cachonda y guarra de los juegos de naipes del casino”. Doyle juega a este último, un bacarrá que le resulta irresistible (“es un juego peligroso y afilado; un juego de éxtasis y fatalidad (…) el juego de los ricos temerarios”), un bacarrá rodeado de posibilidades amenazadoras (“es como andar por el borde de un precipicio volcánico de piedras calientes y afiladas como una cuchilla que pueden quebrarse con toda la espectacularidad del cristal”), un bacarrá que combate contra las leyes del azar de manera más favorable para el jugador que otras apuestas (“todos saben que la ruleta tiene una ventaja del 2,7 por ciento para la casa mientras que en el bacarrá es sólo del 0,9 por ciento”). Doyle, Lord Doyle, tiene una particular liturgia previa al juego: un buen baño, vestirse con un traje caro o esmoquin con pajarita, zapatos nuevos de cordones, su falso Rólex chino, cenar y beber sin emborracharse (en el Galera, el Intercontinental, el Florian) y llegar a la mesa de juego dispuesto a perder: “me siento y saco mi cartera de piel de cocodrilo. Juego con guantes amarillos de cabritilla y todos me toman por una especie de lord, un lord fugado con una mala racha que podrían mitigar las fuerzas del I Ching”. Las cartas sobre la mesa, tal cual.
Osborne describe, desde la crítica sutil, el paisaje de jugadores secundarios que acompañan a Doyle: la Abuela (sic), las hordas de chinos que vienen y van del continente, los europeos ansiosos, y los ya-no-tan-millonarios con su desesperación a cuestas (“hay ciertos rostros que parecen desmoronarse desde dentro a cámara lenta, como barrancos dinamitados por expertos. Rostros que te recuerdan que tu vida no es lo que crees y que nadie sale indemne”). Y entre ellos hay una ella especial: Dao-Ming. Una prostituta a la que Doyle conoce en una de las mesas de bacarrá y cuya relación oscilará entre el (no muy buen) sexo de una noche y “el atisbo de un amor inconcluso” cuando esta se convierte en su ángel de la guarda. Dao-Ming, el arrullo que pondrá al I Ching de parte de Doyle “tras un largo periodo de deslealtad cósmica”. Dao-Ming, cercana a veces a la inolvidable Sera de Leaving Las Vegas (John O’Brien). Dao-Ming, ¿la posibilidad redentora para Doyle?
Doyle, con su cinismo masculino siempre a cuestas, me recuerda a esos personajes houellebecquianos que basculan entre el pobre perdedor y el perdedor “que se lo merece”. Con poca o nula moral, despreciando a los “felices de la vida”, haciendo gala de su egoísmo y prepotencia, y fingiendo que no le importa ser un desclasado. Maldita suerte adquiere con Dao-Ming tintes murakamianos, especialmente cuando ella ya no está presente (o sí, no voy a hacer un espóiler): en ese extraño transcurrir del tiempo, en esa “aura” de Doyle, en la fabulación con moraleja (o no) sobre el dinero. La soledad y la derrota, el individualismo como asidero, su incapacidad para las relaciones sentimentales y el lento caer despeñándose y sin evitarlo me traen a la memoria (quizás porque lo tengo siempre muy presente) la última noche de Geoffrey Firmin, el Cónsul británico de Cuernavaca (Bajo el volcán, Malcolm Lowry). Y una más, la última referencia que me asalta cuando Doyle cuenta el dinero sobre la cama: L’escanyapobres de Narcís Oller por contraposición ya que, mientras Oleguer y su esposa Tuies obtenían un placer casi lujurioso en la acumulación monetaria, Doyle parece calmar sus ansias perdiendo su dinero.
Apología del juego como arte autolítico, el arte que posterga su fin cada vez que se gana (“la soledad del leproso, el éxito”). Novela de fantasmas o amparados o bendecidos o poseídos. Novela de segundas y terceras oportunidades a la búsqueda de una cuarta o quinta, a la búsqueda del infierno dantesco en el que Doyle vive sin saberlo. Novela de adicciones (“el casino era como un hospital que servía a heroinómanos”). Novela-montaña-rusa de excesos, abismos y naufragios que nunca lo son del todo. Novela de un suicidio crónico, de un personaje prisionero de su naturaleza dependiente (así como el Cónsul lo era del mezcal, Doyle lo es del bacarrá). Novela política ante la escalada sin fin del capitalismo (“ser exprimido por los capitalistas de la nueva era resultaba más novedoso y divertido”). Novela crepuscular, de razones en la sinrazón, de apostatar y reivindicar la suerte. En definitiva, novela sobre la trágica trampa de la autodestrucción recubierta de oropeles.
“Puse las fichas en la mesa y se produjo una pausa en los instrumentos del destino que admito que disfruté porque no sabía que iba a pasar, y esa es la sensación para la que vive todo jugador. Siglos de jugadores, de compañeros de armas, han sentido lo mismo”.



