El libro de las brujas, de Katherine Howe (Alba) Traducción de Catalina Martínez Muñoz | por Almudena Muñoz
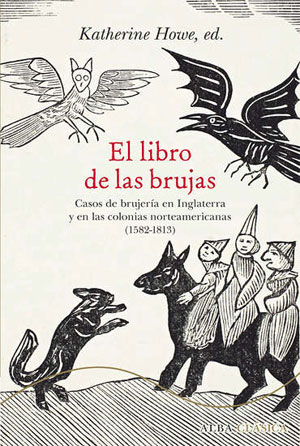
Durante algunos antiguos rituales de excomunión que hoy nos suenan a paganismo y locura, el sacerdote debía ejecutar tres sencillos pasos para dar por concluida la ceremonia. En primer lugar, la campana.
De tanto en tanto, el sello inglés Penguin se saca del ala una nueva antología en torno a algún tema o género de tirón popular, o cuanto menos lo bastante amplio como para atraer a curiosos de ramas afines. El libro de la poesía irlandesa o de los cuentos de fantasmas son títulos lo bastante sencillos y contundentes como para no parecer definitivos en su materia. Sin embargo, cuando aparece el libro de las brujas, en contra de su tendencia a la ficción Penguin permitió que el volumen fuese un tratado de documentos históricos, casi un resumen divulgativo de lo que podría haber sido una larga tesis doctoral; esta característica queda mucho más clara en la edición elaborada por Alba. Katherine Howe coge la campanilla y realiza su invocación (o su cierre definitivo sobre el campo de estudio). Aunque los textos han sido cuidadosamente seleccionados y rastrillados de su lenguaje arcaico y de las omisiones del tiempo y la escritura apresurada, se trata de un compendio de testimonios judiciales, extractos de tratados teológicos, algunos con formato de diálogo, y demás reflexiones teóricas conservadas acerca de algo en principio tan poco teórico como la brujería. Abstenerse, por tanto, quien buscaba el libro de los cuentos de brujas.
En segundo lugar, el sacerdote cerraba, imaginamos que de forma severa, algún libro sagrado; supongamos que la Biblia.
Cuando comienzan a fecharse estos alucinantes casos de juicios por brujería, la reina Isabel I se halla ocupando el trono de Inglaterra. La adhesión ambivalente de la monarca a distintas ramas del cristianismo a lo largo de su vida demostraban un criterio antes político que personal; no es de extrañar que sus enemigos la considerasen poco menos que una bruja. Howe critica sutilmente la tendencia de dramaturgos e historiadores a presentar los sucesos de brujería bajo el prisma de sus contextos socioculturales, aunque ella misma termina enfangándose el pie al reiterar la, por otra parte, bella idea de la bruja como artista.
La brujería es el arte de Satán, pero un arte al fin y al cabo: requiere el dominio de un sistema de reglas y arraiga en el individuo sediento de conocimientos. Que la mayor parte de sus acólitos fuesen mujeres sustenta esa óptica feminista abordada por Howe, de tal forma que Eva habría sido la primera bruja de la Historia, tentada por saber más de lo que debería. El hombre y su dios le cierran el libro de sopetón para pillarle los dedos. Practicar la brujería, viene a decir Howe, no es otra cosa que oponerse al equilibrio social y bostezar en la iglesia; una bruja es también un millennial. Desde ese punto de vista académico, Howe no descubre nada que no insinuase ya Arthur Miller en El crisol (1952), donde el diablo adopta las ropas de los miedos de cada época, en especial durante periodos de crisis que hacen subir al patíbulo a grupos minoritarios y segregados. Pero este no es un libro de estudio acerca de la hipocondria sobre una enfermedad y sus focos de transmisión, sino sobre el mal mismo, y en ese sentido se echa en falta que Howe no busque más explicaciones científicas a sucesos tan oscuros e increíbles como los de Salem. Es aquí cuando empieza el terror de la ceremonia.
Por último, el sacerdote apaga las velas.
Al morir Isabel y ascender Jacobo I al trono, la rigidez religiosa conllevaría, a modo de correlación, un aumento de las supersticiones. El propio rey redactó una Demonología de la que en este libro se incluye un extracto tan riguroso como escalofriante. Hasta Shakespeare tomaría nota de las obsesiones de su monarca para ir sumergiendo la última etapa de su obra teatral en un torbellino de hechicerías, corrillos desdentados y atmósferas ominosas. ¿Estaban inspirando los auténticos casos de brujería a la ficción, o los implicados en aquellos juicios no hacían más que repetir los relatos oídos de abuelas y mercaderes? La descripción de estos procesos toma las trazas de un grabado medieval, demasiado fantástico como para ser cierto; tal vez no podía esperarse otra cosa de un panorama excesivamente detallista, capaz tanto de las demonologías como de El perfecto armazón para un huerto de lúpulo (1574), lo cual indica también bastantes cosas sobre nuestra época.
Las denuncias por brujería, con los juicios de Salem en cabeza, han inspirado una literatura morbosa encapuchada de fidelidad histórica, a la manera de Jeanette Winterson. Quien toma el libro de Howe como referente para hacer ficción, suele caer en las trampas de una estética Tim Burton, cuando la lectura fiel impone una visión mucho más terrorífica, à la James Wan, en la que se confunden los límites de lo creíble y la enfermedad mental: niños testificando, llantos, sangrados y vómitos de alfileres en la sala, relatos de testigos que aseguran haber oído arañazos en las tablas de sus ventanas, recibir pellizcos en la oscuridad y sufrir contorsiones dignas de El Exorcista. Todo esto, que se lee como un cuento de Gógol o Poe, fue cotidiano y cierto en ese tiempo remoto que a su vez se mantiene demasiado cerca, como el cuervo que una vez picotea el cuerpo afecta también a la razón y el alma.
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.
[…]



