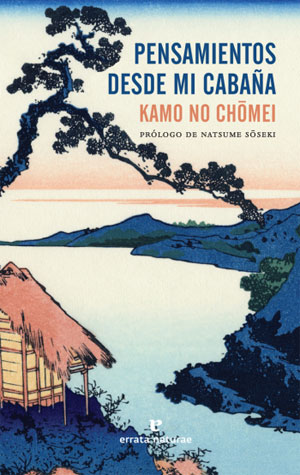
Kioto continúa siendo una ciudad donde el efecto del fuego se halla en todas partes, aunque no haya ningún rescoldo y ningún muro ennegrecido. Como el trazado del jardín japonés, detrás de lo natural se esconde un proyecto artificioso y la paradoja de que cualquiera de los elementos que lo componen podrían haber estado ahí desde el principio, pero únicamente ahora son libres, sin ninguna huella de intervención humana evidente.
Cuando Kamo No Chōmei se recluye en el monte Hino allá por el año 1204, abandona una ciudad demasiado abofeteada por la política y la naturaleza; el poeta y escritor abraza la vida de ermitaño como si el bosque fuese el único amigo posible en medio de la desolación. ¿Cómo se explica esta antítesis de la vida japonesa, entre el respeto y la sumisión a unos elementos que lo mismo aportan belleza que caos y muerte? En un país que sufre el azote continuado de terremotos, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas, desbordamientos, inundaciones, fuegos incontrolables provocados por los bombardeos y las bombas más destructivas jamás probadas, resulta complejo entender el papel del espíritu budista y la calma de carácter. Quizá nos es más sencillo comprender el pesimismo melancólico que lo bordea todo y que apuntala cada una de las breves reflexiones de Chōmei.
A fin de entenderlo un poco mejor, de no dejarnos invadir por la sensación de estar a solas con un viejo chiflado en su chamizo de cuatro palos, la edición de Pensamientos desde mi cabaña o Hōjōki que ha compuesto errata naturae se acompaña de un sentido prólogo de Natsume Sōseki y dos breves ensayos finales a cargo de Tamamura Kyo y Jacqueline Pigeot, que aportan un poco más de contexto biográfico y sociopolítico a la oscura semblanza de Chōmei.
Faltan tantos datos precisos sobre su vida y deceso que Chōmei es también como Kioto. Sus reflexiones, entre filosóficas y contemplativas, son una reconstrucción preciosista de lo derruido que volveremos a erigir muchas veces, las que haga falta, porque nunca terminamos de admirar por completo su orden. Si la ciudad de Kioto está salpicada de castillos remodelados, pinturas de paneles copiadas, maniquíes imitando poses de antaño y jardines repletos de varas que dirigen las peonías y azaleas, los escritos de Chōmei podrían ser frases sencillas o amargas que esconden un entramado muy preciso desde el retrato social de Japón hasta la relación individual del monje con la isla.
Los pensamientos son tristes, incluso decrépitos; no incluyen la inspiración salvadora de Thoreau en el corazón del bosque, pero sí la esperanza de cómo el ser humano, o la tierra japonesa, consigue que moldear las cenizas sea algo muy parecido a reverdecer. «Atizo los rescoldos entre las cenizas y los convierto en mis amigos.»
La naturaleza seguirá haciendo lo que quiere con sus planes desordenados: los mejores hectáreas de arrozal se darán en lugares inauditos, los ciervos de Nara mordisquearán al transeúnte, las carpas formarán batallas pulposas en cuanto caiga una miga de pan al agua. A la naturaleza no le importa el hombre, pero tampoco los demás elementos de la naturaleza. ¿Acaso Chōmei no será naíf y materialista al hacer que el espíritu dependa de la belleza de los paisajes y de que los sentidos se posen en las cosas: las burbujas del río, las campanillas, el canto del faisán? El mismo Chōmei reconoce la transitoriedad de lo natural, pero al mostrárnoslo tras el relato de las desdichas y tumultos de Kioto, que tanto nos recuerdan a nuestras secciones de noticias, parece un refugio con una bandera tricolor: el rojo del arce, el blanco de la nieve y el rosa de la primavera.
[…]
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.



