Tinta invisible, de Javier Peña (Blackie Books) | por Gema Monlleó
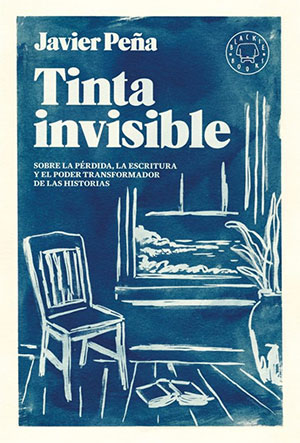
“Como es natural, las cosas no pueden encajar unas con otras en la realidad como encajan las pruebas en mi carta, la vida es algo más que un rompecabezas; pero con la corrección que resulta de esa objeción, una corrección que no puedo ni quiero exponer con detalle, se ha llegado, a mi juicio, a algo tan cercano a la verdad que nos puede dar a ambos un poco de sosiego y hacernos más fáciles la vida y la muerte”
Carta al padre, Franz Kafka
Érase una vez un contador de historias. Érase una vez un hogar en el que se amaban los libros. Érase una vez un padre y un hijo que se comunicaban a través de las narraciones de otros. Érase una vez un hijo que corta los hilos con el padre. Érase una vez un padre enfermo. Érase una vez un hijo que quiere despedirse de su padre.
Y érase una vez cientos de otros contadores de historias. Érase una vez los escritores, esos seres sospechosos que, incómodos con el mundo, inventan realidades paralelas. Érase una vez las historias de los que cuentan las historias (“Las historias nos conforman, nos salvan y, si son valientes y honestas, gracias a ellas, otros podrán volar”). Érase una vez vidas y obras en miscelánea.
Tinta invisible, la tercera novela de Javier Peña (A Coruña, 1979), es un canto de amor a las historias que nos sostienen, las que escriben otros, las que vinculan textos ajenos con la vida propia y, en su caso concreto, las que (re)crean las últimas conversaciones con el (su) padre.
Estructurada a partir de dípticos temáticos con interludios (las visitas al padre enfermo por un enfisema pulmonar en el hospital), Sherezade-Peña ofrece el resultado de su arqueología por las vidas de cientos de escritores en una narración que baila entre lo universal y lo particular. Fernando, el padre de Peña, era marino. Las largas temporadas embarcado en petroleros lo convirtieron en un gran lector, también cuando estaba en tierra, también cuando estaba en casa. Javier, de pequeño, tenía su camarote del petrolero en su habitación (que era la sala donde estaban los libros). Sumergirse en historias, cada uno desde su isla-cueva, marcaría la relación entre ambos, su forma de habitar el mundo, el lugar desde el que conversar y compartir. El lugar desde el que ahora Peña escribe, en un deseo de análisis y de expiación, este catálogo de pinceladas literario-vitales con las que empatizamos, con las que nos enfadamos, con las que nos sorprendemos, con las que aprendemos.
Tinta invisible es un gabinete de curiosidades de grandes infelices, un inventario inconcluso de anécdotas reveladoras de entre las que destaco: las fobias del creador con algunas de sus obras (de Tolstói con Anna Karenina a Manuel Puig con La traición de Rita Hayworth o César Aira con Emma la cautiva); la doble vertiente del ego (paralizadora para unos: Kafka, Mailer, Salinger, Melville y aceleradora para otros: Asimov, Le Guin, Sontag, Carrère, Knausgard; la tirante relación entre dos titanes rusos: Tolstói y Dostoievski y entre dos damas inglesas: Mansfield (aunque nacida en Nueva Zelanda) y Woolf; las dificultades en la convivencia entre parejas de escritores (con la sombra alargada del heteropatriarcado siempre cerniéndose sobre ellas): Martha Gellhon y Ernest Hemingway, Elsa Morante y Alberto Moravia, Shirley Jackson y Stanley Hyman; la cohorte de sanguijuelas que brotan alrededor de algunos escritores (Edward Trelawny con Percy B. Shelley); la presencia del juego (de homo sapiens a homo narrans y homo ludens) en la obra y en la vida de algunos literatos: de los juegos de guerra de Bolaño y Pessoa al ajedrez de Nabokov; los grandes fracasos de ayer que hoy son reconocidos como grandes obras: del Moby Dick de Melville, al Stoner de John Williams o al Pregúntale al polvo de Fante; la unión entre sacramental y obsesiva del escritor con su obra (“Yo escribo, no hablo”, sentenció Onetti al recoger un premio) o el sufrimiento vital como motor literario (Pessoa, Kafka, Fosse, Didion). No se ahorra tampoco Peña (y se agradece, en un ecosistema en el que el silencio crítico es la norma) la puya al mercado (“al margen del mercado estás fuera del mapa. Fuera de lo que dictan los líderes de opinión, solo hay dragones”) y las consecuencias de la competencia feroz en una carrera exponencial por la publicación que convierte a los escritores en un eslabón de la cadena editorial cada vez más débil, “pobre y obediente”.
Peña equipara los años en que no mantuvo relación con su padre al “gran hiato” de la ausencia de Sherlock Holmes en las obras de Conan Doyle (personaje favorito de Peña-padre, coleccionista de historias al margen del canon holmesiano) o a la “Siberia” de Emily Dickinson (sus ocho meses en Boston sin leer por prescripción facultativa). De nuevo vida y obra reflejadas en una vindicación de la narración como hilo de Ariadna entre la ficción (o la biografía del creador) y esta su particular carta al padre por la que circulan, casualidad o no, grandes dolientes por, también, enfermedades pulmonares (Bernhard, Kafka, Mann por persona interpuesta -su esposa-, Chéjov).
Al igual que Philiph Roth en Patrimonio, Milena Busquets en También esto pasará, Marcos Giralt Torrente en Tiempo de vida, Marina Tsvietáieva en Mi padre y su museo, Marta Marín-Dòmine en Huir fue lo más bello que tuvimos o Rodrigo Fresán en Melvill (aunque aquí el padre sea el de Herman Melville y no el suyo), Peña utiliza la literatura como vía de redención, como refugio personal y como punto de encuentro y reconexión con su padre (“Escribimos y leemos para olvidar que vamos a morir, para escapar del absurdo de la existencia”). Cada historia, cada anécdota, cada casi-cuento vital de los escritores que aparecen en el libro es una pieza del rompehielos que agrieta los cuatro años de su particular pasado silente y congelado.
Que, en la primera visita al hospital, Peña-padre le contase a Peña-hijo que había visto La carretera (la película de John Hillcoat basada en la novela de Cormac McCarthy), un relato de amor y cuidados entre un padre y un hijo en un futuro apocalíptico, fue su regalo para retomar la relación allí donde había quedado: en las historias, viviéndose a través de ellas, entendiéndose emocionalmente, sin claves ni códigos, a su alrededor. Tinta invisible es la plasmación de parte de ese legado ahora en nuestras manos. Tinta invisible es la posibilidad de una conversación consoladora desde la que mitigar nuestros propios duelos e infelicidades.



