En el valle del paraíso, de Jacek Hugo-Bader (La Caja Books) Traducción de Ernesto Rubio y Agata Orzeszek | por Juan Jiménez García
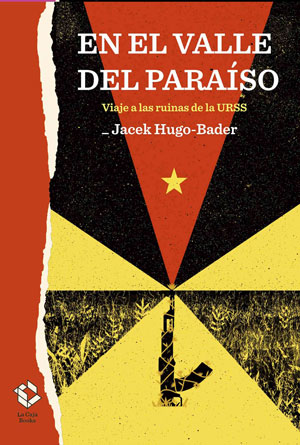
No habían pasado ni dos años desde la caída de la Unión Soviética y Jacek Hugo-Bader ya estaba ahí para contar la decadencia de la nueva Rusia. Porque la sensación fue que la Unión Soviética primero se derrumbó y luego de esas ruinas, de esas piedras, los rusos comieron durante años, porque no había otra cosa. Vodka, seguramente. Como tras una larga fiesta, las luces se encendieron, la música se detuvo y se fueron los amigos, y ahí se quedaron los rusos, entre botellas vacías, neveras vacías, camas deshechas, y más pasado del que sus cabezas resacosas podían administrar. Adiós a todo eso y bienvenidas las estatuas caídas, Borís Yeltsin y las futuras reformas económicas que pusieron las cosas en su sitio. Ahora ya no eran todos muy pobres: ahora unos eran extremadamente pobres y había algún nuevo rico muy rico. Entre medias, una zona tan desolada como aquella Kolima sobre la que también escribió el periodista polaco del Gazeta Wyborcza. Era, ya lo conocemos, el fin del homo sovieticus, que tan acertadamente nos contó Svetlana Aleksiévich. Pero (hay que decirlo) En el valle de paraíso poco tiene que ver con la obra de la periodista bielorrusa. Si ella se interesó por aquellas pobres gentes que vivían ahogadas en la miseria y los recuerdos del más allá, Hugo-Bader es bastante más molesto y no duda en ir y venir entre viejas glorias del pasado y los despojos del presente. Y, además, no evita el cuerpo a cuerpo, sino que más bien se entrega a él. Le gusta escuchar pero no callar.
Solo hay que leer su primer reportaje, alrededor de Mijaíl Kaláshnikov, el ingeniero que inventó el fusil que llevó su mismo nombre, para advertir que esta va a ser una lucha cuerpo a cuerpo de uno contra tantos y que no solo se trata de la búsqueda de una realidad (que recorre desde 1993 hasta el 2001) sino también de una verdad pasada. Así, van surgiendo militares, mafiosos, astronautas, políticos, empresarios,… El viejo mundo soviético se enfrenta al nuevo mundo ruso, entre las nostalgias de lo que estaba mal pero no tan mal y lo que está bien pero no tan bien. Y no hay puntos intermedios, porque cuando cayó el telón que tenía pintado un paraíso, apareció ya no el infierno sino la promesa de otro paraíso, que no dejaba de ser el mismo con unos cuantos lavados y desgastado por el sol de los nuevas libertades abrasadoras. Porque tal vez lo que querían los soviéticos no era la libertad (que también) sino algo que comer. Y comer, lo que se dice comer, se comió poco tras la caída. Y así, hambrientos como siempre, asistían perplejos a las bondades capitalistas que te prometían ser lo que querías ser, siempre que no quisieras ser mucho (o mejor: nada). Solo que ahora nadie se preocupaba de decirte lo contrario, de modo que el periodista polaco se encuentra con el desencanto y los restos, también humanos, del naufragio. Mutilados de guerra convertidos en negocio, enormes industrias gasísticas que son una ciudad en sí mismas, generales cargados de medallas que ya no sirven para nada, viejas glorias espaciales, nuevas glorias adoradoras de un nuevo dios: el dinero.
El retrato es de una riqueza extraordinaria, sin dejar de ser el triste reflejo de aquellos asquerosos años, pasados, presentes y futuros. La demostración palpable de que cuando estás abajo, todo se parece, todo se iguala. Y mientras algunos especialistas siguen conservando la momia de Lenin, los demás se mueren de cualquier manera, ofreciendo en vida peor aspecto que el otro muerto. Y así el homo sovieticus se volvió ruso pero todo seguía igual o peor. Y así es difícil creerse las cosas, las viejas y las nuevas. Como decía, comer piedras, comer ruinas, no invita al optimismo. Y sí, tras la furia inicial llegaron las canciones que añoraban el pasado, cantadas por gente de uniforme y coros del ejército soviético, esa otra fantasía. Se despidieron de Afganistán y llegó Chechenia, y los jóvenes se morían igual o llegaban hechos pedazos (también los vivos), heredando, como los habitantes de los pueblos de alrededor de los inmensos polígonos de pruebas nucleares, las radiaciones del pasado.



