Un mes en el campo, de J.L. Carr (Pre-Textos) Traducción de José Manuel Benítez Ariza | por Juan Jiménez García
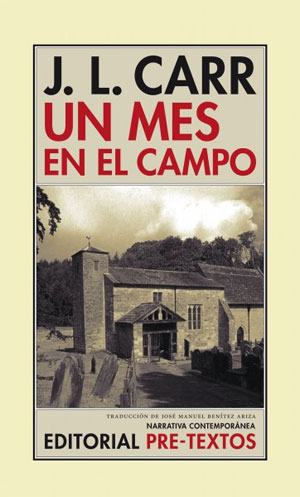
Conforme llegaba a su fin aquel verano de Tom Birkin, conforme quedaba atrás aquel mes, el campo y, también, una nueva vida, pensaba yo en el final de Los muertos, de James Joyce, en ese invierno en el que la nieve caía sobre los vivos y los muertos. Y tal vez Carr no pensaba en ello y nadie más pensó en ello y ni tan siquiera hay razón para hacerlo, pero tengo la certeza de que Birkin también miró así por la ventana, un día, mucho después, años después, y otra nieve le devolvió aquellos otros días. Puede que no sea una cuestión suya, sino algo que está dentro de nosotros. Las oportunidades perdidas, los veranos pasados, ligados a días en los que fuimos felices. El paisaje de esa felicidad y los mínimos gestos, los sentidos abiertos a una vida que, entonces sí, nos atravesó. Nos atravesó porque no la evitábamos, sino que íbamos a su encuentro. ¿Cómo no ir? La vida estaba por todas partes, como fruta madura en un árbol. Solo había que extender la mano y cogerla. Un mes en el campo es un libro sin historia. En aquel Oxgodby, en ese pueblecito, no hay nada especial que contar más que algunos apuntes en las vidas de unos pocos. Como si eso no fuera ya algo o mucho.
Estamos en mil novecientos veinte. El mundo ha salido de una guerra terrible y, de igual modo, Tom Birkin. Hasta allí, hasta aquel norte, llega para ocuparse de desvelar una pintura oculta en la iglesia del pueblecito. Es la condición de la herencia de la señorita Hebron. Una de las condiciones. Allí se encuentra con el reverendo J.G. Keach, un hombre frío y seco, al que solo un momento pasajero de debilidad le hace confesar su frustración por un mundo que se hace las mismas preguntas que la religión pero la ignora. También se encontrará con Moon, otro superviviente, que busca, para cumplir de igual forma los póstumos deseos de la difunta, una tumba fuera del camposanto. No habrá mucho más. Los Ellerbeck, con la pequeña Kathy como presencia constante. Y la mujer del reverendo, Alice, y su belleza perdida en aquel rincón del campo inglés. Está el tiempo, el tiempo que pasa, y los días que se suceden, unos tras otro. Y así, mientras va surgiendo ese juicio final del Medioevo, de una calidad inesperada, también va apareciendo otra manera de afrontar eso que somos, de enfrentarnos a esos miedos interiores.
En algún momento, Birkin sabrá que su lugar podría estar ahí, y que sería feliz. En algún momento entenderá que la felicidad estuvo al alcance de su mano. Tal vez solo fuera un espejismo, pero no deja de ser terrible dejar escapar espejismos por aferrarnos a lo tangible, cuando lo tangible podrían ser las idas y venidas de su mujer, Vinny, de un amante a otro. Las certezas del pasado, las dudas del presente, las incertezas del futuro. Carr, que parece ser que puso parte de su experiencia personal en esta obra, no tiene especial interés en contar, sino en atrapar aquellos días, reales o no. Poco a poco el juicio final se muestra ante los ojos del restaurador y poco a poco ese juicio cae sobre él. Buscar el paraíso, escapar del infierno, entregarse a un eterno purgatorio. Todo lo que querría ser bascula en un una sola palabra de la novela, en ese instante el que todo podría decidirse, encontrar un sentido: debería. El otoño se acerca y el verano pronto no será más que un recuerdo, en el que durante un tiempo sonará una campana en una casa sin nadie. Cómo no entender… Cómo no escuchar esa campana en nuestra cabeza, entre paredes altas y estancias vacías. Y mientras tanto esperamos el invierno, en el que ajustaremos cuentas con nuestros veranos.



