Billy Budd, marinero, de Herman Melville (Alba) Traducción de Miguel Temprano García | por Almudena Muñoz
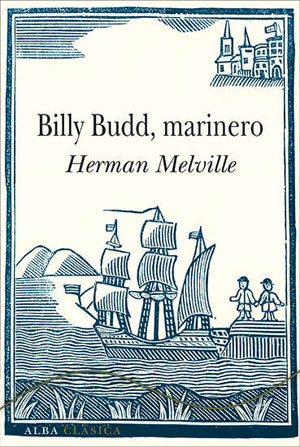
Existe en la técnica de los grabados y la estampación una inocencia apartada de artes mayores, una simplicidad en líneas que hacen de lo tosco y lo grueso una forma de repetir la realidad, antes que un estilo. Fabulan como lo hace el cuento de corte fantástico pero sencillo: las escenas reales quedan presentadas en el recuadro de memorias más fáciles de interpretar, bañadas por un solo color. Es Billy Budd, en su formato de novela corta, un equivalente escrito de esas estampas del siglo XVIII que lo mismo inspiran hoy la aventura que en su momento reflejaban el oficio más mundano. Y Melville fue, si no el más, uno de los escritores más puros de su prolífica era literaria por pasearse precisamente entre esas dos posibilidades del dibujo, del texto, de la fermentación de recuerdos útiles a partir de la propia vida.
Lo que sugiere Billy Budd, de entrada, es todo azul: los mares perlados que danzan a ritmo de orquesta, tal y como el entrenamiento lector dicta en cuanto una quilla rompe la primera página de cualquier libro. También el uniforme de los oficiales, que habrán de ser valerosos (¿qué otro motivo llevaría a un simple marinero a bautizar un relato, aparte de que se transformará en héroe?). Los cielos que dan el beneplácito al flete de un barco y los ojos de nuestro joven y exótico protagonista, ese marinero bonito. En contrapartida, Melville muestra a otro personaje, y quizá a sí mismo, «desprovisto de ese gusto literario que da más importancia a la forma que al contenido», o lo que es lo mismo, los libros opuestos a la técnica del grabado y la estampa, que «filosofasen con honradez y sentido común sobre la realidad». Pero Melville no castiga a las formas, sino que, maestro del armazón psicológico y el lirismo espontáneo, consigue siempre la obra total, sin pretenderlo o sin la pretensión maléfica que jamás renunciaría a una historia en el interior de un cajón, tal y como sobrevivió muchas décadas el cadáver blanco de Billy Budd.
La historia personal de Herman Melville es triste, mientras su trayectoria vital, apasionante, impregna de vigor humilde, inusual en las letras estadounidenses, sus relatos de marineros amasados en candor y maldad innata, ficción y autenticidad, o contenido y forma. Los conceptos enfrentados que balancearían su obra magna, la carrera contra el tiempo y los elementos de Moby Dick (1851), tienen un duplicado a menor escala, y aun de enorme capacidad resonante, en la brevedad de Billy Budd. No es extraño que Britten viese en una novelita narrada como un suspiro resignado, la pierna dolorida en alto, el potencial de una obra operística. Melville se guarda de la vuelta de tuerca, aquello que todo narrador o lector perspicaz se huele a mitad de camino, y lo deja en manos de los teatros que cuelgan a la par los apellidos de Collins y Dickens. No es para él (y para quién si no habría de escribir el autor sin fama, que se dedica a escapar de los espacios reducidos, el coy o la taquilla de una aduana, contemplando o recordando las olas); no es para Melville la fábula o la yesca que prende gloriosos dramas literarios. Quisiera acercarse a la Biblia y los tratados morales también sólo en las ideas, prescindiendo del imaginario popular y la magia, a no ser que sea necesario el color de una metáfora. Siempre hay objetos extraños y vistosos flotando en el agua.
A pesar del esfuerzo, Melville no puede liberarse de una fantasía propia, dado que únicamente él la conoce y brilla como un cristal fascinante leída hoy en día, cuando los navíos sólo se conocen secos y abiertos de tripas en los museos, o brillantes de chapa y blanco en los cruceros. Incluso él, reticente a las fantasías, despide el escrito con un poema y deja el propósito del libro oscilante, tal vez como su propia alma y su destino profesional. El lenguaje marino que en él fluye natural, ajeno, específico, fuera del tiempo y al mismo tiempo comprensible, insinúa el paseo por el interior de una casa. Constituye la cura de modestia para los escritores que, mediante credenciales de documentación, han encaramado a toda una tripulación de personajes en un buque, y sobre todo de hastío para quien asocia romances cursis y un galimatías de vocabulario al género. No sólo el marino tiene derecho a describir el mundo azul, desde luego; pero su voz, tan largo tiempo acallada, aporta el compás preciso de ese rumor que viene de las estelas de alga y conchas, los albatros inmóviles, los motines que se susurran y los gritos de injusticia y auxilio que se pierden en mitad del océano o de una oficina en la que escribe Herman Melville, marinero.


