Godot entre rejas, de Erika Tophoven (Hurtado y Ortega) Traducción de Juan de Sola | por Óscar Brox
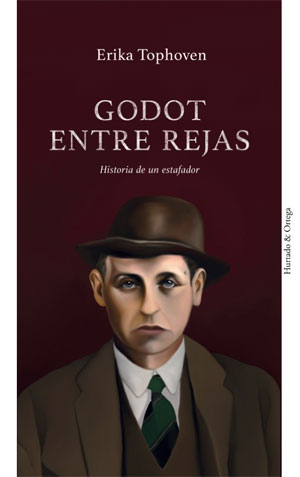
Me gustan las historias de los traductores. Siempre que pienso en ello, me viene a la mente Carmen Kurtz y su visión del Viaje al fin de la noche de Céline. O cómo una autora de literatura infantil, con su infinita serie de relatos protagonizados por Óscar, podía domar el músculo de un maldito heterodoxo como el Dr. Destouches. O la de Raúl Ortiz y Ortiz, empeñado durante años en volcar el volcán de Malcolm Lowry al castellano. O la de Martí i Pol traduciendo uno de mis libros favoritos (El salari de la por, de Georges Arnaud). O la de, en fin, Sánchez-Dragó de Zazie en el metro de Queneau (y ya no sé si soñé que dijo que no sabía francés cuando la tradujo). Total, esta historia podría continuar unos párrafos más y en algún momento saldría a la palestra Karl Franz Lembke, protagonista de esta peculiarísima obra de Erika Tophoven. Empecemos por el principio.
Godot entre rejas es la crónica de Karl Franz Lembke, traductor y (principalmente) estafador. El informe, casi más bien el trabajo de sabueso de las letras, de Erika Tophoven entre libros de registros y datos perdidos a lo largo de la geografía alemana. ¿Crónica? O relato de un ritmo endiablado, tan ágil que cualquiera dudaría de los 84 años con los que lo escribió su autora. ¿Trabajo de sabueso? O de curiosidad literaria, de hacer de la anécdota, una representación en la cárcel de Lüttringhausen de Esperando a Godot, una investigación sobre su principal impulsor. ¿Hemos dicho Karl Lembke? Pues añadámosle una ristra de disfraces: Karl Effel, Pierre Martin, el Sr. Holstenkamp, el profesor Niedermeier, el profesor (¡otro!) Dumartin… Lo que fuese necesario para medrar en la Europa de la posguerra.
Hay un detalle conmovedor en la obra de Tophoven: esa identificación del público carcelario con los personajes de Beckett, como si el autor de Los días felices hubiese descrito el absurdo de una vida entre rejas. Todo el día dando vueltas alrededor de ninguna parte. Algo así podría decirse de Lembke, si bien la autora pone todo su esfuerzo en trazar lo más parecido a un itinerario; datos, detalles biográficos, que aporten dimensión a un personaje esquivo. Tan huidizo que siempre se tiene la sensación de que es otra ficción más. Otra criatura de Beckett infiltrada, esta vez, en la realidad. Un Dr., un Profesor, una figura reputada que se vale de su capacidad de seducción para sisar dinero y sacar provecho de todo aquel con quien se cruza, ya sea un particular o un organismo gubernamental. Sin, casi, dejar huella. Solo la curiosidad por algo más que un ratero o un timador. Una especie de artista, a su manera, que eligió la delincuencia cuando podía haber escogido el Arte. O que hizo de la delincuencia un arte.
Tophoven se dedica a reconstruir episodios y secuencias. Se podría decir que su objetivo es articular cómo, y cuándo, Karl Franz Lembke se convierte en un estafador. Cuál es el clic que convierte todo ese ingenio en una fábrica de producción de pequeños delitos. De hecho, es difícil reprimir cierta ternura cada vez que la autora manifiesta sus dudas sobre Lembke; cuando todas las pruebas lo presentan como un vulgar ladronzuelo, caradura en tiempos dudosos para la moral, sin más atributo especial que su fortuna para cometer delitos y evadirse de la justicia. No puede ser, tiene que haber algo más. Algo especial. Algo que destaque por encima del resto de su escueta biografía. Así, se zambulle en los pocos datos familiares y en ese maremágnum de fechas y lugares, aunque la base de operaciones siempre esté en los alrededores de Frankfurt. Y cada vez que lo hace el historial de timos y estafas nos arrolla con el paso de una trituradora. Cada personaje, cada víctima de Lembke, cada trocito de carta recuperado de algún archivo, es un motivo más para quitarse el sombrero con el personaje.
De la Alemania arrastrada por el fango a la Francia dividida, pasando por el Moscú rojo. Las huellas de Lembke, entre sus múltiples disfraces, surcan los puntos calientes de aquella Europa de moral baja y aún más bajos instintos. Casi se podría decir que el personaje, la figura, es un calco de lo que podía ser aquel continente zarandeado por la guerra. Demasiado ingenio para solo hacer el mal. Y precisamente eso es lo que hace aún más encantador, aún más fascinante, el trabajo de reconstrucción de Tophoven, con su constante ir y venir de personajes y fechas. La sensación de estar sustanciando una historia breve de Europa a través de una de tantas figuras anónimas; la de un preso que escribe a Beckett para dar cuenta de su montaje teatral o la de un falso Dr. que se inventa cualquier cosa para recoger dinero; la de un joven holstenés que se valió de la amistad y protección de una mujer influyente de la sociedad parisina o la de uno que decía ser camarero y se dedicó a la estafa a largo plazo.
Godot entre rejas es la crónica de Karl Franz Lembke, sí, pero lo es, asimismo, de una Europa hecha unos zorros y de una obra construida sobre el vacío, desde el vacío, en la que solo los prisioneros encuentran un lugar en el que reconocerse. Quizá, el único escenario posible en el que Lembke no tuvo necesidad de utilizar un disfraz. Y en una historia de traductores y traducciones como esta, lo justo es terminar la reseña con el principal responsable de que la historia de Erika Tophoven se lea con la misma agilidad como la que Bob Beamon practicaba en el salto de longitud: Juan de Sola. Queda aquí el reconocimiento.



