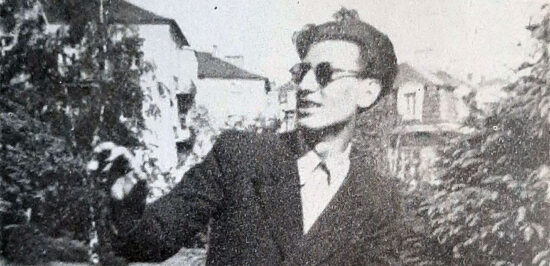El tren de las 3:10 a Yuma, de Elmore Leonard (Valdemar) Traducción de Juan Antonio Santos | por Óscar Brox
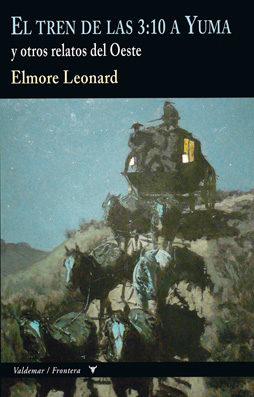
A propósito de Hombre y Que viene Valdez, los dos westerns de Elmore Leonard publicados con anterioridad por Valdemar, señalábamos su capacidad para trascender los paisajes del Oeste y proyectar, a través de los hombres, de sus emociones, un paisaje existencial. Entre aquellas obras y la colección de relatos recogidos en El tren de las 3:10 a Yuma median casi dos décadas y, sobre todo, un proceso de madurez narrativa que le acercaría hasta la ribera de la novela criminal. O, más que madurez, de capacidad para profundizar, aún más si cabe, en ese territorio entre Arizona, el desierto, México y la nada; en las vidas de apaches chiricahuas, agentes de la Ley, cuatreros y bandidos. Un paso entre las mitologías del western con el que había crecido, entre relatos y seriales, y ese otro Oeste documentado con el que alimentaría sus historias. Un Oeste surcado de buscadores de plata en antiguas minas indias, exploradores y agentes obligados a bregar con los conflictos culturales que los enfrentamientos entre blancos e indios habían acrecentado, o alguaciles dispuestos a llevar a cabo su trabajo con el aplomo que requiere la insignia en su pecho.
En estos primeros escarceos con el género, la soltura narrativa de Leonard es total. Tanto, que cada relato parece mejorar los hallazgos del anterior, pasando de la anécdota al retrato de personajes, de la viñeta de acción a la añoranza del viejo Oeste, del cuento de aventuras a la nouvelle de forajidos. Y todo ello sin perder de vista la evolución, el paso del tiempo que cifra en esos personajes jóvenes, prácticamente advenedizos, que en su primer envite serio han de lidiar con las leyendas de un territorio surcado por los mitos. Con la espera, el tiempo muerto antes de que la tormenta se desate. Con el miedo que infunde la cultura apache, figuras fantasmales que acechan desde cualquier flanco del paisaje pedregoso. Con el mismo paisaje, desnudo y calcinado, que sus personajes combaten con sorbos de mezcal y tabaco para mascar. Con los dedos pegados al gatillo, el Winchester bien cerquita, sin perder de vista la mirada agrietada por el sol de su enemigo.
La principal virtud de Leonard como narrador reside en su capacidad para describir los pensamientos de sus personajes, sus encrucijadas vitales, esos callejones sin salida que les invitan a tragar saliva ante el vértigo del peligro. Como el Paul Scallen de El tren de las 3:10 a Yuma, acosado por la responsabilidad de su papel como agente de la Ley, capaz de arriesgar su vida para llevar a Jim Kidd hasta Yuma, aunque su recompensa no sea más que un sueldo modesto y el regreso a casa. O como el grupo humano que protagoniza El rastro de los apaches, donde un tranquilo puesto de vigilancia se transforma, ante la mirada del recién llegado, en un polvorín en el que la sangre blanca y la chiricahua señalan los límites que deben rebasar sus personajes para hacer prevalecer la Ley. Y es que el western de Elmore Leonard es un lugar de violencia, de cabelleras arrancadas y de cuerpos abatidos por los disparos, en el que los hombres torturan con fuego a fin de conseguir información privilegiada y el miedo supone la barrera divisoria entre la civilización y lo salvaje, entre la realidad y el mito. Por mucho que este último, como explica Infierno en el cañón del diablo, depare uno de los relatos de aventuras más hermosos. Pieza literaria excelente en la que Leonard, transmutado en aquel lector infantil que devoraba historias de género, nos lleva hasta su mismo fondo para narrar la búsqueda incansable de la fortuna india entre forajidos, asesinos y los restos de los conquistadores españoles.
Preciso y documentado, el western de Elmore Leonard describe la transición entre ese género preñado de lecturas infantiles, hogar de mitos que cabalgaban las praderas o los pedregales, hacia un horizonte más maduro, más sereno. Territorio para abonar las cuestiones raciales, el impacto de la evolución en las culturas más tradicionales y las vidas minúsculas que, entre leyendas y grandes episodios, se dedicaban a intentar sobrevivir con lo puesto. El western real, sí, pero también el crudo. Tan crudo como las aventuras salvajes de Jack London. Ese en el que el aprendizaje vital no está reñido con la pérdida de la inocencia, la amargura y la destrucción. En el que soldados e indios, cuatreros y bandidos se baten el cobre entre arbustos de mezquite y valles abandonados. En los que el sol, abrasador, parece el único juez capaz de dictar la moralidad de sus acciones. En los que cada hombre es su propia frontera, su propio paisaje, su único límite. Y la vida, ay, la vida, eso que tan rápido se escapa cuando los fusiles empiezan a tronar. Cuando los mitos, definitivamente, se convierten en hombres.
[…]
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.