Cuentos inquietantes, de Edith Wharton (Impedimenta) Traducción de Lale González-Cotta | por Almudena Muñoz
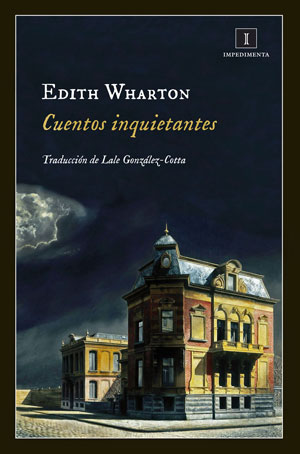
Alterando la diana del famosísimo aforismo tolstoiano, para Edith Wharton «Todos los matrimonios dichosos se parecen, pero los infelices lo son cada uno a su manera». Sólo de esta manera llega a entenderse que, de una decena de relatos calificados como ‘inquietantes’, nueve de ellos tengan como centro de operaciones una vida marital en la se provoca o se sufre (generalmente, también después de haberla convocado) una desdicha de naturaleza inexplicable para este mundo, pero tan corriente en el de los sentimientos. Bien conocido es el desastre matrimonial que sufrió la autora desde su juventud, entre el bocado de las decisiones victorianas y las libertades que empezaban a aromatizar las salitas privadas del siglo XX; entre unas y otras Wharton encontró su discurso antes que su voz, y, como en el cuento inquietante, tan pronto prevalece el motivo del terror como su mecanismo.
Para este viaje lleno de traqueteos (la biografía de la escritora vira de los exquisitos apartamentos neoyorquinos a las trincheras de la Primera Guerra Mundial), la ordenación cronológica de las historias reunidas en este volumen da cuenta de una herida que, con el tiempo, sana en la mente de Wharton, de manera que deja de sangrar en sus escritos. Su sello, un empleo del melodrama desprovisto de todo sentimentalismo, obligando a la ironía y a la compasión como compañeros de baile, está presente en todas sus líneas, desde 1893 hasta 1926. Supone, por tanto, una tentación para el completista de su obra y un acercamiento repleto de tonos distintos para quien lee por primera vez a esta inigualable dama de las letras estadounidenses. Los relatos de estos matrimonios insanos que en realidad son uno (los veintiocho años de Wharton con ese esposo infiel y mayor que ella) comienzan con una ira remezclada de fantaseos, que el especialista de la época catalogaría en el archivo de las histerias y que, después del primer feminismo reflexivo de Virginia Woolf, Sylvia Plath conseguiría exponer en prosa sencilla: la injusticia de la mujer obligada a ser pura mientras el hombre puede entregarse a toda clase de perezas, oficios excitantes y sensacionalismos.
El dilema surge al final del primero de los cuentos, La plenitud de la vida, con vestiduras equívocas; lo más probable es que, para vengarse de su situación real sin que su marido y conocidos pudiesen acusarla de tener una imaginación cruel, Wharton juega con dos interpretaciones que quedan golpeándose hasta el infinito, como el péndulo de Newton. Sin embargo, la evolución es incipiente: las mujeres que se sienten y refieren a sí mismas únicamente como esposas, que acometen sacrificios vanos y servilismos ridículos, van dando margen a conflictos menos caricaturescos y a parejas felices que, en cualquier caso, tienen que enfrentarse a alguna pieza fuera de sitio. Quizá por desconfiar de su sexo en un entorno social idiotizado, Wharton termina empleando más voces masculinas que femeninas. Una comodidad también tangible en sus novelas, que inauguran un ciclo con las protagonistas de La casa de la alegría (1905) y Las costumbres del país (1913), y que desemboca en la mirada del hombre de La edad de la inocencia (1920). El divorcio que finalmente conseguiría en 1913 llega tarde como salvavidas narrativo; para entonces, Wharton ya ha conseguido serenar sus temas y amontonar muchas más capas que lo evidente.
Pero, ¿acaso no es de conocimiento común que el matrimonio ofrece suficientes inquietudes como para rellenar el estante de la enciclopedia? ¿A qué viene entonces la calle oscura, el violento contraluz, la insinuación de misterios más ojivales? Si bien la mayoría de estos cuentos no pasarían el filtro de un estricto selector de sueños fantásticos, la ambigüedad es notoria en el desarrollo de tramas que avanzan hacia finales de efecto, más o menos previsibles, a veces precisamente más horribles a costa de su mundana previsibilidad. No son cuentos de terror, de la cepa de Poe, M.R. James o Algernon Blackwood -aunque Wharton practicaría este género y muestras de ello son La campanilla de la doncella (1904) o El grano de granada (1930); sí son cuentos del terror doméstico que se pondría de moda un poco más adelante, hasta el último tercio del siglo XX, algunos con un obvio empleo de lo gótico, en cuanto a sus elementos (La duquesa orante, que le debe un beso a Vernon Lee), o en cuanto a su ejecución (Después, que le debe un beso a Henry James). Para despedir el banquete y limpiar el paladar, La botella de Perrier posee el honor de no incluir ningún matrimonio y combina el escenario más onírico y sensacional con el más torpe manejo de las pistas. O cómo, mujer ya libre de su cepo, Wharton se autoreceta la cura de un estilo sherlockiano que, en un retiro exótico y desconocedor de las reglas del primer mundo, comienza a olvidar sus miedos y traumas… Antes de que reaparezcan flotando en la acequia de la ficción demasiado real para ella, demasiado creíble para nosotros.
[…]
Si no quieres perderte ninguna reseña de las que publicamos, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.


