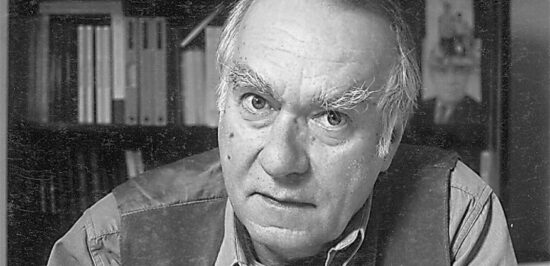Los matones del Ala, de Daniel Woodrell (Sajalín) Traducción de Diego de los Santos | por Óscar Brox
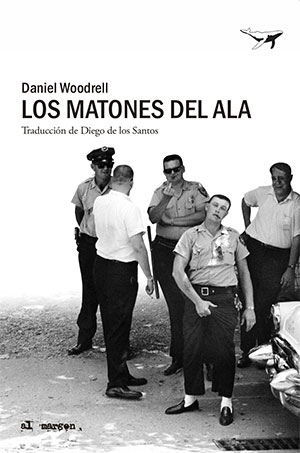
La novela criminal norteamericana tiene entre sus muchas virtudes la habilidad para capturar ambientes y lugares, para poner en el mapa de la ficción un espacio y convertir a cada autor en cronista de esa zona. De su historial delictivo o de su corrupción moral. Pienso, por ejemplo, en la Filadelfia brutal y sórdida que describe David Goodis; en los lugares de paso, hoteles y barrios de mala muerte, que abundan en la obra de Jim Thompson. En esa América pantanosa y fétida en la que Harry Crews se revolcaba con maestría literaria o en el Kentucky que Chris Offutt ha elevado a la categoría de mitología personal. A Daniel Woodrell lo tenemos asociado a un territorio, las Ozark, y a su exploración de la infancia en un paisaje devastado a partes iguales por la escasez de recursos y la violencia (y pienso en ese retrato infantil maravilloso que es La muerte del pequeño Shug). Y, sin embargo, un poco antes de Los huesos del invierno y de ese otro ciclo de novelas, Woodrell arrancó su trayectoria literaria con Bajo la dura luz, policiaco trepidante, corto y duro en el que presentaba sus credenciales como autor.
¿Cuáles son esos rasgos? Para empezar, esa forma de presentar la ciudad. En todo momento, Woodrell despliega un mapa para mostrarnos las zonas de Saint Bruno, los barrios y su extracción social, quién manda en cada parte, qué está más degradado, dónde convergen criminales y policías, ese marais du croche que mira con sus pantanos y cenagales al resto de la ciudad, el río y sus paulatinas crecidas. De ese modo, narrado por cierto con una envidiable economía literaria, el autor de Los matones del Ala no solo se asegura proporcionar información, sino también plantar las bases de un proyecto literario que peine cada uno de los rincones de Saint Bruno para ofrecer una visión caleidoscópica de una ciudad marcada por costumbres y tradiciones en la que el peso de la ley no siempre está equilibrado. Frogtown, Pan Fry, son unos cuantos los nombres de barrios que Woodrell presenta como apéndices de una ciudad que podría ser como la Baltimore de David Simon: cada uno nos enseña los engranajes del poder, la justicia y el crimen, y cómo en última instancia todos se entremezclan para poner un poco más difícil eso de discernir en qué punto queda la aplicación de la Ley.
En esta novela, Woodrell recupera a René Shade, exboxeador y policía, un tanto alcohólico y expeditivo. De carne y hueso, con sus debilidades y desventuras. A ratos, uno tiene la sensación de que el autor quiere difuminar al personaje. Mostrarlo como alguien con unos cuantos agujeros y problemas, que desearía estar de vacaciones con la camarera Nicole en vez de tener que remover otra vez el avispero de Saint Bruno. Alguien, en definitiva, enfrentado a su fatum, que es como decir a su propia identidad de policía. Alguien, también, cosido a golpes, con cicatrices y un pasado que nunca acaba de escampar. Aquí, precisamente, Woodrell lo aprovechará para enfrentarlo a un antiguo amigo como Shuggie Zeck, que representa esa otra cara de la moneda: el buscavidas, arrimado a la mafia, taimado y abusador, que no deja de apuntar hacia otro destino, con sus pequeñas miserias, en el que Shade podría haber alternado de no haber elegido el camino de la Ley.
Los matones del Ala está llena de policías corruptos, políticos ladinos, mujeres fatales y acción. El primer golpe de la banda de Emil Jadick está narrado con tanta electricidad que resulta casi cinematográfico en su planteamiento y resolución. Woodrell sabe cómo manejar lo turbio de sus personajes y ser carnal cuando lo requiere la historia (la figura de Wanda, atrapada demasiado pronto por su amor a un gangster); sigue manteniendo a esa máquina de fabricar one-liners como es el Detective How Blanchette; y nunca deja de deslizar todo tipo de apuntes, morales, políticos y humanos, en su manera de narrar las tensiones y cuitas de una ciudad sumergida en el crimen como Saint Bruno.
Su novela refleja también aquella América de los 80, que miraba más hacia el pasado reciente que a un futuro de saltos tecnológicos y capitalismo (aún más) avasallador. Y creo que se nota en su forma de describir a personajes, situaciones, lugares y cosas. No porque los embellezca o adorne, sino más bien porque los pondera, los pone en valor, concediéndoles un espacio en la novela. Sabiendo que, como tantas otras cosas, se van a perder y en cualquier momento no quedarán ni los cimientos para recordarlos. Tan solo las pocas historias que puedan correr de boca en boca. De ahí, creo, la importancia y la solidez con la que Woodrell narra la ciudad, sus barrios y códigos, el reparto que el hampa ha hecho de cada zona, lo mucho o muy poco que se respeta la Ley o cómo hace cada vecino para que se respete, la comida, la bebida, el sexo y el poco amor que dejan entrever unas vidas golpeadas por la escasez de recursos, que es lo mismo que decir de futuro (particularmente ejemplar es su evocación de la biografía de Nicole, que empieza en Texas y pasa por Trieste; toda una educación sentimental explicada con una bestia economía literaria). Y el resultado es una novela trepidante, fabulosamente escrita, en la que en todo momento transpira el aire corrupto de una ciudad, el estudio pormenorizado de sus lugares y personajes y ese reflejo entre humanista y moral que desprenden sus acciones.