El mar indemostrable, de Ce Santiago (La navaja suiza) | por Óscar Brox
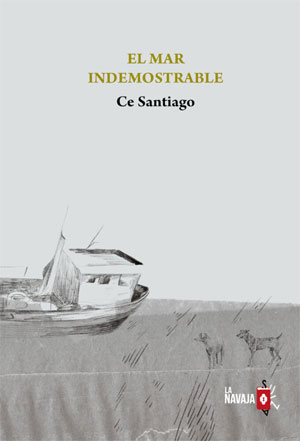
En Los marineros perdidos, de Jean-Claude Izzo, tres hombres permanecen atrapados en un carguero embargado en el puerto de Marsella. Todos esperan hacerse a la mar, sin más rumbo que el de ese horizonte que parece una compensación suficiente para tanta infelicidad. El agua, en definitiva, contiene la promesa de otro lugar y de otra vida. Y con eso basta. Hace unos cuantos veranos me obsesioné con la literatura marítima. Por Melville y Stevenson; por Marcel Schwob imaginando la vida de Stevenson y Olivier Rodin hablando de Valparaíso; por el Malcolm Lowry de Ultramarina o por los mares del Sur de Jack London; por Sherwood Anderson rumbo a Panamá o William Gaddis en Costa Rica. Mares de palabras.
Lo primero que me viene a la cabeza al pensar en El mar indemostrable es una experiencia plástica. Párrafo cerrado, echado a un lado de la página, con las líneas apretadas y esos pequeños espacios que cortan, abren, dejan respirar, entrar y salir, las sensaciones que traslada Ce Santiago a cada palabra. O a cada parte de la novela. En este sentido, resulta inevitable pensar en la faceta de traductor de Ce. En su conocimiento de William H. Gass y en ese bello guiño a El chico de Pedersen, en el que el escritor estadounidense deja que el frío entre, poco a poco, por las rendijas del texto, contagiando a las mismas palabras de las sensaciones que describen. Aquí, sin embargo, es otra clase de frío. Otra clase de dureza. De violencia, casi, que se precipita en las palabras y la preparación para hacerse a la mar. Un, digamos, monólogo que Santiago nos presenta en crudo, con las palabras y los pensamientos atropellándose entre ellos, tartamudeando y arrancando ideas mientras dibujan en el lector una única posición: la de escuchar. Reducido, casi, a una figura infantil que aguanta los improperios, las maldiciones y las burlas como si, de alguna manera, todo formase parte de una primera vez. De la visión de ese primer mar, mítico y a la vez familiar, que nos espera tan cerca como a los marinos de la novela de Izzo.
En su novela, Santiago consigue que lo psicológico y lo plástico sean una misma cosa. Una misma experiencia. Palabras que salpican la página. El hielo sobre el pecio, las hebras de tabaco entre los dedos, el licor en el gaznate o el odio congelado en la cara del niño. O en la del lector, que siente como cada palabra golpea, abofetea como el aire helado y obliga a calentar un cuerpo que se mece al ritmo de las velocidades del lenguaje. Un ejemplo: segunda parte de El mar indemostrable. Aquí entramos en una conversación. Imaginamos el espacio de una taberna. Las mesas alrededor. El autor recorriéndolas o poniendo su oreja para tomar unos cuantos préstamos literarios. Palabras de aquí y de allá. Sin marcadores textuales, puro torrente que cifra el diálogo en la música, en el entrechocar y encabalgar de las palabras, que se tapan unas a otras mientras los personajes comparten historias y evocaciones. Podemos pensar en el Gaddis de Los reconocimientos; incluso, en el Dara de La cadena fácil, con esa soltura estilística para construir imágenes y trozos de novela a través de una interrupción continua. O de una introducción de todas esas cosas que no tienen lugar en una narración ortodoxa, borrando las huellas del narrador para dejarlas atrapadas en ese ambiente que trasladan las palabras. En la velocidad, en las descripciones entrecortadas, en la brutalidad con la que emergen los recuerdos y en esa impresión de que nunca dejamos de estar agazapados al otro lado de la hoja, en el poco espacio que deja libre cada párrafo; leyendo, fascinados y aterrorizados, esas visiones de un mar y de una mitología marítima que son, casi, inaprehensibles.
Más que de homenaje debería hablarse de órdago. Resulta admirable la capacidad de Ce Santiago para dotar de intensidad a todo lo pequeño e insignificante. Para magnificar lo que en cualquier otra novela pertenecería a los márgenes. Para traer a la mente del lector imágenes y reflexiones, rimas con otros autores (aquí Melville, allá Carson) y un poso filosófico, casi metafísica, con el que baña la tercera parte del libro. Es esta una novela de escritor; casi, mejor dicho, de escritores, que se puede leer como novela de formación en dos direcciones: la de esa mirada, digamos, joven ante el vendaval de la vida, y la de esa otra mirada, la del escritor, que hace de la técnica y del uso del lenguaje una suerte de biografía de todas sus lecturas.
La mar es otro mundo, y Santiago la envuelve, la rodea y trata de capturarla entre palabras, historias y filosofía. Con Bachelard (¿hay alguien que haya escrito más y mejor sobre la poética del agua?) o con Virginia Woolf, con las cuitas de una familia que naufraga en su pesadumbre, entregada a los ritmos de la vida pesquera y de la espera entre faena y faena. Es la promesa de otra vida y de otro horizonte para tres personajes que, como los marineros de Izzo, parecen atrapados en un carguero embargado, pero realmente lo están en sus vidas marcadas por el agua. Por ese mar que multiplica sus visiones tantas veces como estilos desarrolla Santiago para tratar de dar con su esencia, con sus misterios, con su potencia y memoria, con esa metafísica que impregna las relaciones humanas. En definitiva, con ese otro mundo. Y con eso basta.



