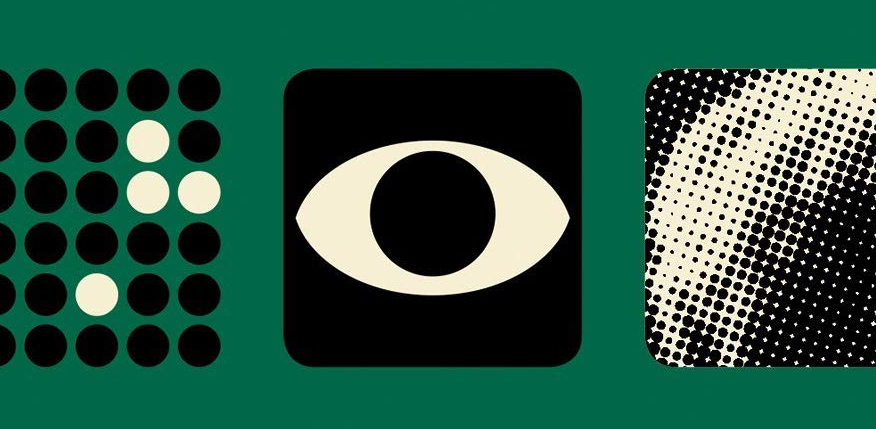Por qué la literatura experimental amenaza con destruir la edición, a Jonathan Franzen y la vida tal y como la conocemos, de Ben Marcus y Rubén Martín Giráldez (Jekyll & Jill) Traducción de Rubén Martín Giráldez | por Óscar Brox

En el prólogo a Ágape se paga, Rodrigo Fresán recordaba unas palabras de William Gaddis a la pregunta de un periodista: “Si el trabajo no me resultara difícil, lo cierto es que me moriría de aburrimiento”. Hace años, a Jack Green se le calentaron los dedos, o las teclas de su máquina de escribir, al evocar la incomprensión cultural que una obra del tamaño de Los reconocimientos inspiró a la crítica literaria de su época. Y lo cierto es que, con excepciones, la cosa no ha cambiado demasiado. O sí, puesto que ahora las críticas están peor escritas. Pero el caso es que parece difícil romper esa barrera de prejuicios que recubre las obras de, qué sé yo, Joyce, Gass, Coover, Proust o el mismo Gaddis; algo, por otro lado, nada raro en un momento cultural en el que el interés se mide con el cronómetro en marcha y la digestión, en fin, da para libros con mucho espacio en las páginas y un cuerpo de letra bastante generoso. De ahí que uno no pueda más que alegrarse cuando lee ese símil de Ben Marcus que relaciona a los libros difíciles con una suerte de potenciadores del área de Wernicke; en otras palabras, como libros que le recuerdan a nuestro cerebro que no somos imbéciles.
Por qué la literatura experimental amenaza con destruir la edición, a Jonathan Franzen y la vida tal y como la conocemos podría ser una versión 2.0 de aquel panfleto de Jack Green, con Marcus disfrazado de azote literario de tantos y tantos prejuicios críticos que, ante todo, describen una galopante carencia de curiosidad. O, como en el caso de Jonathan Franzen, de cerrazón ante lo que debe ser la novela (ni siquiera nos permitimos decir una novela). Así, el texto de Marcus brega, con más corazón que cabeza, con el sinsentido crítico que en determinadas épocas ha relegado a la segunda fila a una generación mayúscula de escritores. No sin antes mencionar, por cierto, todo lo que de maravilloso tienen esas lecturas: la enorme riqueza cultural, las piruetas estilísticas, la estética y también la ética, que cada autor supo transmitir en su escritura. En la que, por volver a Gaddis una vez más, muchos quisieron confundir su voluminosa extensión con una forma demasiado abstrusa de contar algo.
Se puede decir que Marcus defiende con ardor su causa mientras, casi con perplejidad, glosa el disparate y el aburrimiento que una escuela de periodismo cultural ha compartido durante años en sus columnas. La falta de talante para apreciar lo diferente, otro músculo narrativo, unas inquietudes estéticas alejadas de cualquier sesgo a la moda. Una diferencia que es alimento para nuestra cabeza y estímulo para proporcionar un poco de vida, un boca a boca cultural, a una literatura encerrada, en numerosas ocasiones, en la prisión de lo comercial. O de lo olvidable. O de lo (esperemos, en un futuro muy cercano) olvidado. De todas esas palabras que, entre el área de Broca y la de Wernicke, se quedan pegadas en nuestra memoria.
La particularidad de esta edición a cargo de Jekyll & Jill es que al ensayo de Ben Marcus le acompaña otro –Unos pinitos en pedantería– de Rubén Martín Giráldez que es, para qué negarlo, una maravilla. Algo más que una puesta en forma de las palabras del autor norteamericano, la enésima demostración del talento de Rubén para llevar al límite las palabras, los juegos, las combinaciones, estilos y recursos; para jugar con un lenguaje blando como plastilina infantil y conducirlo por donde le dé la gana. Para invocar al Gass de Finding a Form, para arrojar un poco de oscuridad sobre un estilo innecesariamente claro -porque, a menudo, se nos olvida que la escritura más clara es producto de un discurrir largo y complicado- o para darle ritmo a las palabras que describen un estado de cosas. O, dicho de manera más sencilla, para hacerle justicia a la noción de esfuerzo en la literatura.
No es cuestión de abrir sucursales del OuLiPo en cada ciudad o de abrazar los libros de Robert Coover como dogma literario. Al contrario, pues lo que Marcus y Martín Giráldez nos recuerdan es ese respeto hacia la inteligencia del lector y, sobre todo, hacia la riqueza de la escritura, que se ha malversado con el correr del tiempo. Aburguesado. Adocenado. La lista puede ser larguísima. Afortunadamente, se trata de un demonio que se exorciza rápido: después de leer el prólogo de William H. Gass a Los reconocimientos, de imbuirse en el Bloomsday o de reír como una hiena con las hibridaciones estilísticas del Coover de Sesión de cine. Es eso y reconocer en Franzen al archivillano que toda ficción -incluso, la crítica literaria- necesita para saber que está haciendo bien las cosas.