Axel, de Auguste Villiers de L’Isle Adam (Wunderkammer) Traducción de Manuel Serrat Crespo | por Juan Jiménez García
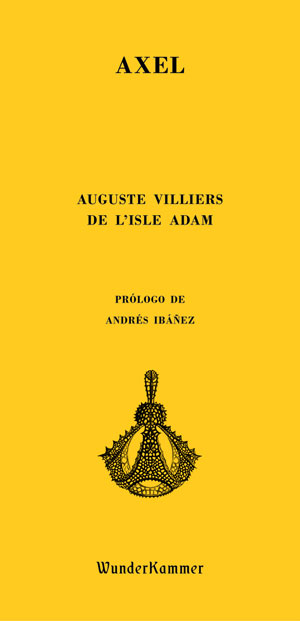
Todo confluye en Axel con ese ruido, con ese estruendo, de cosas que chocan entre sí, de tormentas que lo arrasan todo a su paso, de torbellinos de palabras, de sentimientos, de vida y de muerte. Publicada un año después de la muerte de su autor, el sufrido término de testamento no puede ni tan siquiera mínimamente atraparla. Escapa a todo lo que parece ser convertida en un espejismo y, como su protagonista, huye de la tierra para alcanzar el silencio o la nada. El vacio. Si durante un instante lo hemos tenido todo, es suficiente e incluso innecesario enfrentarse a la realidad de las cosas. Asumir que la belleza e incluso el amor es un ideal irrealizable y quedarse con el pensamiento de lo que sería pero no será. Auguste Villiers de L’Isle Adam conocía bien ciertas cosas. Provenía de una de las familias más importantes de Francia y había experimentado lo efímero del amor cercenado por la muerte. Formó parte del simbolismo y frecuentó a los decadentistas, con los que compartía algunas cosas (aunque para Eduardo Cirlot, decadentes son todas las formas de arte contemporáneo). Axel, ya lo he dicho, es su última obra. Y es una obra de teatro. Pero es una obra de teatro en lo estrictamente formal, porque difícilmente es representable (aunque también lo es el Fausto de Goethe). Y después de pensar esto leí que sí, que llegó a ser representada. Quién sabe qué forma humana tomó todo lo sobrehumano que hay en ella, que es tanto.
La obra se divide en cuatro partes o actos. En realidad, mundos: el mundo religioso, el mundo trágico, el mundo oculto y el mundo pasional. Axel de Auersperg es el joven heredero de una familia esencial alemana, ocupando un castillo perdido en la Selva Negra. No es que le queden muchas cosas. No conoció mucho a su padre, que murió en un turbio asunto con unas cantidades fabulosas de oro y joyas desaparecidas, y quedó a cargo de Maese Janus, que lo introduce en las ciencias ocultas. Por otro lado, tenemos a Sara. Sara pertenece también a una importante familia, pero está recluida en un convento, en el que va a ser ordenada. Ella es la protagonista del primer acto, un alucinante y alucinado recorrido por la Iglesia, sus actos, sus ritos, sus ambiciones. Todo para llegar a la primera negación (muy certero en su prólogo Andrés Ibáñez) sobre las dos que vertebran el libro (aunque seguramente son tres, siendo la última la renuncia a lo terrenal, a la tierra).
Dejando allá a Sara, nos encontramos con Axel. El mundo trágico no deja de ser el mundo práctico, representado por su primo comendador. De nuevo un desatado caudal de palabras y hechos, en los que su protagonista traza su concepción del mundo, una concepción que no le durará mucho, y es que Axel podría ser la contradicción. La contradicción desde el momento en que la duda se instala en él, y esa duda hace que todo a su alrededor se desdibuje hasta ser prescindible. Todo hasta la llegada de Sara, que le dará el sentido primero sublime y luego trágico, de las cosas. Tras lo trágico, es el mundo oculto, representado por su preceptor, Maese Janus, el que se descompone, enfrentado a la realidad de las cosas y a los misterios palpables de la vida. Todo para llegar a un final, a un choque final, en el que todo parece encontrar su acomodo y tal vez sea cierto que es así. El encuentro de Axel y Sara, el encuentro con la belleza y el porvenir. Un espejismo más en el mundo de Axel, enfrentado a lo cierto y lo incierto, a la visible y lo oculto. Un acto final en el que el río de las palabras de Villiers de L’Isle Adam encuentra finalmente a Rimbaud. O a Godard y Pierrot, le fou. La hemos vuelto a hallar. ¿Qué? La eternidad. Es la mar unida con el sol. Axel unido a Sara.



