Taksim, de Andrzej Stasiuk (Acantilado) Traducción de Alfonso Cazenave | por Óscar Brox
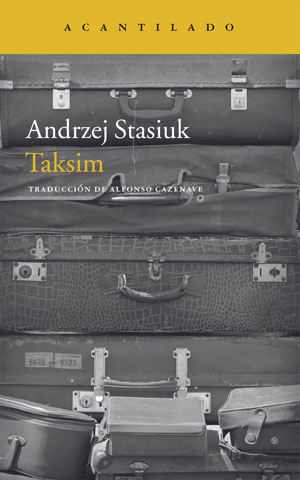
En Mi Europa, ensayo que recorre las ruinas de la zona central del continente, el ucraniano Yuri Andrujovich y el polaco Andrzej Stasiuk se preguntan si todos esos lugares olvidados por el tiempo pueden mostrar algo más que las huellas del abandono. De la devastación que trituró el pasado de sus respectivas patrias. Mientras el primero se refugia en una reconstrucción genealógica de su árbol familiar como única forma de recuperar los fragmentos de una Europa perdida, Stasiuk describe a base de retazos la geografía emocional de ese territorio. Todo aquello que no trasciende a la Historia, lo que queda encapsulado en los relatos orales de algunos conocidos o en las señales conservadas entre el polvo del camino. En una suerte de escritura fronteriza que parece narrada desde el otro lado del cristal del coche, entre furtivos vistazos a un paisaje que presenta las cicatrices de sus numerosas transformaciones políticas y económicas.
La Europa de Taksim sigue la pista de aquella Galitzia construida a través de sus relatos orales y de sus vericuetos geográficos. En ella, Stasiuk sitúa a sus dos protagonistas, Paweł y Władek, a bordo de una furgoneta Ducato con la que recorren los diferentes puntos de venta ambulante entre Polonia, Ucrania y Rumanía. Esa zona fronteriza en la que los bloques del Este se han descongelado a golpe de cambio de moneda, capitalismo de supervivencia y alcohol de destilación casera. No en vano, la lengua de Europa se escribe con los decimales que hay que añadir para calcular rápido el precio de una pieza en el mercado. De uno de esos fardos de ropa vieja que los ratones han tomado como nido para dormir calientes. Władek es el encargado de negociar, de mezclar idiomas mientras vacía las existencias del fondo de la furgoneta. Entre barrizales, carreteras permanentemente encapotadas con la niebla baja y un frío que obliga a los dos hombres a buscar cobijo en sus sacos de dormir para no acabar congelados.
Stasiuk refleja hasta qué punto Occidente, y sus políticas euroliberales, ha forjado una imagen demasiado conocida e imprecisa de Europa que no se corresponde con la realidad latente en sus territorios. En este sentido, Taksim es, más que un ejercicio de memoria, la vindicación de una memoria alternativa. Con otro peso y otras necesidades. Fraguada al calor de la guerra, las carencias comunistas y poscomunistas y el exceso perturbador de una globalización que pone en contacto a sus protagonistas con el tráfico de inmigrantes de un lado al otro de la frontera. Por eso resultan tan importantes los monólogos que caracterizan al personaje de Władek, que su compañero de viaje tolera con estoicismo, porque parece que sean la única (quizá la última) oportunidad que tiene esa Europa para explicarse a sí misma. Antes de que la absorba la globalización que la novela representa en los productos importados de China que compiten en calidad y precio. Por mucho que las palabras de Władek sean un compendio de anécdotas deslavazadas, cigarrillos a medio consumir en la punta de los labios y resacas que se curan con un poco más del alcohol. O historias de amor que suceden en el marco de una feria itinerante entre una muchacha que vende entradas para las atracciones y un comerciante de ropa vieja de medio pelo.
El lirismo de Stasiuk nace, precisamente, en su manera de reflejar ese entorno en descomposición. Sin pretender embellecerlo, otorgándole los surcos de una vejez y de una devastación que hablan del tiempo transcurrido, de las promesas que no se cumplieron y de esa esperanza que se marchita como las primaveras que alentaron la revolución europea. En Taksim todo está medio destruido o medio estropeado (como el manguito del motor de la furgoneta), a punto de acabar o de sucumbir, como la amistad entre ambos personajes. Y es la escritura de su autor la que evita que se derrumbe, la que proporciona palabras de aliento a esa visión de Europa que antes de llegar al papel ha pasado de un oído al otro; que ha sido parte de un circo itinerante, de una agrupación de transportistas, de una federación de comercio ambulante o de un grupo de mafiosos que pasan a inmigrantes a través de la frontera. La visión de una Europa que no ha dejado de contar en su moneda propia ni de ahuyentar el frío con el licor preparado en casa, que no esconde las heridas del bloque soviético ni los rencores de un liberalismo centralizado en el perímetro alemán. Una Europa que Stasiuk retrata en marcha, como si sacase la cabeza por la ventanilla del coche para capturar un retazo de paisaje, el olor, la textura o la sonoridad del dialecto, que son la argamasa para construir la memoria de aquellos lugares.
Junto a László Krasznahorkai, Danilo Kiš o Yuri Andrujovich, la obra de Andrzej Stasiuk parece completar el mapa para llegar al otro lado, a la otra cara, de Europa. Entre carreteras, desfiladeros y caminos impracticables que recogen los testimonios de una memoria latente. Con ironía y un punto de distancia crítica, con el lirismo de una prosa que concede el mismo peso a lo bello y a lo chabacano. Porque ambos componen el rostro de un territorio cuya divisa principal es el recuerdo, cuya base son los relatos que pasan de padres a hijos y de hijos a paisanos. Que siempre se pregunta si hay algo más que abandono entre las ruinas. Que, entre futuro y futuro, entre las sucesivas transformaciones que unen, reparten y dividen los bloques, se pregunta si todavía se puede vivir en esas ruinas. Que cree en la fuerza inmortal que recorre el paisaje como un largo monólogo cuya final aún está por escribir. Esa es la Europa de Stasiuk, aquella que encierra un coro de voces en sus páginas, siempre dispuestas a recorrer el camino que las ha llevado hasta aquí.


