República luminosa, de Andrés Barba (Anagrama) | por Dara Scully
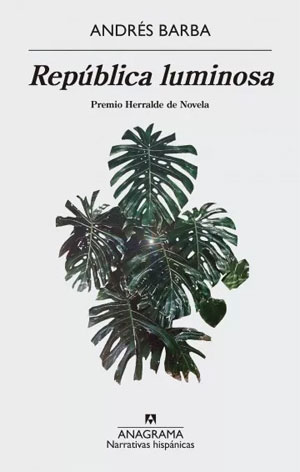
Un rumor atraviesa la selva. Una palpitación muda, caliente, que se filtra a través del río. En la ciudad se mantiene la quietud; esa ciudad tropical, dormida, ralentizada por su propio clima. También nosotros sentimos el rumor. El paso pequeño, veloz, de un niño que brota de la espesura. Que espera en la calle: la mirada amplia, opaca, impredecible. No se parecen a los nuestros. Tampoco a los otros niños, los niños que piden en las calles, que son los otros y sin embargo también nos pertenecen. Se ha producido una fractura. En esa ciudad entre la selva y el río, algo se ha fragmentado, y por allí supura el desconcierto. Al principio, sólo el rumor. Un punto ciego en la mirada. Los niños están ahí, pero apenas podemos verlos. Su suciedad los hace invisibles. Su aparente miseria se vuelve gris, fácil de ignorar para quienes tenemos una vida acomodada. Tal vez por eso, pienso, nos llega de golpe la sorpresa. Los niños son sólo niños, decimos. Hemos acomodado nuestro imaginario: pronunciamos inocencia, ingenuidad, ternura. No nos los tomamos en serio.
Los llamaron los 32. Aquellos niños, salidos de no se sabe dónde, que un día aparecieron en la ciudad. Hablan un lenguaje propio. Un hilo sutil parece unir sus pasos: sus movimientos se sincronizan. Son un organismo vivo, total, inseparable. Extienden por la ciudad sus ramificaciones; pronto, se vuelven visibles ante nosotros. Ejercen una violencia que nos aturde. Pequeños robos, asaltos, la marca de un arañazo en los párpados. Nuestro rechazo también se vuelve visible: podemos tolerar la miseria, pero no que nos decepcionen. Que ignoren los preceptos de la infancia. Estos niños no son como los nuestros. No son niños, decimos, aunque sus manos sean pequeñas y sus ojos se abran con desmesura. No pueden serlo. Hay en ellos un salvajismo que nos reafirma. Deformamos sus rostros, sus voces: los deshumanizamos. Y entonces, cuando llega el desastre, cuando la violencia se vuelve brutal, podemos señalarlos con el dedo. Y decir: nosotros lo sabíamos. No nos equivocábamos. Estos no son niños. No son nuestros niños. Son aquello que sin duda debe extirparse.
Y sin embargo, los niños, los nuestros, responden a su llamada. Tras el desastre, cuando los 32 desaparecen, los niños de la ciudad oyen sus cantos a través del suelo. Se filtra una llamada luminosa que sólo ellos parecen oír, un latido hermoso, un hermanamiento. Se reconocen en sus ojos abiertos, en los rostros sucios, en su paso veloz entre los árboles. Reconocen a sus hermanos salvajes; también en ellos, en los nuestros, habita el germen de la bestia. Aquello que nos negamos desde que nacen. Los niños no pueden conocer el mal, decimos. Son ajenos a la violencia. Y sin embargo, el hilo ata ahora sus tobillos, son un todo que extiende su voz, sus filamentos de luz subterránea. Los sorprendemos tratando de unirse a ellos. Empiezan a desaparecer: los nuestros, nuestros hijos, deciden abandonarnos. Han elegido el otro lado. El misterio de aquello que desconocemos. Un universo infantil que dejamos de comprender en el instante mismo en que crecemos.
Hay algo de cuento en ‘República luminosa’. También nosotros queremos ser niños y escapar a la selva con los 32 de San Cristobal. También nosotros deseamos habitar en esa sala adornada con cristales de luz. Aprender su lenguaje antiguo y familiar: que nos acepten. Qué fácil nos resulta abrazar la violencia. Qué fácil, pienso, mientras imagino mis pasos junto a los suyos. Y es que al final de eso nos habla ‘República luminosa’: cómo una ciudad decide dar caza a unos niños. Cómo la moral se desmorona. Nos cambian las reglas, y aquellos que deberían ser adultos, se transforman en bestias. No quieren a los 32 en la ciudad, y olvidan rápido que son niños y que nuestra labor en el mundo es protegerlos. ¿Por qué obviaron su miseria? ¿Por qué durante meses los vieron sin verlos? Ellos se vengan a su manera. Deciden romper con nosotros y fundar su propia república, su propio mundo, un lugar donde la luz es parte del lenguaje. Donde todo se transforma en un juego y se comparte el cuerpo, el sueño, el alimento. ¿Habría sobrevivido, de no habernos entrometido? O también en ellos, antes o después, habría brotado el germen de la discordia. Ya no podremos saberlo. Ahora, veinte años después, doscientas páginas después, tras esta crónica inventada y sin embargo plausible que es ‘República luminosa’, sólo podemos decirnos: ojalá no volvamos a equivocarnos.
[…]
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.



