Vuelos separados, de Andre Dubus (Gallo Nero) Traducción de David Paradela | por Óscar Brox
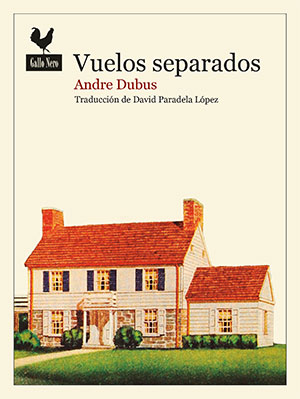
Empecemos por el principio: hay algo en la manera de escribir a sus personajes que me fascina de Andre Dubus. Esa extraña intimidad, propia del observador paciente, con la que se acerca a hombres y mujeres, matrimonios o desconocidos. Cómo apunta tal rasgo que pasa inadvertido, cómo perfila una conversación, cómo se agarra a un sentimiento, lo marea y lo descompone página tras página, mientras retrata la vida suburbial norteamericana. Sus vagas aspiraciones, las relaciones y sus vínculos más o menos frágiles, o esa vanidad con la que se habla del amor, el sexo y el deseo. Por mucho que se trate de relatos, en Vuelos separados conviven la miniatura y la nouvelle (la maravillosa Ya no vivimos aquí), ambas trabajadas con idéntico ahínco por su autor. Por tanto, la extensión nunca es un problema para Dubus; la única diferencia estriba en el tiempo que dedica a observar los anhelos y las desavenencias de sus criaturas. La profundidad que asoma cuando trata de narrar las interioridades de sus vecinos, la conquista inútil de la literatura estadounidense.
Pero, ¿de qué América nos habla Dubus? De una en la que, ciertamente, las transformaciones y cambios sociales suceden como un ruido de fondo, casi como un murmullo. Algo que perturba bien poco las vidas atribuladas de sus personajes o el paisaje suburbial cuya calma, aparentemente apacible, le permite poner el foco sobre los sentimientos. En sus historias, las mujeres beben cerveza ale y los hombres, simplemente, beben. Se fuma, más que compulsivamente, porque no parece que haya otra distracción mejor. Algo que pueda aplacar la ansiedad que despiertan los deseos de sus personajes. En Ya no vivimos aquí, por ejemplo, Dubus inicia el relato con dos amigos que se desean. Y, sin embargo, es difícil para el lector no pensar que lo que está escribiendo es un retrato matrimonial, con sus verdades y medias mentiras. Un enamoramiento francamente desorbitado que apenas puede encajar en un molde tan frágil como el de sus personajes. De ahí esa forma de describir a sus criaturas, con un grado de precisión que los acerca más al documento que a la ficción.
Dubus habla de la infidelidad tanto como de la infelicidad. De esa amargura que ha hecho costra en sus vecinos, como la casa permanentemente desastrada, invadida por cacharros y platos sucios, que ejemplifica como pocas imágenes la sensación de que todo se mantiene en un nivel precario. Que siempre hay un detalle que no encaja, algo que no funciona, un pensamiento que nadie es capaz de verbalizar, que se resiste a caer de la punta de la lengua, y que Dubus gestiona magistralmente mientras nos conduce a través de las veleidades de sus protagonistas. ¿Un hogar? Para quien vive fuera de América puede ser una noche de sexo y algo de ternura con una extranjera. De remordimientos e impresiones que no se pueden compartir con nadie más (a veces, los relatos de Dubus están atiborrados de confesiones, o de malos pensamientos, que nunca sabemos muy bien cómo tomarnos), de la búsqueda de una complicidad o entendimiento que, si acaso, permita a sus criaturas volver a respirar. Rebajar ese peso, o esa vergüenza, cada vez que piensan que sus deseos chocan frontalmente con lo que es y no es correcto. Que la felicidad, si es que existe, puede ser como una bola de demolición lanzada contra la estabilidad familiar. Que, precisamente, esa malla tan resistente que suponemos es la familia se revela como un tejido demasiado frágil, demasiado artificial, condicionado por tantas y tantas visiones de futuros que prácticamente se ha desvirtuado hasta perder su sentido original.
Resulta justo señalar que los relatos de Andre Dubus serpentean por lo tragicómico tanto como por lo melancólico. Sus personajes son taciturnos, volátiles y, también, impulsivos. Recogen la poca belleza que les queda (ese asunto, como el del envejecer, es otro leitmotiv dubusiano; cómo envejecen las promesas hasta convertirse en mentiras colectivamente asumidas) o tratan de recuperarla angustiosamente. Asistimos a la destrucción del matrimonio y a su reconstrucción vía aventura sentimental. A la mezquindad, el individualismo o la búsqueda del amor como una especie de isla en la que recalan los náufragos o los que no saben cómo aguantar la monotonía de las vidas comunes y corrientes. Y, en ese sentido, resulta llamativo pensar que sobre eso escribe Dubus: sobre gente corriente, sobre tribulaciones corrientes, sobre amores que no tienen nada más de extraordinario que el apasionamiento con el que se escriben, se dicen o se recuerdan. Por tanto, que también puede ser que estén condenados a evaporarse más temprano que tarde.
Vuelos separados habla de una América de piscinas vacías y casas envejecidas, matrimonios que han empezado a olvidar cómo continuar sus historias y vicios menores. El tabaco y el alcohol, más que válvulas de escape, son el papel y el bolígrafo con los que los personajes narran sus aventuras. Los momentos, diría que espectaculares, en los que se sienten de verdad en el mundo. Enamorados. Otra vez principiantes. Menos huraños, menos mezquinos, definitivamente más humanos. Y siempre, siempre, Dubus permanece observándolos. Atento. Vigilante. Anotando cada deslizamiento del amor, los juegos de verdades y mentiras, la indolencia y las indecisiones que los tienen prisioneros. De manera delicada, violenta y familiar. Como si nos dijese que tenemos que conocer a sus personajes, relacionarnos con ellos, escuchar sus conversaciones y sus interioridades, ser testigos de esa extraña intimidad. Porque es ahí donde reside toda esa belleza. Es ahí donde, definitivamente, empieza todo.



