La libélula, de Amelia Rosselli (Sexto Piso) Traducción de Esperanza Ortega | por Óscar Brox
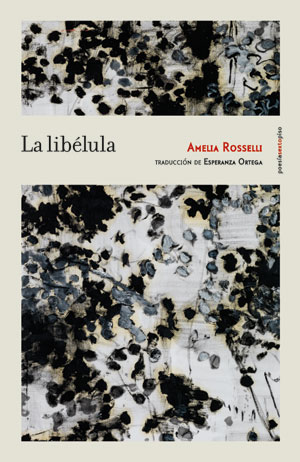
La primera imagen de Amelia Rosselli evoca a una mujer ya madura mientras recita una de sus poesías. Con la mirada fija en el texto, la mano que tiene libre vuela puntuando y contrapunteando cada sílaba. Una palabra, dice, es mitad sílaba y sonido. Y sus dedos pellizcan el aire en busca de ese sonido; otra métrica y otro ritmo, la musicalidad de un verbo que captura e interpreta las imágenes del mundo: lo que nos lega el pasado, lo que nos niega el presente, la belleza débil de la mejor juventud, el corto verano de los buenos deseos y la sensación de que, atrofiados por instancias superiores, debemos poner en marcha la revuelta para recuperar nuestra libertad.
Rosselli escribe en una lengua que le es extranjera, como Agota Kristof cuando recaló en Suiza tras abandonar Hungría. La libélula es, ante todo, un poema de juventud. O, más bien, del final de la juventud; una colección de instantes que testimonian el nacimiento de una sensibilidad consciente del precario equilibrio de su mundo. Delicado, condicionado a la trama de una realidad que no le pertenece, que enturbia sus recuerdos -esa viva emoción que la poesía traduce en la frescura que degenera en putridez, el verano en gélido invierno, la santidad en corrupción y la inocencia en enfermedad. A una realidad en la que se vive encadenada, con palabras prestadas y sensaciones que no consiguen horadar la dura roca de un mundo que no es el suyo. Que le es extraño y ajeno, que entrechoca con su lengua al pronunciar cada palabra.
Frente a esa agonía, cada vez más intensa, que se apodera de los sentimientos, Rosselli describe un paisaje de batalla. Con esa alegría de los últimos días de la juventud, con el temor y la tibieza de una vida que todavía no se conoce lo suficiente, en busca de una armonía que solo puede proporcionar la libertad. La libertad de no saber, de no haber vivido, sentido o expresado. El dulce temor que nos recuerda en qué consiste esa etapa anterior a la madurez, cuál es la tarea del poeta: dar nombre a las cosas. Y es con esa alegría con la que Rosselli se entrega a su tarea, con la musicalidad de unas estrofas que chocan y se encabalgan, que aletean livianas y caen a plomo para hurgar en lo más profundo de las impresiones de su autora. En lo que desconoce y en lo que conoce demasiado bien, en ese fantástico temor a la vida que es la vida misma. Ese no saber y no haber vivido lo suficiente que son como una mano que palpa un territorio ignoto o una boca que pronuncia, casi balbucea, una palabra extranjera. Descubrimientos.
La libélula canta una búsqueda que recoge las imágenes del mundo, desde la espiga seca de la que luego se molerá el grano hasta el mar nocturno bombardeado por el ruido de insectos. Rosselli apela a lo alto y a lo bajo, a lo culto y a lo propio, como parcelas de una vida que su palabra busca armonizar. Lugares cuyas huellas han perdido su dirección, emociones sin tono ni acento moral, secuestrados ambos por una realidad que ha transformado la inocencia en infierno, como si el tránsito a la madurez supusiese un salto traumático en el que se sacrifica la libertad; en el que ese mundo pueril, surcado de minúsculas emociones, se marchita ante una herencia que no sabemos cómo vivir, para las que no nos han enseñado a respirar. De ahí el cuidado de Rosselli en su poema, esa mano que enseña una nueva puntuación, otro ritmo y musicalidad secretos. Como si sus versos bebiesen de un léxico familiar, intuitivo y balbuceante, que solo puede traducirse con el recuerdo de aquellas tardes del pasado en el que lucía el color del amor y del sentido.
Ante las certezas que nos han sido prestadas, vindiquemos lo desconocido; ese momento de la vida tan precioso en el que se nombra una cosa: un sentido, una experiencia, un amor. Ese instante de libertad que, al fin, describe nuestra identidad. No hay nada más político, no existe mejor juventud. No saber qué se busca, pero sí que se encontrará. Frente a la rabia de un tiempo de violencia, de cambios salvajes y edades efímeras, Rosselli escribe un mundo en el que la poesía alcanza esa certeza a través del temor; un mundo cuyo peso en imágenes coloca en la balanza; un mundo en el que la rítmica alegría del recitado combate la negrura de una vida vivida con bridas en la boca. Atada y coartada, con un léxico extranjero que no nos deja alcanzar eso que somos. Eso que nos devuelve la imagen de una belleza débil y una juventud cansada, precaria, a cuyo recuerdo apela Rosselli para recuperar nuestra libertad. La libertad de quien ignora toda regla que no sea la suya propia, con la que crea y da sentido al mundo.


