Martillo, de Alejandro Hermosilla (Balduque) | por Óscar Brox
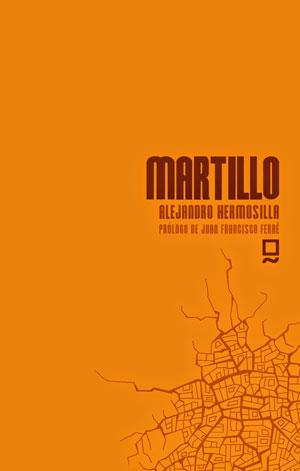
Entre sus múltiples aspiraciones, el videoarte siempre ha destacado por buscar la apariencia desnuda de las cosas. Douglas Gordon desmenuzó Psicosis durante 24 horas, las mismas que Christian Marclay empleó en The Clock para reflexionar sobre la experiencia del espectador. A la caza de esa imagen que mostrase no tanto nuestra relación con el arte sino, más bien, con las expectativas que depositamos en él: tal vez un indicio, o una prueba, de que aún hay algo que decir. Sin ánimo de resultar demasiado reduccionista, se podría afirmar que la modernidad trabajó incansablemente para dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué es la realidad? Y que de esa cuestión surgieron, como ramificaciones, otras tantas hasta abarcar el ámbito vital e intelectual, es decir, hasta reflexionar sobre uno mismo y su posición como creador. En busca, quizá, de esa apariencia desnuda.
Martillo, de Alejandro Hermosilla, destaca por su gusto por el sampleo y la remezcla. No en vano, su autor construye el libro como una novela, un ensayo, un diario personal y un ejercicio de apropiación literaria. Un viaje a Oriente surcado por el estudio de aquellos escritores que pergeñaron su obra entre Tánger y Fez; la performance que recrea el cúmulo de sensaciones que los ojos absorben durante la contemplación del territorio extranjero; y la reflexión del propio autor como fabulador, como creador de instantes, imágenes y de un lenguaje para dar cuenta de la realidad. En esa misma línea que llevó a Jan Potocki a escribir El manuscrito encontrado en Zaragoza tras su frustrada búsqueda de una copia de Las mil y una noches. Más que narrar una serie de relatos encadenados, Hermosilla parece reconstruir sus pasos en dirección a ese Oriente, a aquella ciudad, con sus olores y tradiciones, con sus momentos sagrados.
Frente a la claridad de la novela racionalista, lineal y afirmativa, Martillo se construye inicialmente como un paseo; contemplativa, morosa, deteniéndose en cada lugar y en cada rostro desconocido. Con la cadencia de un Walser, como si cada página imprimiese su pisada sobre el terreno. Es en ese punto donde Hermosilla vindica su voz de ensayista por encima de la del narrador, en el que encadena referencias y arma su ficción a partir de retazos tomados de otras ficciones: Durrell, Chejfec, Bowles, Burroughs… En Martillo aparecen tantos autores como callejuelas y arrabales tiene Fez, una suerte de barrio literario que, en primera instancia, convierte a su creador en una versión posmoderna de Sherezade, a medida que aglutina préstamos y citas sin que se adivine el final de la cadena. Sin embargo, Hermosilla nos invita a leer su libro de diferentes maneras, como si después de observar el plano de la ciudad y las voces de sus protagonistas se decidiese a enunciar la suya propia. A poner en escena su performance, su historia, su visión de ese lugar de mil y una noches.
Cargado con el imaginario de aquella tradición cultural, Hermosilla se entrega al mismo juego que llevara a cabo Mircea Cãrtãrescu en El levante, en un relato que recoge, casi de manera surrealista, las esencias de esa tierra primigenia, entre el tono sofocante y alucinado de un Burroughs -a través de imágenes obscenas, violentas y febriles- y el terror cerval y cósmico de un Lovecraft -con demonios, ritos y criaturas primitivas que surgen de un cofre de bronce. Esforzado, Hermosilla parece buscar el límite de su historia, el punto omega, quién sabe si para alcanzar esa apariencia desnuda, esa última reflexión que abandona el interés por los mecanismos narrativos para abundar en su preocupación como escritor; en lo que la novela dice de sí mismo. De sus posibilidades para construir una imagen de la realidad o, lo que es lo mismo, de la literatura contemporánea. Los excesos, siempre violentos y lúbricos, con miembros despedazados y sexos abiertos, dibujan ese pico de intensidad, ese ahínco que pone su autor en transportar el aire primigenio, atávico y sagrado, que se respira en el lugar, entre sus páginas, como si Las mil y una noches fuese antes un libro de hechizos en vez de narraciones. Un necronomicón, un tratado sobre la materia oscura con la que se crean las cosas.
Objeto (herramienta) y, al mismo tiempo, acción, Martillo parece invitarnos a propinar unos cuantos golpes sobre las convenciones literarias para hallar, así, el estilo y el lenguaje adecuados para dar cuenta de nuestra realidad. Si Burroughs inventó el cut-up y el fold-in, Hermosilla nos pide confiar en el sampleo y la remezcla; en la acumulación de estímulos que dibujan ese Oriente dislocado y alucinado, roto a martillazos por los terrores descritos por Lovecraft y por los ambientes pegajosos y sensuales de una literatura obtusa, zigzagueante y morosa que se detiene en cada detalle. Y es que la mejor manera de describir esta obra de Alejandro Hermosilla se encuentra en aquellas palabras que dijera Octavio Paz a propósito de El gran vidrio de Duchamp, que revelaba el espíritu de una época: el método, la idea crítica en el instante que reflexiona sobre sí misma. En definitiva, la apariencia desnuda. La misma que proyecta este viaje a las entrañas de la narración literaria, en el que su autor se entrega, con ironía y entusiasmo, a la reconstrucción de una experiencia: la de escribir/vivir/relatar sus mil y una noches.


