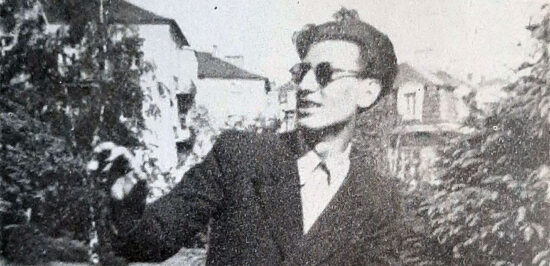Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Ilustraciones de Cristina Daura (Libros del Zorro Rojo) Traducción de José Isaías Gómez López | por Toni Junyent

En raras ocasiones lo que se quiere hacer se corresponde con lo que se debe hacer, a no ser que uno haya tenido suerte en el reparto o viva en una distopía como la que imaginó Aldous Huxley en Un mundo feliz. Mis años universitarios no fueron exactamente luminosos, pero hoy, al mirar atrás, me sobreviene a menudo la nostalgia de una época en la que todavía no era pecado deambular. Teníamos tiempo para leer, y además venía a ser lo que tocaba: fuera de las lecturas recomendadas y obligatorias de las distintas asignaturas, a las que nunca presté demasiada atención, se extendía un vasto territorio todavía por cartografiar, en el que las recomendaciones de amigos y las pesquisas propias te guiaban hacia libros, discos o películas que, con suerte, podían llegar a convertirse en un lugar en el que vivir. En algún momento, a lo largo de esos paseos, me dio por leer consecutivamente el libro de Huxley y después 1984, de George Orwell, la otra célebre novela de ciencia-ficción con la cual se la suele emparentar, para ver cuál de las dos había sido más certera en sus predicciones. Debe señalarse que Orwell partía con la ventaja de haber escrito su libro terminada la Segunda Guerra Mundial, veinticinco años después que Huxley y justo en el mayor punto de inflexión de la historia del siglo XX. El caso es que he olvidado cuál de las dos novelas me pareció más profética entonces, señal de que tampoco me iba la vida en retener ese dato. Puede que Orwell acertara en lo tocante a la hiperexposición a la que nos vemos abocados en la era de las redes sociales, pero lo cierto es que, releyendo Un mundo feliz, me aterró constatar cuán vendidos estamos hoy a las lógicas del consumo y la inmediatez que Huxley avanzaba. Es más, me temo que si todavía no nos hemos mimetizado del todo con la inquietante visión que sugirió el escritor inglés, tengo pocas dudas de que dicha perspectiva no le resultaría para nada desagradable a quienes rigen nuestros destinos.
Libros del Zorro Rojo ha apostado por traer de nuevo al cada vez más insondable mar de la actualidad esta novela decididamente preclara que Aldous Huxley publicó en 1932. La edición viene acompañada por una serie de ilustraciones de Cristina Daura, cuya ya característica paleta de colores sube la temperatura y ablanda los contornos de un texto no exento de humor pero muy cerebral, en el que la preeminencia del diálogo explicativo y la descripción precisa dejan poco espacio para la digresión o el eventual arrebato de los personajes. Esa es, al fin y al cabo, la premisa que maneja el libro, la de un mundo del que se ha extirpado toda digresión que no sea meramente utilitaria o constituya una vía hacia el placer, y en la que el arrebato, el sentirse de pronto vulnerable y necesitar trascender el propio yo, es algo que uno se puede administrar puntualmente mediante una dosis de Pasión Artificial. La novela echa a andar cuando Bernard Marx, en quien desde el principio atisbamos a alguien disconforme con el modo de vida imperante, empieza a salir con una muchacha llamada Lenina Crowne y le propone visitar una reserva: estos son territorios vallados donde viven, a la antigua usanza, pequeños reductos de personas no sometidas al condicionamiento que se les impone, desde que nacen, a quienes habitan en las ciudades. Allí conocen a un hombre llamado John, que a partir de entonces será conocido como el Salvaje y devendrá el faro moral de la narración. Nos hallamos ya en el capítulo VII, rebasadas las cien páginas del libro. Bernard y Lenina se llevarán al Salvaje y a su madre a Londres, a la, ejem, civilización. Como todavía solemos hacer los humanos cuando nos disponemos a emprender un viaje, y aunque en el mundo feliz de Huxley la lectura es prácticamente una quimera del pasado, el Salvaje se llevará consigo a la ciudad un roído tomo de Shakespeare que le viene acompañando desde niño. Es interesante pensar la novela en términos de dramaturgia puesto que, de algún modo, con lo que fabula el escritor británico es con la disolución de ese mismo concepto, central a la vida humana, el del personaje como alguien que tiene un conflicto que debe tratar de solucionar. Incluso para Helmholtz Watson, un escritor de anuncios publicitarios que presiente que podrían juntarse palabras con una finalidad distinta al adoctrinamiento y al consumo, las cuitas amorosas de Romeo y Julieta son del todo risibles, en un mundo en el que impera una especie de promiscuidad laxa, despojada de misterio alguno.
Sería un ejercicio un tanto inane el afanarse a establecer paralelismos entre el estado de cosas que muestra la novela y la vida en la Tierra en 2024. Podríamos hablar de cómo las aplicaciones para encontrar pareja, coaligadas con el tiempo apisonador del capitalismo, parecen querer empujarnos hacia ese modelo del encuentro sexual breve, indoloro e intercambiable que apunta Huxley. Tengo, por otra parte, una amiga con la que alguna vez he comentado mi dilema acerca de beber o no beber alcohol, y en más de una ocasión ella ha incidido en que esta vida no sería soportable sin tomar de vez en cuando algún tipo de droga; la gente del año 632 después de Ford, en Un mundo feliz, se desentiende de todo cuanto pueda amenazar su paz mental ingiriendo a todas horas pastillas de soma. Por no mencionar cómo la reproducción humana artificial, que ha hecho innecesaria la humana, ha contribuido a su vez a eliminar toda noción de diferencia o singularidad corporal o estética, convirtiendo el canon en ley. Más allá de estas concomitancias, de entre las que cada cual privilegiará aquellas que más le interpelen, debe haber algo más que nos permita colegir cuánto nos gusta o nos disgusta esta y cualquier novela. Quizá un pellizco en el alma, un deseo de vivir o de decirle algo a alguien; es limitador, decepcionante, que el juicio de una obra de arte se fíe a su parecido con una supuesta realidad o con nuestra configuración mental.
Decía Mark Fisher que el mayor triunfo del capitalismo había sido convencernos de que no hay alternativa posible. En la sociedad unida, feliz y estable de Un mundo feliz no es ya que las personas lleguen a convencerse de nada, sino que desde que son creadas en los laboratorios se las condiciona para que acepten con toda naturalidad su función y lugar en el mundo. La conciencia de clase existe, sí, pero totalmente pacificada y dimensionada al exiguo papel que cada cual debe jugar en la cadena de producción. Huxley describe un futuro posible de forma que parece que se dirija no tanto al porvenir como a las ruinas. En su sombría distopía, la sensibilidad ha sido derrotada. Pudo haber una grieta, un amor en ciernes, un poema a medio escribir. Pero ya no. Ya se perdió todo lo que podía perderse. Entonces, y esto es lo que me conmueve del que quizá fuera el primer clásico incontestable de la ciencia-ficción en el siglo XX, ocurre un poco como en La noche del oráculo de Auster. Alguien que anota presagios, malos presagios, y ve cómo, paulatinamente, estos van convirtiéndose en realidad. El mismo Huxley reconocía en el prólogo que se incluye en el libro, fechado en 1946, que nos estábamos acercando peligrosamente al abismo. Tanta felicidad puede inducir al vómito, como sugiere una de las ilustraciones de Cristina Daura, pero después de echar la papa tendremos que empezar a pensar la manera de detener la sangría y retener aquello que nos hace humanos.