Las herederas, de Aixa de la Cruz (Alfaguara) | por Gema Monlleó
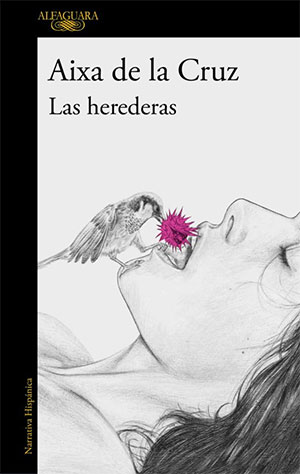
“La herida nos precede
no inventamos la herida, venimos
a ella y la reconocemos”
Matar a Platón, Chantal Maillard
Ellas son las herederas. Las herederas del título. Érica y Lis, hermanas. Olivia y Nora, hermanas. Érica, Lis, Olivia y Nora, primas. ¿La herencia? Una casa en el pueblo. La casa de la abuela Carmen. Doña Carmen, que murió cortándose las venas. Y ellas, las herederas, que llegan a la casa para decidir qué hacer con la herencia.
Aixa de la Cruz (Bilbao, 1988), después del éxito de su novela anterior Cambiar de idea (Caballo de Troya, 2019), regresa con Las herederas. Una historia coral, un libro polifónico con cinco voces, cuatro visibles (las primas) y una que las sobrevuela a todas (la abuela): “Al suicida no lo mata el suicida, lo matan las pastillas, la gravedad, la herida curable que se niega a curarse, las corrientes de agua, mar dentro”.
Ellas, las hermanas y las primas, treintañeras en diferentes momentos vitales y profesionales, tienen entre sí una relación tan tierna como tensa, tan de cuidados como de rechazo, tan de lealtad como viciada. La primera herencia que las conforma es la familiar, y es que este es un libro sobre la familia, sobre cómo puede ahogarnos o salvarnos, sobre las estrategias de cada una para surfear una ola de la que es difícil (¿imposible?) escapar. Ellas, víctimas de sus propias miserias (¿alguien no?) y refugiadas en drogas legales, ilegales y “asimiladas”. Ellas y sus incertezas. Ellas y sus decisiones. Ellas y sus demonios.
“Cajas, cajitas, joyeros, pastilleros, urnas, estuches, jarrones. Esta casa que ahora les pertenece alberga un museo de recipientes”. Así comienza la novela, con una búsqueda del tesoro en el que la X son blisters de benzodiacepinas de la abuela que una (Nora, la adicta) rastrea para su consumo (“tiene algo de juego infantil, porque a los niños, como a los adictos, les encanta acumular por el placer simple que da lo mucho frente a lo poco”) y otra (Olivia, la recta) para su destrucción. Medicamentos como salvación, como condena, como metáfora poliédrica de las culpabilidades, las que la vida nos echa encima y las que buscamos para regodearnos en el victimismo (“Tampoco sabe si empezó a tomarlo para compensar algún desajuste químico o si sufre algún desajuste químico por culpa de haberlo consumido. Lo evidente es que algo no va bien, que le falta una pieza del engranaje y que la droga sabe metamorfosearse para adoptar su forma. Es masilla de albañil para un agujero metafísico. Un apaño peligroso”). Medicamentos como asidero, como ancla contra la frágil salud mental (Lis, la enferma) y como gasolina extrafructífera en una sociedad que exige productividad máxima en empleos cada vez más inestables (Erica, la soñadora). Precariedad mental y laboral, patologización de los dolores cotidianos, psiquiatrización de la sociedad, autoconsumo (i)legal vs el pastillazo pautado.
Las hermanas, las primas, hablan y callan, maquinan y aceptan (“Ha sido así desde que tienen memoria: Erica y Nora frente a Olivia y Lis. Primas que se prefieren por encima de sus hermanas. Hermanas erróneas. Mutuamente incomprensibles”) ¿Es la herencia de la abuela Carmen un nexo de unión indestructible o un castigo? ¿Estaba la abuela en sus cabales cuando testó a su favor (“Parece que un suicidio en la familia constata lo que siempre se sospecha, que la locura corre en los genes, que estamos bíblicamente perdidas”)? ¿Cómo sobrevivir a este reencuentro forzoso desde la individualidad y el aquí-y-ahora no escogido? La familia, la institución familiar, el clan sacratísimo, la hostia sagrada (y aquí lisérgica), el altar de los milagros, se pone en entredicho (como en La familia -Sara Mesa-, La encomienda -Margarita García Robayo-, La casa de mi padre -Pablo García Acosta-, Carcoma -Layla Martínez-, Los reyes de la casa -Delphine de Vigan-, Que por ti llore el Tigris -Emilienne Malfatto-, o El mar indemostrable -Ce Santigo-, por mencionar algunas de mis últimas lecturas “familiares”) y el ahogo (“La familia es una dimensión cargada, un espacio sin ventilación”) ante la contracción de sus paredes es la amenaza (pen)última (“La familia no es más que un destino en el que se cae de bruces y, a medida que se envejece, el espacio simbólico en el que se buscan culpables”). Las primas, las hermanas, con sus vacíos interiores, sus memorias selectivas, sus deseos egoístas y quien sabe si “la locura de la abuela en sus genes como un polizón silencioso”.
Las protagonistas, en un silencioso diálogo rashomoniano, van esparciendo sus traumas sobre (que no bajo) la alfombra. Olivia (“siempre intenta poner orden, porque es su forma de controlar lo inexpresable, lo que percibe y no entiende. Olivia necesita entenderlo todo”) y su hermana Nora (“Ella únicamente atiende al rencor, y se ha extendido como un vertido tóxico por el paisaje de su infancia, arruinándolo por completo. Solo la demolición del pasado y sus testigos lograrían reconciliarla con él”). La frágil Lis (“no hay salida de emergencias bajo el influjo de los antipsicóticos, que la condenan a lo tangible, a lo cerrado, a los pensamientos de corto aliento. No hay salida hasta que llega la noche, al menos, y vuelve a soñar con el tajo, con liberarse de la camisa de fuerza en la que se han convertido su cuerpo”) y su hermana Erica (“la de las cartas del tarot. La del yoga y las sesiones de reiki. La de las plantas medicinales y la respiración holotrópica y los beneficios de meditar en pirámides”). Y la casa, la casa que debería ser refugio (“Una casa es siempre un refugio, o eso promete: la pregunta es para quién, o para qué”), la casa que es también obstáculo (“De nuevo esta casa. Esta maldita casa, con sus cloacas de energía oscura, es la que le pone la zancadilla y le parasita el pensamiento con ideas malsanas”), la casa que las contiene y agita, que las cuestiona (desde la decisión de doña Carmen de retornar al vientre materno por vía autolítica -el suicidio en la bañera-), que las obliga también a observarse a sí mismas como madres reales (Lis) y putativas (Erica, del hijo de Lis; Olivia, de todas ellas). Aixa de la Cruz cuestiona una y otra vez los vínculos familiares, pone nombre a la otredad, reconoce la herida, verbaliza el(los) trauma(s), aunque nunca denosta del todo ese no-lugar ambivalente y complejo: “Se deja abrazar por quienes la agreden, la zanahoria después del palo, porque esto también es estar en familia, el significado de la familia, familias que duelen, familias que matan pero no te dejan sola cuando te derrumbas”.
¿Y los hombres? ¿Dónde están los hombres en esta historia? Apenas esbozados, relegados a papeles secun-terciarios que en absoluto les favorecen: el marido de Lis (ausente como padre y ordeno-y-mando-de-machirulo-bien), el camello de Nora (siempre atento a sus business y totalmente ajeno a la empatía), algún exnovio, un exjefe, y una nebulosa (sin espóiler) que puede encerrar violencia sexual. A salvo de masculinidades tóxicas sólo dos hombres: el padre de Olivia y Nora prematuramente muerto (ausencia psicológicamente no resuelta) y Peter (o Pito, o Sebas), el hijo de Lis, ¿una brizna de esperanza en el futuro?.
“No se puede heredar una casa sin heredar también sus vínculos”. Familia y locura, lazos y salud mental, dependencia y escapismo, el parentesco como emboscada y la alienación como síntoma y fuga, genealogía y estigma, consanguinidad y legado. La cordura como apariencia y la locura como etiqueta que priva del testimonio, la locura como arma del poderoso contra el desposeído, el diagnóstico como profecía autocumplida. Olivia se mira al espejo: “convive con una alcohólica, una anoréxica y una psicótica bajo el techo de una octogenaria que se cortó las venas. Parece un chiste, pero es su familia. Corre algo oscuro por esta herencia genética que comparten, algo irrevocable que le hace sospechar de sí misma, ¿por qué yo no? ¿O acaso sí?”. En Las herederas Aixa de la Cruz nos ofrece este díptico interrogante para que busquemos las repuestas: ¿Por qué yo no? ¿O acaso sí?.



