Los pájaros de Verhovina, de Ádám Bodor (Acantilado). Traducción de Adan Kovacsics | por Juan Jiménez García
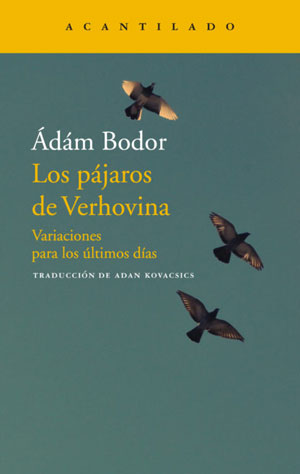
Ádám Bodor nación en Cluj, Transilvanía, Rumanía, en un lejano 1936, y eso le hizo estar cerca, demasiado cerca, de las convulsiones de nuestro tiempo en nuestra Europa, ese lugar difícil de imaginar. No tardo en encontrarse con la Securitate y la prisión: solo tenía diecisiete años. A partir de ahí, pasó a Hungría y aquel país también le dio una lengua con la que escribir. Acantilado ha publicado varios de sus libros (el más conocido, El distrito de Sinistra) y ahora nos llega Los pájaros de Verhovina, con un subtítulo revelador: Variaciones para los últimos días. Qué mejor lugar para observar esos últimos días que la Centroeuropa de aquella segunda mitad del siglo que nos dejó… Todo desde un lugar imaginario, Jablonska Poliana, aislado del mundo, en los Cárpatos ucranianos (es decir, en cualquier lado lo suficientemente perdido y apartado de todo, hasta de sí mismo). Allí no solo se detuvo Cristo, sino también sus habitantes. En aquel lugar abandonado por los pájaros viven esos últimos días, cada uno a su manera y todos mal.
Adam es el hijo adoptivo del brigadier Anatol Korkodus. Brigadier de las aguas, de la vigilancia de las aguas, porque allí no quedó ni ejército ni policía ni apenas nada. Vigila la presa o las fuentes termales, pero también al resto del pueblo. No se sabe muy bien qué ocurrió, pero lo cierto es que viven aislados de todo, pero no lo suficiente para que no les lleguen personajes igual de dudosos que ellos de cuando en cuando. La vida de Adam se reduce a ir de acá para allá de recado en recado. En ver a su falsa prima Delfina, en sentir algo por Nika Karanika (un demonio, piensan), comer algo en Las dos pellejas, la posada de Edmund Pochoriles, y leer en un húngaro apenas conocido libros a Klara Burszen, que espera una visita anunciada por Aliwanka, adivinadora del futuro. Adam sigue esperando que venga alguien a explicarles que hacen allí, y su espera los convierte en una nueva fortaleza que espera a los tártaros o a los bárbaros o a la muerte. No hay desierto, pero tienen montañas. Muchas.
A estas alturas es fácil solucionarlo todo remitiéndonos al realismo mágico, que es una forma de llamar a la imaginación desatada de la gente de pueblo. Tal vez haya que haber nacido en una aldea, haber visto en el primer año la nevada más grande de la historia y entender que en la vida las certezas son igual de inciertas que las incertezas, y que todo es una cuestión de apreciación. Y que rotas las prisiones que nos creamos en nuestras cabezas, nuestras vidas tienden a ese misterio y esa magia que altera la realidad para hacerla más creíble. En Los pájaros de Verhovina el proceso de disolución de lo real en lo absurdo se produce con la misma naturalidad como todo se muere. El trabajo de Ádám Bodor con el lenguaje, la búsqueda de su expresividad, nos trasladan a un tiempo y a un lugar impreciso, dentro de una historia en la que los márgenes y los personajes se van disolviendo uno a uno, como azucarillos en un vaso de agua. La vida no está en otra parte y, si fuera así, tampoco es buscada más allá de los permeables límites de ese ningún sitio. Pasan los días y son los últimos, pero no hay nada especial en ellos (si entendemos que todo es especial). Todos parecen estar siempre despidiéndose de algo y eso es lo que hace que su espera sea tan distinta. Modos de afrontar el final de los tiempos. De unos tiempos sucios, enfermos, grotescos, delirantes. Raros. Sí, raros. Como todo, como ellos.



