Piedras de colores, de Adalbert Stifter (Pre-Textos). Traducción de Carmen Gauger | por Juan Jiménez García
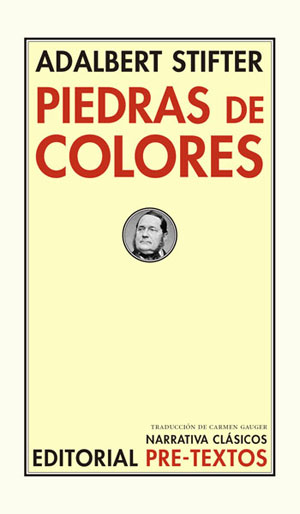
Creía haber escrito alguna vez sobre El sendero en el bosque. Ahora, tras estos últimos años, me resulta confuso pensar que no he escrito sobre un libro que, en su momento, me dejó profundamente atrapado. Pero no, no escribí. Hablé de él hace años con un viejo amigo, Álvaro, que me lo había recomendado efusivamente. Encontré aquella correspondencia. En ella le decía que era un libro tan cristalino que parecía que por necesidad tenía que contener algún misterio, algo capaz de cambiarnos en lo más profundo. En Stifter había como una correlación entre aquello que contaba y su escritura. Escribía sobre lo esencial y lo hacía desde esa esencia. Escribía sobre los sentidos y su escritura era sensitiva. Y ahí quedó todo. Álvaro, Stifter, el bosque, el sendero. No hubo un verano tardío, aunque desde hace tiempo está ahí, siempre a mi espalda. Entonces apareció Piedras de colores y mucho de aquello volvía a estar ahí. De otro modo, porque no dejan de ser historias tal vez para niños (unos niños de otro tiempo con una relación distinta con la naturaleza) sobre niños. O para adultos en los que aún quedó algo. Algo atrás, como aquel paraíso de Cioran que se alejaba mientras su padre le llevaba, con diez años, en coche de caballos a la escuela de Sibiu.
Decía que todo volvía a estar ahí. Aquí. En Piedras de colores. En especial, la naturaleza. En la escritura de Stifter el paisaje es un personaje más, tal vez el más importante. No solo porque se convierte en el protagonista, en ese elemento decisivo sobre el que se construye el relato más o menos de forma explícita, sino porque es su parte esencial y cualquier otro elemento se entrelaza a ella, funciona en relación o en contraposición a ella. No es una cuestión de preciosismo. En Piedra calcárea, lo que encontramos es desolación. Una región fea, arrasada, en la que el único que cree en ella es ese cura cuya pobreza extrema parece confundirse con la de la propia región. En el relato, esa desolación y la propia de su protagonista, acaban por ser un todo: la belleza no está en las apariencias, sino que puede formar parte del misterio. Y ahí encontramos ese trabajo que se reproduce una y otra vez: la creación de un objeto único en el que todas las partes (historia, paisaje, personajes) se funden en una sola cosa que es imposible de desmontar, de desagregar. Un objeto armónico.
Tomemos Cristal del roca. Están las montañas, el invierno, los niños, un viaje desde los padres hasta los abuelos, de un pueblo a otro, de dos hermanos. Entonces llega una tormenta de nieve igualadora: montaña y camino. Subir o bajar. Todos los elementos se confunden en uno solo. La comparación no por fácil es menos justa: una bola de nieve que lo arrastra todo a su paso, formando una unidad mientras coge más y más velocidad, nos pone en tensión, nos arrasa. Ahí, en este mismo relato, encontramos otra cosa. Conforme leía pensaba que estaba leyendo un relato de intriga. Una sensación que se repetía demasiado insistentemente a lo largo del libro como para no tenerla en cuenta. En Adalbert Stifter, esa secreta construcción de su escritura acaba por convertirse también en un género. Una sensación de peligro, de riesgo inminente.
No en todos los relatos la naturaleza está presente. Turmalina, tiene la forma de un mal sueño. En principio podría parecer como una excepción, pero se agarra con fuerza a las otras historias. Así, encontramos líneas que a las atraviesan en su conjunto, motivos recurrentes, como la caridad (o el cariño), el miedo, la integridad. Todos los hombres buenos, diríamos. Parece ser que la vida del escritor no fue fácil y tampoco lo es la de sus personajes, aún cuando parezca que no les falta nada. Como él, no dejaban de tener ideales o ilusiones. La vida puede ser triste pero es bella. O al menos esa debe ser nuestra intención: encontrar la belleza de las cosas.



