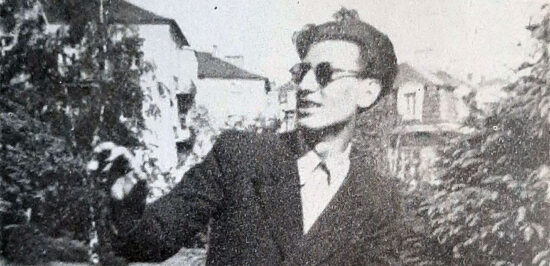Cómo se llama, de Rodrigo García (La uña rota) | por Óscar Brox

“Diremos lo que sentimos, no lo que nos obligan a decir”. Así terminaba (bueno, casi; a continuación vienen dos frases más) Rodrigo García su versión de Rey Lear. Me gusta pensar en ese mandato como una forma de resumir la fuerza que tienen sus textos. Como una forma de hacer que las ideas circulen sin ninguna obstrucción de la moral. Huracanadas. Con toda esa intensidad con la que golpean al lector o al espectador de su teatro. Sin cortapisas ni reservas a la hora de provocar incomodidad. De reducir al absurdo convenciones y lugares comunes o de tomar toda esa fascinante basura y componer con ella pequeños monumentos a la belleza efímera de las cosas. Una belleza, por si cabe alguna duda, siempre desbocada, destartalada y bruta, pero también palpitante y viva en sus numerosas contradicciones.
Cómo se llama puede leerse como una carcajada infinita, con García sublimando el noble arte del rant. O sea, de despotricar; de comentar bagatelas y minucias o, mejor aún, de convertir todo aquello que en nuestra esfera cultural parece importante, o significativo, en bagatelas y minucias. Digo esfera cultural, pero realmente habla -hablamos- de sociedad de consumo. De sociedad del espectáculo. De la obligación de conceder importancia a cualquier cosa y del lugar en el que nos deja todo eso. “Ya no hay símbolos ni cromos… Las cosas van muy rápido”. La escritura de García no es menos rápida; más bien es febril, molesta y picajosa como un one-liner de Lenny Bruce. Siempre parece una tormenta eléctrica, entre esos relámpagos de sentido común y los rayos disparatados que lanza contra el lector. Bueno, contra el lector que pueda sentirse ofendido. Contra esa determinada moral, esa determinada cultura, que trata de higienizar toda instancia crítica. Poner el bozal antes de decir lo que se piensa. Lo que se siente.
En el fondo, creo que Rodrigo García escribe con la necesidad de hablar o describir un arte que requiera esfuerzo. Que permanezca un tiempo, ni que sea para enfrentarnos a toda esa retahíla de deformaciones culturales que nos han convertido en una sociedad apática. O pacata. En la que los escándalos o las polémicas son solo fuegos artificiales que escamotean el poder subversivo de las obras; la llamada a pensar de otra manera o, como mínimo, a pensar. Cómo se llama podría ser eso. O una colección de payasadas, de barbaridades, que no son ni más ni menos que una realidad aumentada de nuestro tiempo. De nuestros clichés e inseguridades. De nuestros lados oscuros y puntos muertos. Y de las dificultades que tiene cualquier tipo de creación escénica para decir, para trasladar ese aire del tiempo, para invitar a una reflexión sobre todos esos elementos que forman parte de nosotros mismos. De ahí que uno lea la carcajada de García como una risa hostil, virulenta, con nuestras zonas de confort. Salvaje y desagradable, así como zafia, si con ello consigue rascar la costra moral que envuelve nuestro temperamento y reprime esa naturaleza humana encadenada a tantos condicionantes.
Los héroes de García hay que buscarlos en el contenedor de la basura de la cultura. En los márgenes, como al maldito Charles Fort, o en la degradación de ese sueño americano que representa Evel Knievel. En el deseo de violentar marcas y espacios familiares, lugares y sentimientos de comunidad; en la voluntad de hacer que las cosas exploten para revelar su auténtica naturaleza. Su fealdad. Su idiotez… o la nuestra, cada vez que nos dejamos llevar como un rebaño tranquilo hacia donde nos guía el curso más básico de programación social. Así, no resulta extraño entender su palabra como despojo, como algo que arde durante su lectura, que crea y delimita un espacio y que actúa con la precisión de un bofetón o de una hostia. Que actúa y ataca, incomodando al espectador teatral con un montaje en el que dos monstruos nucleares pasean sus cuitas entre puestos de comida brasilera. O que se convierte, en este mismo texto, en una voz oracular que se ríe de la idiotización de nuestra sociedad futura mientras en paralelo no deja de cuestionar su función como escritor o dramaturgo. El lugar al que le traslada esa carcajada infinita. ¿Cómo se llama todo eso que arde?
En Cómo se llama conviven las palabras del Flaco Spinetta con las composiciones de Giacinto Scelsi, lo procaz con lo mordaz, la observación de esa soledad demasiado ruidosa en nuestra sociedad con la necesidad de arrojar una cantidad generosa de dinamita sobre todas las cosas. La risa y la burla, sí, pero también la melancolía de un autor que parece demasiado preocupado por el lugar al que le conducen sus palabras. Por ese mandato, que escribía nada más comenzar, que también se puede convertir en una condena. Más aún, para alguien como Rodrigo García, francotirador, cuya necesidad de incomodar le ha convertido a ratos en un incomprendido. En otro maldito. O en otro producto, para quien no sepa leer entre líneas aquello que escribe o que pone en escena. Si su teatro conserva intacta esa capacidad de producir un shock estético, de convocar lo bello a través de lo feo, de reír y también hacer pensar, es porque siempre remite o apela al nosotros. A un lector o espectador emancipado de todo ese conglomerado de cosas que han conquistado a la sociedad y la cultura y que la han relegado a balbuceos y modas. “El objetivo fue probar nuestra existencia, en singular”. No se me ocurre otra manera de describir la experiencia de su teatro. Todo aquello que palpita y arde entre sus páginas y la escena.