Memoria (Antología poética 1989-2015), de Juan Antonio González Fuentes (Abada) | por Héctor Tarancón Royo
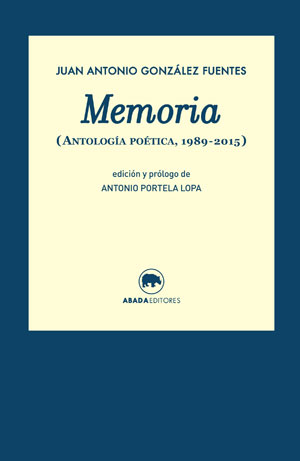
¿Cómo concilia la poesía el carácter efímero de la vida con la suspensión de la metáfora? ¿Es congelar un instante un ejercicio fallido de antemano, o sigue conservando su poder? ¿Cómo debe ser el discurso poético, más explícito o más encriptado? Todavía no sabemos siquiera a ciencia cierta qué significa escribir, pero sí tenemos nociones, a pesar del intrincado y plural panorama poético español, sobre lo que buscamos en la poesía una vez que nos adentramos de ella: alcanzar lo inexplicable, el destello de luz metafísico. Entre el lenguaje y ese momento, que podríamos llamar con mayor o menor acierto catarsis, revelación, tenemos el instante poético, el poder del verso para entrar en el espectador como una espina que permanece aún después de la lectura. Y de ahí, por último, se puede extraer uno de sus papeles, a saber: su capacidad para seguir conmoviendo, para seguir mostrando el lado más íntimo de la vida, sea dulce o trágico.
En esta capacidad para sugerir, en efecto, se sitúa una de las últimas publicaciones de la editorial Abada que, si está centrada más en el ensayo y en la figura de Walter Benjamin, ha incorporado últimamente a su catálogo varios poemarios de referencia. Entre ellos, Memoria (Antología poética, 1989-2015), del poeta santanderino Juan Antonio González Fuentes, cuenta con la edición, la selección y el prólogo de Antonio Portela quien, en un breve pero profundo repaso de la potencia de sus versos, afirma que su poesía se conforma como una verdadera mística de las cosas, es decir, como una mirada que nunca deja de asombrarse y que, lejos de quedarse en la superficie, se sumerge en una búsqueda constante por definir la profundidad de las aguas, el alcance de la vida, como ocurre en el poema “El eco”: «sin giro alguno, el eco sube sobre los metales que celebran su peligro; sube por encima de la hierba que conjetura la medida de lo que no alcanza. Y tras el surco blanco del olvido, de otro modo, poco a poco, danza a la vez el eco sin mensaje, respetando la forma que entre llamas se desliza, y emite en torno el sonido largo del aire cuarteado, de la proximidad intacta e inicial que a recogerse invita» (p. 118).
Los versos se van hilvanando a través de metáforas de raigambre no siempre realista o, al menos, directa, lo que produce un efecto general de hermetismo sobre su poesía: hace falta una lectura detenida, a la vez que repetida, para captar por completo todos los sentidos que se van desplegando. Hermetismo lingüístico, diríamos precisando algo más, que es heredero del simbolismo y de autores anglosajones como John Ashbery en relación a las posibilidades del lenguaje para fracasar, para expresar el sentimiento absoluto o, como veníamos diciendo al empezar, el aroma de una escena que no ha comenzado ni terminado, sino que simplemente está ahí. De hecho, otros poetas, como Julieta Valero, han seguido este camino heterogéneo, lleno de posibilidades y yuxtaposiciones, como muestra el poema “Niño soñado”: «María, hay nieve por todas partes. // Los árboles se visten de caída, detienen / la breve desgracia. // Para que sepan / los copos, les leo: que nos convertimos / en nosotros mismos cuando algo / nos es concedido o nos es / arrebatado. // Sangre qué dura / la que espera» (Que concierne, p. 58).
Junto al hermetismo y la búsqueda lingüística constante, la poesía de González Fuentes queda inscrita igualmente en el constante movimiento de los elementos que conforman el poema: olas, nubes, islas, individuos, etc., la escena nunca queda totalmente suspendida y, aún más, como apuntábamos con la poesía de Valero, el sentido último llega por medio de la yuxtaposición, de la riqueza verbal o, quizá, de la inmensa variedad de perspectivas que van poblando el poema, como sucede en “Playa”: «Es en el aire de sí misma donde la ola intuye el signo del pie sobre la arena, ese hilo de fuerza que una y otra vez reclama ahondar en la espuma, escribir el propio ser en la dura piel de la roca. Con un salto la ola tantea el vacío, marca voraz la tierra envuelta en su propia hondura. La ola pesa y es tiempo y movimiento y desemboca en huida, en un bautismo sostenido por el fugaz destello de su predecible e incansable ruina. La ola se vuelve del revés, y busca la orilla como un río llegado de entre los muertos para ahogarnos en la falsa ceniza de sus notas falsas. // Y ahora que hablamos de la muerte, es en la playa donde la ola espera el anuncio inalterable de nuestro reino que llega con voz ahogada, con el mirar acuosos que busca su lenguaje arriba, en un cielo de silencio moteado por la sombra. Somos olas cuando llegan a la playa» (p. 183).
Y el movimiento, de este modo, se transforma en viaje constante, en autodescubrimiento, en nuevos y emocionantes comienzos, como revela “La isla más elegante”: «en el fragor de la espuma, un silencio de luz, el invierno. No caber pudiera mayor destino en tan poco cauce. Por mis venas huyen en trasunto de río el viajero y su sombra, el tenue remansar de la arboleda, un ruego de olvido, la más elegante de las islas» (p. 57). El diálogo que Fuentes establece con el lector, así, invita a refugiarse en las grietas del lenguaje, a descansar de los típicos opuestos a favor de una ambigüedad tensa, poliédrica, interrogante, capaz de revelar el verdadero instante vital, ya sea en a través de la prosa poética, como hemos visto, o a través de los haikus: «la distancia del rayo / sucede en la mirada. / Y entonces, amanece» (p. 168), o «de aquella arena / sólo un sendero de sal, / el aire de otros» (p. 125).
[…]
Si no quieres perderte ninguna reseña de las que publicamos, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.


