La rata en llamas, de George V. Higgins (Libros del asteroide) Traducción de Magdalena Palmer | por Óscar Brox
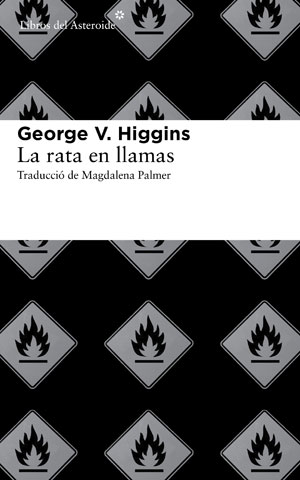
George V. Higgins fue lo más parecido a un retratista del lumpen bostoniano. Alguien preocupado por capturar cada tono y cada matiz, el vestuario y los andares, de manera que los pequeños delincuentes que pueblan sus novelas se expresasen con el léxico familiar de la calle. Cualquiera podría imaginarlo como un Chéjov del submundo criminal, atento a la conversación entre dos ladrones para encontrar así la inspiración para una historia. Hijo de esa estirpe de escritores que escarban en un sumario judicial para averiguar los detalles del caso. Lo demás, personajes, situaciones y reflexión crítica, ya se encargaría de construirlo a través de los diálogos. En la obra de Higgins hay una proporción importante de hijos de puta; indeseables capaces de vender a su madre con tal de escapar del callejón sin salida al que se han visto abocados. Todos, en una medida u otra, adolecen de falta de escrúpulos. Algo lógico pues, ya desde la primera página, su culo empieza a oler a chamusquina y si no se espabilan lo de menos será pasar la noche en los calabozos de la comisaría. Porque, y esa es la regla de oro de la novela criminal, siempre hay una deuda pendiente, un pago atrasado o un dinero que no llega. Y más te vale liquidarla antes de que sea demasiado tarde.
La rata en llamas es, prácticamente, una novela sostenida a través de los diálogos de sus personajes. Higgins limita a lo básico, una pequeña descripción, el papel de narrador para conceder plenos poderes a sus criaturas. De esa manera, uno tiene la sensación de pegar la oreja a cada página, como si fuese testigo de las conversaciones a pocos metros de distancia. Otro bastardo más dentro del mundo del crimen de Boston. A Jerry Fein no le gusta su papel de casero del bloque de apartamentos sociales de la calle Bristol. La mayoría de vecinos, negros sin recursos económicos para hacer frente a la mensualidad, le tiene comida la moral y ha convertido la finca en un nido de ratas y basura. O eso, al menos, es lo que nos hace creer. Con tanta convicción como para solicitar los servicios de Proctor y Dannaher, dos delincuentes de poca monta, para provocar un incendio y cortar la sangría de dinero que le provoca mantener el lugar. Basta con untar a Billy Malatesta, inspector de incendios de la policía de Boston, para obtener la cuadratura del círculo: que nadie levante la liebre y, menos aún, descubra sus huellas tras el repentino incendio.
Todo saldría bien si no fuera porque en Boston los delincuentes no son un dechado de inteligencia y sus fichas policiales hablan por sí mismas. Y hablando de la policía, una buena redada siempre sirve para mantener a raya la obsesión de los mandos superiores por hacer creer a la ciudadanía que la Ley actúa. Que actúa, pero tampoco tanto; solo cuando nota la bota del fiscal del distrito en su culo y, de repente, le entran las urgencias. Así que Higgins convierte un golpe fácil y perfecto en un auténtico desastre de una cadena en la que todos sus eslabones guardan demasiadas deudas como para saber lo que hacen. Y es que cuando no es el dinero que falta es el alcoholismo, los múltiples divorcios, el miedo a una nueva estancia en prisión o la estupidez integral. La policía solo necesita plantarse en la cafetería para sintonizar la frecuencia de los criminales. Así de rápido, así de eficaz. Lo interesante de la visión de Higgins es cómo, con independencia del estrato que pille por banda (policía, políticos, abogados, rateros o buscalíos), detecta ese afán disparatado por dejarse llevar por el pragmatismo más salvaje. Aquí hasta la ancianita simpática le busca las cosquillas al político negro que ha olvidado con ganas su pasado modesto. Más vale que te prepares porque la mierda salpica en todas direcciones y es difícil que la vida no se manche.
Diálogo a diálogo, Higgins traza una comedia humana en la que flaquezas y ventajismo se dan la mano. Todos mienten, se utilizan y buscan el atajo más rápido para liquidar los problemas. Da igual si hay que ir al bosque a cazar ratas para luego prenderles fuego en el sótano del edificio de la calle Bristol o pasar las horas muertas entre jarras de cerveza y chupitos de whisky. Lo importante es la impunidad, salir indemne o, en su defecto, hallar la coartada que reste peso a la posible condena; es verdad que robamos, pero fue sin mala idea. Además, esos condenados inquilinos no pagan el alquiler, así cómo van a tener agua caliente en sus pisos. Tanto da, nadie da nada por ellos. Solo cuando se trata del puro egoísmo individual. Ya no es que cunda el sálvese quien pueda, sino que cada personaje intenta, en un momento determinado, pasar por encima del resto para evitar quemarse. O para conseguir que la policía no le eche el guante. O para ganar unos pocos dólares que aflojen la soga de la horca. O para permanecer un par de días más en esa fantasía escapista, alejado de una realidad más sombría que una celda de aislamiento. Porque, y esa es la segunda regla de oro, en Boston siempre se pierde. Más tarde o más temprano.
La galería de personajes de Higgins comprende a matones, chantajistas o individuos alterados, policías cabrones cuya lectura en la mesilla de noche parece el antiguo testamento y hombres de negocios sin lugar para los remordimientos. Lógicamente, a medida que avanza la trama, la sensación es que un tren de mercancías a toda potencia pasará por encima de sus, es un decir, desdichados protagonistas. Hombres violentos que pegan a sus mujeres, alcohólicos que van de puta en puta y sortean lo peor de la vida con ese golpe de suerte que facilita un pequeño atraco o un sabotaje. Criaturas patéticas que su autor refleja con un deje de indiferencia, sin fatalismo pero también sin compasión. Al fin y al cabo, la ruina se la buscan ellos. De ahí que aquello de acogerse al silencio para no declarar hasta que se tenga asignado un abogado sea, casi, un cuento chino. El mismo que un empresario con el agua al cuello pretende contarnos cuando paga lo que no está escrito para librarse de un edificio, y de sus inquilinos, que le traen por la calle de la amargura. Porque en Boston las cosas rara vez salen bien, nunca tienes la suerte de encontrar un pastelito con crema de arándanos en la pastelería danesa y las ratas en llamas te acaban quemando el culo. Y lo sabes, por eso te inventas cualquier excusa para distraer esos últimos minutos antes de que todo acabe. En ese preciso momento en el que el jefe de policía te enseña el camino del único hotel al que te vas a acostumbrar a entrar y salir en tu vida: el calabozo. Ese en el que hasta la ropa más buena acaba manchándose. Como la propia vida.



1 thought on “ George V. Higgins. La vida mancha, por Óscar Brox ”