La lámpara maravillosa, de William Ospina (Navona) | por Óscar Brox
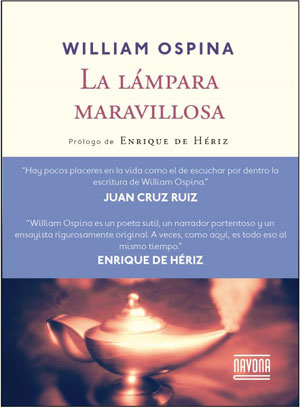
A buen seguro, William Ospina suscribiría aquellas palabras de Erri de Luca sobre su educación sentimental: “la lectura de Stevenson me ha henchido de aire de océano. La poesía napolitana me soltaba la lengua. London me enseñó la nieve”. Basta con abrir cualquier página de La lámpara maravillosa para encontrar esa misma filiación literaria; una pasión lectora que venera la experiencia adquirida con los libros como si se tratase de la otra mitad del mundo que enriquece nuestras vivencias. En esta colección de ensayos breves, el autor colombiano centra sus reflexiones sobre un mismo sujeto: la educación. Pedagógico y sensible, Ospina comienza con una vindicación del otro árbol del conocimiento que germina junto a la enseñanza reglada. El árbol de las aventuras, de las epopeyas y de la tragedia; el árbol que arranca en los presocráticos y alcanza el tiempo de Proust, que pone en valor el coraje, la imaginación y las vivencias. Si en la juventud está el placer, en la lectura se encuentra ese saber maravilloso que nos garantiza innumerables viajes por las páginas de la Historia. Desde la antigua Grecia hasta la moderna Europa. Desde las noches áticas de Aulo Gelio a las dinastías sureñas de William Faulkner.
Para Ospina, la literatura es una lámpara maravillosa que, con tan solo frotarla, pone frente a nosotros el mayor tesoro del conocimiento. El afán de saber, la picardía y la curiosidad. Por eso, precisamente, la cuestión de la educación adquiere un cariz tan dramático en la actualidad. ¿Fomentan los programas educativos esos valores culturales? ¿Es cada vez más difícil acceder al reino que cultivan los libros? Para el escritor colombiano, la sensación es que la educación ha triunfado a la hora de promover un modelo más pragmático, eminentemente práctico, que garantice el combustible para el funcionamiento de las sociedades contemporáneas. Pero ese modelo, demasiado preocupado por el rendimiento económico, no puede sostener las necesidades intelectuales; la creación, la curiosidad, el amor por las letras. De ahí, pues, que en su reflexión eche en falta todo aquello que contribuyó a forjar su educación sentimental. Esa aventura libresca, ese espíritu constantemente maravillado por lo que del mundo podían decir un Cervantes o un Joyce.
La modernidad, quizá el proyecto cultural más importante forjado por el hombre, entronizó la Razón y abonó el terreno para situar a la condición humana como medida de todas las cosas. De aquellos sueños ilustrados, por cierto, sucedieron las páginas más oscuras del Siglo XX. A Ospina, no obstante, no le interesa tanto señalar los vicios adquiridos como revalorizar esa clase de talento que nutre a los creadores. Así, en uno de los ensayos más bellos del libro, El cuerpo y la creación artística, pone de relieve aquellos saberes que no se transmiten por el conocimiento reglado, que no son hijos de la Razón, sino que se potencian a través de la expresión artística; que se modelan con esa actitud. Para ello trae a colación la caligrafía china como un ejercicio en el que la delicadeza del signo sobre el papel se ve acompañada por la danza del cuerpo durante la escritura, como una reivindicación del rol activo de este último en la creación del Arte. O lo que es lo mismo: como una manera de observar que, pese a la predisposición de los programas de estudio, la verdadera enseñanza se produce cuando sabemos reconocer la singularidad de cada persona, eso que la hace tan especial, en vez de uniformizar una educación que no puede plantearse en términos tan globales.
Habilidad y dedicación, la correspondencia entre ambos conceptos define el discurrir de la educación que propone William Ospina. Una canalización del talento, una potenciación del saber, un cuidado y una delicadeza a la hora de intuir la sensibilidad individual. Ese es el auténtico programa, el que nutrió a los jóvenes Mozart y Rimbaud, el que no se mira en el espejo del rédito económico sino en el ímpetu creativo que resiste a las embestidas del tiempo. Que no se olvida. Y es que, por momentos, La lámpara maravillosa parece el diario íntimo de su autor, recuento poético de las enseñanzas que forjaron su carácter literario. Si los peripatéticos enseñaron a filosofar en el paseo, Ospina nos enseña a escribir con el corazón. Desde esa región, fundamentalmente sentimental, que respira con las palabras de Kafka, el lenguaje de Joyce, los versos de Baudelaire o las epopeyas de Homero. Frotar la lámpara maravillosa es como sacar un billete al lugar de las letras. Basta abrir cualquiera de sus páginas para volver a recordar para qué sirve escribir, cómo se rellena esa otra mitad del mundo que se complementa con nuestras vivencias.


