Lejos de ellos, de Laurent Mauvignier (Cabaret Voltaire) Traducción de Javier Bassas Vila | por Óscar Brox
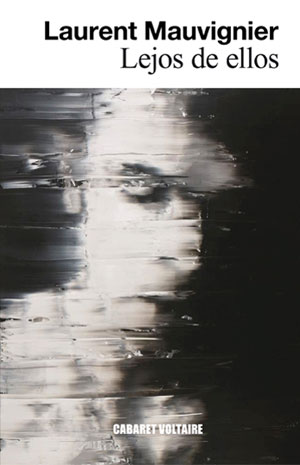
Nunca es fácil escribir sobre lo que ha dejado de existir. Está, por un lado, la sensación de exhumar una parte de nuestro pasado que descansa en un rincón apartado de la memoria; y, por el otro, un temblor, una urgencia, por repetir obsesivamente, hasta la saciedad, las palabras que utilizamos para rellenar ese espacio vacío. Laurent Mauvignier, cachorro de una generación literaria cuyos padres serían Echenoz o Modiano, firmó en 1999 su primera novela con Lejos de ellos. Cabaret Voltaire recupera aquel texto, una elegía familiar íntima y dolorosa en la que, a través de cortos y rítmicos monólogos interiores, una familia da cuenta del impacto provocado por la desaparición de su hijo.
El primer gesto de emancipación de un hijo, cuando deja de vivir en la casa familiar, trae consigo la imagen de la habitación vacía; la cámara de los secretos, tantas veces decorada con pósters, surcada de ropa sucia y olor a juventud. Mauvignier arranca su historia con esa primera decisión, que traslada a su protagonista, Luc, de un pequeño pueblo cerca de Orleans a una buhardilla de París. Sin embargo, la mudanza la registran los ojos de la madre y del padre, el sentimiento de que cuando alguien vacía sus cosas corta, también, las raíces que le mantenían pegado a ese lugar. Entre cuitas menores, silencios y discusiones familiares, la historia dibuja ese lamento que todos, en algún momento de nuestras vidas, sentimos cuando dejamos de asir los vínculos más estrechos: cuando las cosas, definitivamente, se pierden. Luc apenas llama, casi no regresa ni escribe, tan solo nos dice que por la tarde, antes de entrar a trabajar, acude al cine y apunta sus impresiones en una libreta que deja sobre su cama.
Siempre es difícil para un padre excusar a su hijo; en especial, en esos años en los que el rastro de un lenguaje secreto se ha desvanecido. No existe la autoridad que experimentas durante la infancia ni el amor que crece antes de la adolescencia, cuando no se es ni demasiado niño ni suficiente hombre. Mauvignier explora los roces entre padre e hijo con la sensibilidad de saber que, más que un enfrentamiento, late una desesperación ante la falta de comprensión, de confianza; ante la ausencia de un léxico familiar que arrope los problemas con gestos sencillos. Cuando Luc se va, a Jean y Marthe les cuesta reprimir ese vacío que se ha instalado en la boca del estómago; vacío de palabras, de gestos y de emociones, que ya no saben adónde dirigirse y rebotan continuamente contra esa ausencia que les recuerda la habitación de su hijo.
Lejos de ellos, sin embargo, describe un amor no correspondido. De padres a hijo, y viceversa. La muerte de Luc, suicidado en su habitación de París, cae como una bomba sobre un entorno familiar que, simplemente, no se lo explica. Afligidos no tanto por lo que ha podido suceder, sino por todo lo que no han podido decir. Porque los personajes de Mauvignier hablan mucho y, casi siempre, dejan la impresión de que apenas se han acercado, ni siquiera a tientas, a eso que quieren decir pero no saben cómo. Explicar su dolor, calmar el reguero de declaraciones que entrechocan de un párrafo al siguiente, como estallidos de violencia contra una memoria cuyas heridas no pueden detener. Porque no saben ser huérfanos de hijo, porque no hay nada más triste que recoger los efectos personales y hacer con ellos las miguitas de pan que les ayuden a construir los últimos días de Luc. Sus últimos pensamientos, sus últimas palabras, el último Luc. Luc. El Luc que se ha marchado para siempre, que no quiso quedarse y arrancó sus raíces de la casa familiar.
Vive tu vida y entierra el pasado, le dice Luc a su prima Céline. A la misma Céline que ha perdido a su marido y que decide huir de casa de sus padres. De esos padres que culpan a Luc, a su falta de tacto, a su ausencia de arraigo, a su desdén por la compasión. Geneviève y Gilbert describen otro escenario, más rencoroso y realista, indiferente al drama hasta que aquel detona bajo sus pies. Es otra manera, nos dice su autor, de reflejar esa distancia insalvable que se teje entre nuestros vínculos más íntimos; esa misma que procede con mayor virulencia cuanto más delicado es el momento. Esa que nos hace echar a faltar el léxico familiar, la convicción y la sensibilidad. Esa sensibilidad que, de tan frágil, a veces ni siquiera intuimos y dejamos marchar como retazos de una personalidad hermética.
La prosa de Mauvignier nos pone frente a frente con ese instante fatal contra el que las palabras nada pueden hacer salvo ahogarnos. El arte de desaparecer. Sin hacer ruido ni dejar huella. El dolor de unos padres expresa el silencio de un hijo, la distancia que no supieron acortar, entender o tolerar. Y la concatenación de monólogos íntimos no hace más que agrandarla, enmarañando el lenguaje con su incompetencia, como una trampa para la que no existe salida. Que no se supera, con la que se vive pese a todo. Bajo la apariencia de que la vida sigue igual, como uno de esos objetos que al agitarlo revela que hay una pieza rota en su interior. Porque todas esas palabras, todos esos silencios, aquellos reproches y estas lágrimas, testimonian el único instante fatal: Luc se ha ido para siempre. Y ahora nosotros ya no sabemos cómo volver a remontar el río de la memoria, allí donde no quedan más que rastros borrosos de todo lo que ha dejado de existir. En ese lugar en el que Laurent Mauvignier escribe la elegía más triste, su crónica familiar.


