Sigmaringen, de Pierre Assouline (Navona) Traducción de Manuel Serrat Crespo | por Óscar Brox
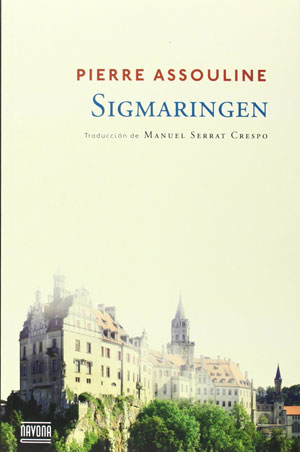
Tras el desembarco de Normandía en 1944, que marcó el inicio de la capitulación y crisis de la Francia de Vichy, la historia de aquella época de colaboracionismo con los nazis aún tuvo tiempo de escribir un último relato. Arrinconado por el avance de los aliados, el gobierno títere de Pétain huyó en dirección Este, de París a Belfort, para acabar sus días en un castillo-ciudad situado en Alemania del Sur: Sigmaringen. Cuna de nobles y aristócratas, Sigmaringen alojó los restos de la política que había llevado a Francia a la ocupación, en un simulacro de Estado sin Estado que vivió sus postreros y agónicos meses antes de que las tropas estadounidenses tomaran el castillo.
A Pierre Assouline siempre le han fascinado los intelectuales corrompidos por el mal, víctimas de sus burdas palabras, estigmatizados en los anaqueles de la cultura francesa tras el periodo de guerra. Brasillach, Luchaire o Céline son solo tres nombres que comprenden la labor literaria de este periodista, biógrafo y escritor. Sigmaringen, la novela que publica Navona por primera vez en castellano, es un ejercicio de zoom in hacia esa maldad moral que necesitaba concentrarse en el tiempo y, sobre todo, en el espacio; esos años oscuros en los que el final de una época alumbraba la decadencia de los hombres que la forjaron. Así, parapetado tras lo que supo (por boca de su propio padre, brigadier durante varias campañas bélicas), lo que investigó y lo que fantasea, Assouline recrea en su novela el crepúsculo de una historia que existió y debía ser contada.
En Sigmaringen lo real convive en el mismo plano con lo inventado. Assouline cede su voz a Julius Stein, jefe de los mayordomos de la los príncipes de Hohenzollern obligado a prestar sus servicios al gobierno evacuado del Mariscal Pétain. El castillo es un lugar donde la maquinaria propagandística no descansa, como si las soflamas y la información sesgada tuviese aún efecto sobre una multitud francesa que avanza a paso firme tras el empuje gaullista. No importa, en esa fortaleza se concentra la sedición, el mal y la sensación de que hay que continuar con la pantomima hasta que las bombas alcancen su objetivo. Presa de la caprichosa organización de sus nuevos inquilinos, el Sr. Stein se dedica a distribuir el servicio con la misma eficacia con que lo hizo para los príncipes. Sin embargo, su discreción captura las confidencias y encuentros privados, la corrupción y la decadencia de un grupo humano al borde del colapso, incapaz de saltar del barco porque eso solo implicaría la muerte. En un castillo que rezuma abyección, se pregunta Julius, ¿todavía se puede mantener la integridad moral?
La estructura de la novela, construida con los mimbres de escritores como Kazuo Ishiguro y seriales como Arriba y abajo, muestra la evolución de las costumbres a medida que sus protagonistas atisban el final de la huida. En un universo de secretos y medias verdades, de juegos y dobles caras, Assouline refleja en la mirada de su personaje las contradicciones de una época: la obligación y el deber de la servidumbre, la ternura y la conmiseración hacia figuras tan complejas como la de Louis-Ferdinand Céline -probablemente, el único que sale bien parado en la descripción de su autor; profeta y ángel caído, loco lúcido cuyas palabras no ocultaban la bondad de muchos de sus actos- y el odio visceral hacia ese gobierno títere corroído por dentro. Sigmaringen es, en buena medida, la historia de una corrupción y de los esfuerzos para evitar que sus actos nos salpicasen. O cómo pudo ser para un alemán al servicio de la realeza, es decir, emancipado de cualquier argumento de raza y purificación, enclaustrado en su labor de servidumbre, experimentar la afrenta de vivir como un personaje secundario el rodillo con el que su país trituraba los fundamentos de la condición humana.
Pocas veces en nuestra historia reciente el horror ha sido tan material, concreto y contagioso, un aire de muerte que se llevó por delante a millones de vidas. Desde el castillo, Stein solo puede entrar en contacto con la versión reducida de todo eso, a través de cambalaches y charadas, desde el amor que siente por su homóloga francesa en la intendencia, la señorita Wolfermann, y desde la tristeza de descubrir a los lobos donde creía que se trataba de corderos. Como si de un clavo ardiendo se tratase, Assouline se agarra a esa confianza entre los personajes, que poco a poco elimina las distancias íntimas, para marcar una zona libre en mitad del eje del mal; como si tras esa bondad que intuimos en Stein nos ofreciese un argumento para creer en algo, para combatir esa corrupción, para confiar en que, incluso en el episodio más abyecto, se podía defender el bien.
Los ojos de Stein, como las palabras de Céline en De un castillo a otro, testimonian el episodio más oscuro de la Francia de Vichy, su éxtasis y su destrucción. Assouline, fascinado por esa pantomima interpretada por los políticos títeres, crea una ficción en la que cada personaje (político, espía o asesino) se ahorca con su propia cuerda, se encierra con sus propias cadenas. Las cenas pierden el lujo y el zafarrancho elimina las buenas costumbres, cada uno va a lo suyo y el turbio Mariscal se transforma en un anciano enfermo recluido en su lujosa habitación. Tras esa radiografía, los estertores finales de un régimen patético que sacó lo peor del hombre. Tras la mirada de Stein, lo poco que el hombre pudo conservar sin que el mal lo consumiera. Sigmaringen, en definitiva, fue el punto omega de Francia, su relato oculto, la afrenta que nadie quiere enfrentar, y Assouline acude a su encuentro desde el encanto que siente hacia el mal y la piedad que esgrime ante los hombres que supieron combatirlo. El retrato de aquel país que vivió unos cuantos años dividido entre lo que sucedía arriba y quienes resistían abajo. De un castillo perdido a un tren hacia otra parte.


