The ocean at the end of the lane, de Neil Gaiman (William Morrow) | por Almudena Muñoz
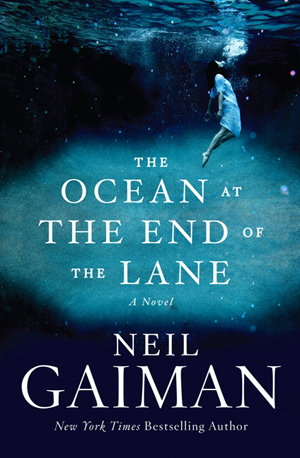
¿Qué no deseas recordar? ¿La vez en que sustrajiste el dinero para cómics del monedero de algún adulto de visita? ¿La expresión que cruzó la cara de tu padre cuando le dio el primer azote a tu hermano pequeño? ¿Los dolores de barriga que fingías para no asistir a los recitales? ¿Las cosas pegajosas tiradas en los parques? Si tuviste muy mala suerte, ¿la visión de una persona muerta cuando salías de clase, o cuando te enfundaron el traje negro y rasposo, y te colmaron de besos?
Cruzado hasta el fin provisional de su infinitud, The ocean at the end of the lane -en España será publicado por Roca Editorial como El oceáno al final del camino– parece enunciar una síntesis de las inquietudes del Neil Gaiman novelista que, hasta ahora, se habían desperdigado en la versión opuesta de esa pregunta inicial. ¿Qué desea recordar el autor y, por ende, hacer recordar a sus lectores, en una simbiosis familiar perseguida por cualquier fabulador de lo fantástico? Esta pequeña novela, que tiene su génesis en chispas tan poco afines como el encargo de un relato breve y la justificación emocional de toda una vida, retoma dos temas esenciales, y los sitúa en un mapa todavía por explorar, remoto, incompleto y frustrante. Porque Gaiman, movido como siempre por la evocación de los grandes (Shakespeare, Kipling, Dickens, Carroll) y la reivindicación de autores olvidados como Kenneth Grahame, James Thurber o R.A. Lafferty, ilustra un viaje íntimo con los accesorios de su equipaje literario, tendente a algo mitológico e inmenso (regresa el arquetipo de las ancianas sabias y mágicas de American Gods y Anansi boys). Esto provoca que la sorpresa que pudo causar su paso a la literatura infantil con Coraline y The graveyard book se difumine en una intersección perfecta, por evocadora e incierta, entre lo que suele leer un niño y lo que persigue en sus lecturas un adulto.
Lo que hasta ahora consistía en recordar (he ahí el primer tema) se metamorfosea en la necesidad de olvidar como proceso imprescindible e inevitable para el creador y su audiencia. La fugacidad de la memoria protagoniza el subtexto fatídico de muchos personajes de Gaiman, pero usualmente en un contexto de lucha épica y de forja de héroes salvados por su atrevimiento (un esquema televisivo del que se contamina su primer proyecto literario, Neverwhere). En todos estos personajes, el deseo de evitar lo extraordinario, de rechazar futuros recuerdos y de resistirse al universo del autor se diluye en fábulas de Frank Capra sumido en mundos de unicornios y demonios. Incluso el sosias de príncipe de Stardust debe intercambiar su sed de aventura por una odisea muy distinta desde el momento en que choca contra una estrella imprevista, y ese espíritu de screwball comedy pasa del trasfondo al tono de The ocean at the end of the lane, que se asoma a simas mucho más negras. En esta historia, el héroe, en ningún instante, se comporta como tal ni desea serlo; es más, se halla tan hechizado por la movilidad del exterior que prefiere abrazar lo inalcanzable en vez de procurarse un aprendizaje. Es el niño opuesto al huérfano de The graveyard book; es un Mogwli que permaneció buscando fuegos y sombras junto a las fieras y los simios de la jungla. Lo dijo Borges en su Ragnarök: «No sentimos horror porque nos oprime una esfinge, soñamos una esfinge para explicar el horror que sentimos».
Pudiera tratarse del alma melancólica de Gaiman al rastrear los motivos de su ser adulto en el niño miedoso y torpe que su memoria le desvirtúa. O el autor que revisa si todo ha ido bien, si lo ha hecho bien, si debe continuar así su camino, y en ambos sentidos, continuo o inverso, el océano está prohibido. He ahí el segundo tema predominante en sus escritos: la renuncia, generalmente venida de un sacrificio propio de balada nórdica. Los precios en las historias de Gaiman suelen ser elevados, a la altura de las recompensas, pero ¿qué paga y qué obtiene el niño que fue Gaiman al contemplar los horrores y apenas conseguir transformarlos en otro tipo de belleza sangrienta? No redescubre el hogar como Coraline o un protagonista de E. Nesbit, no recibe las secuelas de poderes de terceros. Una pausa similar a los finales de las novelas con niños de Elizabeth Bowen. Nada más que el descanso en un banco y un vaso de leche, como los niños buenos, como las personas mayores. Quizá el caso es que Neil Gaiman se siente como uno y otro, y el pasmo por la escasa distancia que los separa le lleva a hablar a los dos bandos, como las mejores novelas que se leen en la infancia, en las que hay tanto que se pierde, y las mejores que se releen en la madurez, cuando todo resulta demasiado claro y eso espolea nuevas sospechas.
Alrededor de la fecha de publicación del libro, Mad Men cerraba su séptima temporada con un descubrimiento fatal entre Don Draper y su hija adolescente. La vergüenza sentida hacia nuestros mayores y los antepasados resulta extensible a uno mismo cuando esa mirada se posa en los desperdicios que hemos acumulado y en la forma de embellecerlos, llámese arte, fabulación o mito. De semejante carga se libra Gaiman negándose el derecho a un don ancestral, el cual alcanza al permitirnos la duda sobre él mismo, sobre la funcionalidad del relator, el cronista y el mentiroso, sobre por qué seguir leyendo lo que olvidaremos. Huele romántico y se paladea con óxido. No en balde es un estanque relleno de agua de mar.


