El frío, de Thomas Bernhard (Anagrama) | por Óscar Brox
C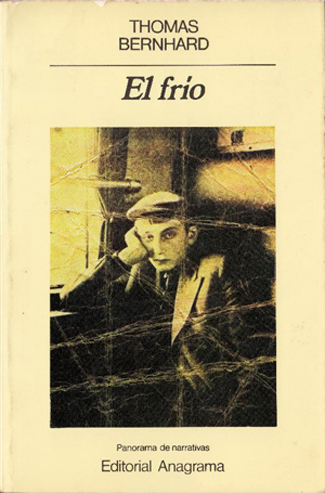 uarto peldaño de su relato autobiográfico, El frío expone con precisión glacial algunos de los aspectos que acompañarían a Thomas Bernhard durante su vida: la enfermedad, la vida y la naturaleza humana. ¿Cómo describir el intenso efecto que provoca su personal escritura para capturar (y retener) nuestra atención? Cada vez que nos sumergimos en una de sus narraciones, la organización de los párrafos -continua y discontinua, torrencial y minuciosa- nos arrastra hacia un estado mental que no podremos abandonar. En El frío, ese estado mental se compone de enfermedad y vida, pues comprende el tiempo que Bernhard pasó en Grafenhof, un sanatorio para tuberculosos. Allí, Bernhard observa ininterrumpidamente -otra forma de definir su estilo/pensamiento; sin interrupción- cada detalle de la vida: el hedor de los cuerpos podridos de los enfermos en fase terminal; el ruido de los esputos que cada paciente deposita en sus botellas; el neumo peritoneo que le practican para inyectar y distribuir aire a través de su cuerpo. Cada descripción afila el sentimiento de esa vida que escapa, sometida por alguna jerarquía -social, quirúrgica o médica- que condiciona nuestra percepción de lo que significa vivir. El adolescente Thomas evoca la agonía de su madre, cómo cada nueva visita al hogar familiar puede ser la última, antes de que el vacío materno inflija una herida abierta a lo que entendemos por soledad. Y, sin embargo, ante la pérdida, Bernhard elige la vida, la voluntad de vivir y continuar respirando. Cada vez que nos perdemos entre las páginas de El frío, algo en su discurso se arremolina sobre nuestros ojos: la tristeza infinita de una época de penurias humanas, que Bernhard relata con la paciencia de un contable, contrasta con el pálido fuego que desprenden sus palabras. La vida que tiene lugar sobre la cama del sanatorio, a través de la enfermedad y sus avatares -las intervenciones y laceraciones, que desdibujan el sentido de vivir por uno mismo-, deja su lugar al deseo de otra vida, al que tenemos acceso cada vez que decidimos por nosotros mismos. De repente, la precisión glacial de su prosa, que no ha dejado de discutir cómo las condiciones difíciles afectan al campo semántico de la vida, desprende ese fuego interior que combate el dolor y la soledad, las limitaciones y la miseria humana. Todos esos conceptos nunca nos abandonan, pero poder enfrentarnos a ellos es quizá el principal signo de vida; el fuego íntimo que combate la glaciación emocional.
uarto peldaño de su relato autobiográfico, El frío expone con precisión glacial algunos de los aspectos que acompañarían a Thomas Bernhard durante su vida: la enfermedad, la vida y la naturaleza humana. ¿Cómo describir el intenso efecto que provoca su personal escritura para capturar (y retener) nuestra atención? Cada vez que nos sumergimos en una de sus narraciones, la organización de los párrafos -continua y discontinua, torrencial y minuciosa- nos arrastra hacia un estado mental que no podremos abandonar. En El frío, ese estado mental se compone de enfermedad y vida, pues comprende el tiempo que Bernhard pasó en Grafenhof, un sanatorio para tuberculosos. Allí, Bernhard observa ininterrumpidamente -otra forma de definir su estilo/pensamiento; sin interrupción- cada detalle de la vida: el hedor de los cuerpos podridos de los enfermos en fase terminal; el ruido de los esputos que cada paciente deposita en sus botellas; el neumo peritoneo que le practican para inyectar y distribuir aire a través de su cuerpo. Cada descripción afila el sentimiento de esa vida que escapa, sometida por alguna jerarquía -social, quirúrgica o médica- que condiciona nuestra percepción de lo que significa vivir. El adolescente Thomas evoca la agonía de su madre, cómo cada nueva visita al hogar familiar puede ser la última, antes de que el vacío materno inflija una herida abierta a lo que entendemos por soledad. Y, sin embargo, ante la pérdida, Bernhard elige la vida, la voluntad de vivir y continuar respirando. Cada vez que nos perdemos entre las páginas de El frío, algo en su discurso se arremolina sobre nuestros ojos: la tristeza infinita de una época de penurias humanas, que Bernhard relata con la paciencia de un contable, contrasta con el pálido fuego que desprenden sus palabras. La vida que tiene lugar sobre la cama del sanatorio, a través de la enfermedad y sus avatares -las intervenciones y laceraciones, que desdibujan el sentido de vivir por uno mismo-, deja su lugar al deseo de otra vida, al que tenemos acceso cada vez que decidimos por nosotros mismos. De repente, la precisión glacial de su prosa, que no ha dejado de discutir cómo las condiciones difíciles afectan al campo semántico de la vida, desprende ese fuego interior que combate el dolor y la soledad, las limitaciones y la miseria humana. Todos esos conceptos nunca nos abandonan, pero poder enfrentarnos a ellos es quizá el principal signo de vida; el fuego íntimo que combate la glaciación emocional.
Los nuestros, de Serguéi Dovlátov (Áltera) | por Ferdinand Jacquemort
S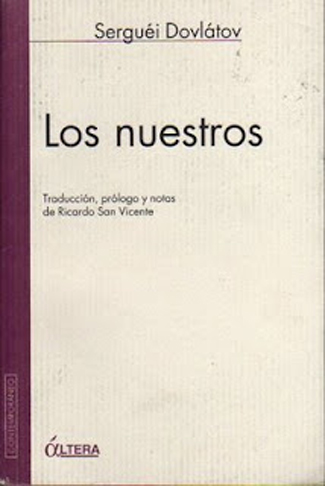 erguéi Dovlátov había nacido en el lugar equivocado. Demasiado irónico para ser soviético, demasiado corpulento para pasar desapercibido, demasiado amante de la bebida para estar callado, demasiado buen escritor para no poder escribir. Con todo, las autoridades no se ensañaron especialmente con él, por lo que cuenta. Simplemente hicieron lo justo y necesario para destruirle: no dejarle publicar.
erguéi Dovlátov había nacido en el lugar equivocado. Demasiado irónico para ser soviético, demasiado corpulento para pasar desapercibido, demasiado amante de la bebida para estar callado, demasiado buen escritor para no poder escribir. Con todo, las autoridades no se ensañaron especialmente con él, por lo que cuenta. Simplemente hicieron lo justo y necesario para destruirle: no dejarle publicar.
Escritor de relatos a la manera de Chéjov (dicen, yo no estoy tan seguro, a falta de leerle más y más), Dovlátov acabó en Estados Unidos contra su voluntad (¿qué se le había perdido a él allí, fuera de su tierra?, pregunta tan frecuente y honesta en muchos exiliados, quizás la única posible). Entonces sus libros empezaron a aparecer e igual se le confundió con alguien más de los tiempos del deshielo, aunque él hacía ya sus años que se había derretido. Cuando algo cae, pasan estas cosas: hay tantos cajones…
En Los nuestros, Dovlátov habla de los suyos. De su familia. Empieza por su abuelo, que le legó su corpulencia, y acaba, mínimamente, por su hijo recién nacido. A través de sus páginas, pasan padres, mujer, hija, abuelos, primos, tíos,… Cada uno tiene su propio capítulo, que no es otra cosa que el relato de su vida, y en todos hay algo de fantástico (porque lo fantástico, en esos tiempos, en esas condiciones, era vivir). La historia, cuando se escribe con hache minúscula, es un poco siempre así. Lo que le aporta Dovlátov es la amargura, una cierta tristeza (la de no comprender… o comprender demasiado), y el contarse él mismo a través de todos los demás, como infinitos espejos que le devuelven su imagen, en una nitidez cristalina.
Libro maravilloso, comprado por un par de euros en la edición antigua de Áltera (hay que echarle mucho valor para hacer portadas como la de la reedición ), devorado en unas horas, lo pongo entre mis lecturas más interesantes del año…


