Ciento veinticuatro huecos, de Begoña Méndez (H&O) | por Gema Monlleó
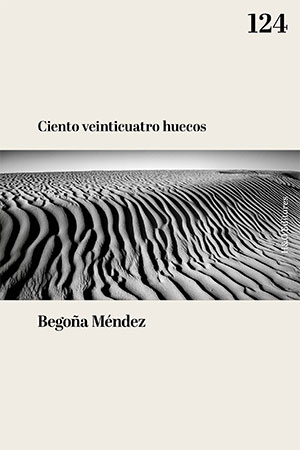
“Sobrevolabas un día mi espacio aéreo
rozándome con las plumas levemente
y desaparecías con un rumor menguante
como la visión de un sueño
fracasado”
Breve encuentro, Lois Pereiro
“El amor es, sobre todo, una pregunta, un hueco”. Con esta frase Begoña Méndez (Palma, 1976) nos pone sobre la pista de por dónde van a ir estos sus Ciento veinticuatro huecos, los ciento veinticuatro fragmentos que bailan al son del amor y de todas sus derivadas filtradas por la personalísima mirada de la autora, la misma mirada que ya me hizo vibrar en su ensayo Autocienciaficción para el fin de la especie (H&O, 2022) y para el que estos huecos podrían funcionar, a mi juicio, como un epílogo.
Si allí Méndez era un cuerpo rompiendo las taxonomías de género, una mujer-múltiple que encarnaba las mujeres-todas, una herida, una grieta, carne y branquias, y el deseo de deshacerse en el deseo, aquí es la mujer-cuerpo señalando los cráteres del amor, del desamor, de la culpa, de la mancha, de la renuncia y la ausencia, “de la carne sostenida”, del deseo ya deshecho.
Multiplicada, como una serie de Warhol, ensimismada y expandida, la autora escribe y se describe (“como tengo serios problemas para hacer distinciones entre vida personal y experiencia cultural…”) a partir de sus vivencias emocionales en las que entrelaza vida y literatura (Carson, Dante, Weil, Duras, Ernaux, Ajmátova…), vida y viajes (desiertos, playas, habitaciones de hotel), vida y películas (Tarkowski, Wenders, Akerman, la bella -aunque oscura- sombra de Jep Gambardella), vida y banda sonora. Litúrgica y catequética, responsorial en sus mantras (“Le sentaba bien el matrimonio”), politeísta en sus invocaciones, Méndez transita la mística del amor desde una intemperie, ¿voluntaria? ¿inevitable? (“No le asusta la intemperie: habita la desnudez de una hoja temblorosa que cae al suelo”), metafórica y somáticamente amenazada por un dragón (“Sabía que tarde o temprano un dragón oceánico llegaría hasta la orilla con su veneno eléctrico”). Como en las Magdalenas penitentes de Georges de La Tour, tienen estos Ciento veinticuatro huecos el tenebrismo y los destellos de luz de lo absoluto irrumpiendo en los lugares y acciones de la vida-escena cotidiana (la cocina, una sala en penumbra, lavar y secar la ropa, dormir como caudal de energía para la acción) y la voluntad contumaz de luchar contra la tristeza dejándose fulminar por rayos de sed (“una gasa fue rasgada. Los afanes florecieron”).
¿Qué deja el amado en el amante? La abertura, el vacío, la zanja y el surco, la demanda satisfecha (“Si hay pájaros no hay infierno, si hay pájaros no hay infierno”), el seno de la memoria material. La huella de Parménides en ese ser que es, en ese ser que fue-con, en ese ser que fue-desde, en ese ser que fue-para. Vida transformada, recuerdo perdurable, y también torre de Babel de los modos de amar, configuración de la ética del deseo, tratado de lo perdido y/o expulsado. ¿Coronas relucientes? “Formaciones de huecos”.
El amor como colonización del cuerpo (de los cuerpos), el amor como lugar que habitar (“un espacio encarnizado”), el amor como disolución de fronteras. Y el amor como ventana por la que huir, el amor como necesidad-deseo de lapso árido entre amores, el amor como salto abisal. El amor como voracidad constructiva y autodestructiva, la paradoja de la fisicidad que crea y consume, el escapismo houdínico de la pertenencia. El amor como génesis creativo (“trozos de materia exhausta arrojados al vacío tras un Big Bang”) y también como espejismo (“las sombras son esperanza”).
Méndez, desde su irreductibilidad por la contradicción, pinta imágenes entre la descomposición y la multiplicidad más baconiana, se duele en todos los desgarros femeninos (de la belleza a la vejez, del ajarse y el morirse, del negarse a la maternidad), crea como ser follador con voluntad “orlandística” (“Ella supo que su beso cruzaba siglos”) y se ofrece para encarnarse en el hueco, en la tumba vacía, en la disponibilidad del lugar de tránsito (“Abrir huecos o distancias. Descansar en ellos”), en el paréntesis liminar de las posibilidades. Habitada por exilios y destierros, animal roto y hambriento, pura desposesión y despertenencia, que comienzan en el propio cuerpo y terminan en el lugar (organismo, techo) que anidar (“su condición de existencia es la diáspora y el horizonte abierto”). Amazona galopando por bordes de perturbación inminente, demandante infinita (“quiero arena en la boca rómpete con mi belleza muéstrame tu amor desnudo…”), coronada en pozos-tierra-humo-óxido, la autora-narradora, como la Justine de Melancholia (Lars von Trier, 201), “hace de su cuerpo un grito” y se agarra a lo que se hunde, al vacío propio y ajeno, enarbolándolo como acto de resistencia (“Y no hay blancura (perdida) tan blanca como el recuerdo / de la blancura”, William Carlos Williams).
“Un ir en busca del aire: eso soy yo”, escribió Marguerite Duras. Un ser brisa y/o viento huracanado, un mecerse o desplazarse a la fuerza, un flotar o sumergirse, un ser diosa soplando (“un instante, un soplo”) u ondina acuática (“Medusa o Brigitte Bardot”); ahí, en la intersección de los fuegos de aire y agua, ahí está la que escribe (lenguaje), la que huye (cuerpo), la que se rinde al dragón (intemperie): “Ella bajó los ojos y le latió el corazón”. Amar el hueco, apostatar del amor (“en algunas ocasiones, también se denomina hogar a los sitios que despiertan esa pulsión de fugarse”), someterse a la flor/letra azul/escarlata, exhibir la gelidez del intervalo: “Desamar es un glaciar”.
Lisérgica en el arrebato de cada fragmento y abofeteada a veces por la violencia de “lo real clavándose en las costillas”, Méndez ha escrito su particular Libro del desasosiego (como en el caso de la obra de Pessoa es posible abrir estos huecos por un fragmento al azar y orarlo como plegaría del día), su libro de almohada1 occidental, un autorretrato “levéiano”2 que no excluye preguntas (“¿cuántas vidas?, ¿cuántas muertes en cuántos cuerpos?”), una encarnación de la “wittgensteiniana” Kate3 en el trance místico y sagrado del (en)amor(arse) y el des(en)amor(arse), del “escribir la mancha”.
Investida en una discontinuidad que tal vez no es la de lo que se deshace sino la de lo que se crea, hay en Ciento veinticuatro huecos rabia y silencio, incendio (destrucción y eros) y renacimiento, sed y sombras, cautiverio y deseo de existencias, transformación y alivio, (auto)impiedad (“Añadió culpa a su culpa, más traición a su traición. Tristeza sobre tristeza”) y abandono, crudeza y el mareo del desgarro. Como las mujeres guerreras de la Amazonia, Méndez-autora, Méndez-narradora, tensa el arco de la literatura sobre el hueco de su pecho cortado y engendra en sus tipos de agua (¿en qué estado nos deja el amor?) ciento veinticuatro criaturas dípticas entre el desmoronamiento y la lucha contra el olvido. La insoportable levedad de su particular Angulema.
(1) El libro de la almohada, Sei Shōnagon.
(2) Autorretrato, Édouard Levé. Eterna Cadencia, 2016.
(3) La amante de Wittgenstein, David Markson. Sexto Piso, 2022.



