La expedición, de Bea Uusma (Menguantes) Traducción de Pontus Sánchez | por Gema Monlleó
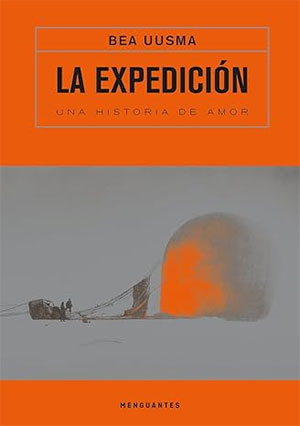
“más de una flor despliega con pesar
su perfume dulce como un secreto
en las soledades profundas”
Las flores del mal, Charles Baudelaire
Salomon August Andrée tenía una obsesión: ser el primero en llegar al punto más septentrional el planeta, el Polo Norte, en un globo de hidrógeno (después de que otros exploradores lo intentaran con esquís, trineos tirados por perros e incluso con un gran barco que terminaría congelado a la deriva en el hielo). Y Andrée llevó a cabo su propósito: el 11 de julio de 1897 el globo Örnen -El Águila- despega de Spitsbergen con Andrée, Nils Strindberg y Knut Fraenkel a bordo. No alcanzarían el Polo Norte. Tres días después de partir tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia sobre las banquisas con el bonito globo rojo completamente agujereado. Su aventura terminaría en Isla Blanca -una isla desierta del Ártico-, durante el mes de octubre del mismo año, lugar al que llegan tras 87 días de arrastrar por el hielo sus trineos repletos de los enseres más dispares y donde todos mueren. 33 años más tarde encontrarían sus restos congelados. ¿Cuál fue la causa de su muerte?
Cuando Bea Uusma (1966, Lidingö, Suecia) conoció la aventura de la Expedición Polar Andrée empatizó tanto con la historia que se obsesionó con ella. La expedición, una historia de amor es el resultado de una fijación que llevará a la autora no sólo por bibliotecas, museos y archivos sino también, y en un triple intento finalmente “coronado”, al hielo y la nieve, a las banquisas árticas, a Isla Blanca. Así como los integrantes de la misión Andrée querían dejar caer una boya en el Polo Norte inexplorado con el mensaje “Fuimos los primeros en llegar” Uusma querrá plantar su propia bandera en la tierra congelada que los vió morir resolviendo el misterio de su muerte, un misterio al que se han enfrentado historiadores y científicos sin llegar a ninguna conclusión definitiva.
Yo los comprendo a ambos, a Andrée y a Uusma. Comprendo cómo una obsesión puede convertirse en motor de una vida ante el asombro (primero) y el hartazgo (después) de los que te rodean. Comprendo la motivación irracional de Andrée, un funcionario de la Oficina Real de Patentes y Registros de Estocolmo, por cruzar el Atlántico en globo. Comprendo el espíritu aventurero de Fraenkel y Strindberg y su fascinación por participar en una aventura épica. Comprendo ese adictivo tirar del hilo que empuja durante años a Uusma a “la isla inaccesible”, esa necesidad descabellada de comprender un desenlace que, con los ojos de hoy, parece que fue inevitable.
Y es ese oscilar entre una historia y otra, la de la Expedición Andrée y la de la investigación de Ussma, lo que convierte a La expedición, una historia de amor en mucho más que un libro con la narración histórica de una aventura, un libro que es un informe casi forénsico de un true fact desde un poliédrico punto de vista ya que Uusma es tanto policía que investiga, abogada que defiende, científica que experimenta, periodista que narra una crónica, fan que se acerca a los restos de sus mitos… Entre los diarios de Andrée y los diarios de la propia Uusma la narración va y viene, caprichosa y delirante, consignando detalles y sumando hipótesis, arrebatada en el desvarío y tozuda en sus empeños. Y al registro de ambos se añade, emocional y cándido, el vértice de las cartas que Strindberg escribe a su prometida Anna Charlier, con la que espera casarse al regresar de la expedición.
3.360 piezas de seda, cada una de 30 por 60 centímetros, confeccionadas por costureras de París, 14 kilómetros de costuras selladas con cinta de seda y barnizadas por los exploradores, una cesta en la que no es posible estar completamente erguido, 240 bolsillos de tela de vela tensada con el equipaje (que incluye ropa de gala para el recibimiento triunfal que prevén tras su exitoso aterrizaje), 36 palomas mensajeras y el deseo del viento del sur en Danskoya, imperativo para partir. 43 días esperando y el viento ansiado sopla: Andrée, Fraenkel y Strindberg brindan con champán, suben a la cesta del globo, cortan los cabos, ascienden a gran altura tras perder buena parte de las sogas de arrastre (los primeros problemas aparecieron en la misma playa de la que partían) y navegan a merced del viento, sin control apenas, aunque arrastrados por el viento del sudeste hacia el destino planeado. La presión atmosférica por la altitud tomada expande el hidrógeno, la humedad convertida en escarcha aumenta el peso del globo y después de 65 horas, en el parelelo 82° 56’, a 480 kilómetros del punto de partida, aterrizan. Pisan el hielo bajo la luz blanca y brumosa que les acompañará las veinticuatro horas del día. No hay cielo ni horizonte. No hay sombras. Sólo un blanco luminoso a sus pies, sobre sus cabezas, allí donde miren. No hay montañas. No hay mar. No hay tierra firme. Sólo hielo. Sólo un desierto blanco helado. Y “un gran charco rojizo”: el globo que yace deshinchado sobre una banquisa infinita.
“Mi cuerpo no proyecta ninguna sombra. Es como si estuviese caminando por las nubes y en algún lugar de este mundo blanco el sol se desplazara en una trayectoria perfecta, dando vueltas y vueltas sin descender nunca hasta el horizonte” escribe Uusma desde el rompehielos en el que viaja por el Ártico tras las huellas de los expedicionarios sobre 3.514 metros de profundidad, los metros bajo los que están los restos de la cesta de mimbre trenzado que cayó del cielo el 14 de julio de 1897.
A Andrée, Fraenkel y Strindberg les esperan 87 días de caminata arrastrando tres trineos sobre crestas de hielo, brechas de agua y placas frotantes. “Bueno, amada mía, ahora tu Nils ya sabe lo que significa caminar por el hielo polar”. Recogen muestras algas, miden los granos de barro, extraen los ojos de una gaviota. “Calculan y recalculan, se aferran a detalles claramente insignificantes”. Caminan, pero las masas de hielo sobre las que marchan se desplazan. Como hámsters en una rueda su movimiento los agota, sin embargo el avance es ficticio. El invierno amenaza con llegar, las tardes comienzan a oscurecer, se acerca la noche polar. Construyen una cabaña de hielo sobre un témpano enorme a la que bautizan Hogar. Se inunda. Siguen avanzando hasta llegar a una lengua de tierra helada, “un glaciar enorme cuyos bordes descienden en vertical hasta el agua”. En 1930 encontrarán allí sus restos. Los de ellos y los de su equipaje, el botiquín, la cámara fotográfica, el diario de Andrée, el anillo de compromiso en el dedo de Strindberg, el libro de contabilidad… Todo lo que se congeló con la muerte y que, galvánicamente, revivirá a la par que el rey Gustavo V de Suecia les ofrece un funeral casi de estado y una tumba compartida en el cementerio de Estocolmo en la que reposan sus restos incinerados.
Uusma se aferra a la documentación y a los vestigios, estudia y evalúa una vez y otra las fotografías de los hallazgos, realiza sus propias anotaciones de los datos consignados en los diarios, empatiza con su agotamiento, saborea la carne de oso polar que ellos comen, sufre la fotoconjuntivitis que padece Fraenkel, se marea descifrando la caligrafía del siglo XIX, revisa las autopsias de los cuerpos… Ella, exploradora de exploradores, quiere saber. Ella, exploradora de exploradores, necesita saber. Ella, exploradora de exploradores, busca indicios y pistas en lo que otros han escrito y estudiado. Ella, exploradora de exploradores, CSI sin cuerpos, persigue el detalle definitivo, el que otros han pasado por alto, el que arroje luz sobre por qué tres hombres jóvenes, sanos, sin lesiones aparentes, con reservas de carne, latas de conserva y alimento deshidratado, un botiquín casi lleno, tres escopetas, varias cajas enteras de munición para defenderse de los animales salvajes y cazar para comer, más de cien cajas de cerillas y un hornillo con queroseno, abundante ropa de abrigo y pieles de oso polar, murieron después de una última anotación en el diario de Andrée donde escribe acerca de la construcción de una cabaña con huesos de ballena y troncos.
En La expedición, una historia de amor la lectura deviene casi corpórea gracias a una edición sensorial, que sitúa el punto de vista de cada “personaje” gracias al color de las páginas y a la tipografía. Naranja emocional para las cartas de Nils a su amada Anna, letras mecanografiadas sobre fondo verdoso para el diario de Uusma, negro de base en las páginas con fotografías, azul banquisa para los destacados del diario de Andrée. Algunos libros no son sólo la historia que cuentan y cómo la cuentan sino también el modo en que la edición nos la presenta: este es uno de esos casos. Y Menguantes brilla en la excelencia.
Retrato de dos obsesiones, la de Andrée que deviene kamikaze y en su delirio arrastra a sus dos compañeros de expedición, y la de Ussma que dedica su vida (llegando incluso a estudiar Medicina para analizar mejor “el caso”, el no true crime pero sí true fact) a intentar resolver el misterio de la muerte de los tres exploradores suecos. Yo, fascinada y empática con ambos, inicio de nuevo un viaje imaginario desde las calles de París, allí donde las costureras francesas tejen lo que fatalmente será un gran charco de seda roja sobre el Ártico.
Coda: Anna Charlier, la prometida de Strindberg, se casó años después con Gilbert Hawtrey y marchó a vivir lejos de Suecia. Murió a los 78 años y su cuerpo, incompleto, reposa en el cementerio de Devon, Inglaterra. Los restos de su corazón incinerado están en la tumba de Nils Strindberg en Estocolmo, según su última voluntad.
Estoy segura de que Mary Shelley, que guardó el corazón de Percy B. Shelley durante toda su vida, todavía sonríe ante esta romántica decisión.



